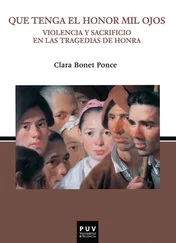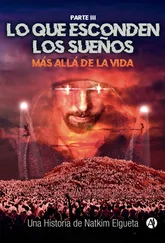Aparecían sentados en un sofá, uno junto al otro. Las grandes y huesudas manos de él desplomadas en las rodillas. Incluso sentado se le veía enorme. Era muy difícil que pasara desapercibido. A ella, en cambio, era más difícil reconocerla. La vejez la había deformado más. No necesitaba rebuscar en mi memoria, había sido una de tantas jóvenes rubias de cara redonda e ingenua y con el brazo en alto que llenaban mis archivos.
«No veo bien, me tiembla el pulso, me serías de mucha ayuda, así que si no tienes otra cosa mejor que hacer, te espero. Quién sabe, puede que tú sí que encuentres la eterna juventud», me decía Salva en la carta. Seguramente se refería al sol y la copa y el puro. Y no pensaba fallarle. Al fin y al cabo yo había tenido la suerte de casarme con Raquel y formar una familia, mientras que él estaba entregado a la causa en cuerpo y alma. Raquel tenía el don de hacer lo malo bueno, y me tomé como otro castigo el que ella muriese antes que yo y que sus buenos pensamientos desapareciesen del mundo y quedasen los míos. Pero al cabo del tiempo me di cuenta de que Raquel no me había abandonado del todo y que pensar en ella me traía paz y me llenaba la mente de pequeños rayos de sol.
Mi hija quería acompañarme, le asustaba que pudiera fallarme el corazón. La pobre pensaba que a mi edad todo resulta más duro, y era verdad. Pero también era verdad que prefería morir haciendo esto que atormentándome por si me subía el azúcar. Además, por una vez las cosas podían cambiar y podía ser que el corazón le fallase a Fre-drik Christensen antes que a mí. Por muy viejo que él fuese, siempre pensaría que podía vivir un poco más, siempre le mortificaría que apareciésemos en su vida y que al final, después de haber logrado escapar durante tanto tiempo, le metiésemos el miedo en el cuerpo.
Me ilusionaba pensar que Salva y yo llegaríamos hasta el sofá de la foto y que nada más vernos Fredrik se cagaría en los pantalones.
Mi hermana me dejó su casa de la playa para que pensara con tranquilidad sobre lo que me convenía, si casarme o no con el padre de mi hijo. Estaba de cinco meses y cada vez veía menos claro que quisiera formar una familia, aunque también era verdad que había dejado el trabajo que tenía, como una completa inconsciente, precisamente ahora que el trabajo estaba tan mal, y que iba a ser duro ocuparme yo sola del niño. De momento iba y venía con la criatura en la barriga, pero después… ¡Vaya mierda! ¿Acabaría casándome por comodidad? Quería a Santi, pero no tanto como sabía que podría llegar a querer. Santi estaba a un palmo, sólo a un palmo, del gran amor. Aunque también podría ocurrir que el gran amor nada más existiera en mi mente, como el cielo, el infierno, el paraíso, la tierra prometida, la Atlántida y todas esas cosas que no se ven y que de antemano sabemos que nunca veremos.
No tenía ganas de tomar ninguna decisión definitiva. Me encontraba bien pensando a la ligera y sin agobios en distintas posibilidades tan inalcanzables de momento como las nubes mientras en el frigorífico quedaba comida y mi hijo aún no había salido fuera y no me pedía nada. Era una situación bastante buena, que lamentablemente duraría poco porque mi hermana ya había encontrado un inquilino para el mes de noviembre.
Estábamos a finales de septiembre y todavía podíamos bañarnos y tomar el sol. A mediados de mes, las casas de los alrededores ya se habían cerrado hasta el próximo verano o para ser usadas algunos fines de semana y en los puentes largos. Sólo seguían funcionando durante todo el año algunas, como la nuestra, que por la noche, al ser tan pocas y estar tan desperdigadas, con las luces encendidas resultaban tremendamente solitarias. Y esta sensación me gustaba, hasta que echaba de menos a alguien con quien hablar o que estuviese por allí haciendo ruido y entonces me daba por acordarme de Santi. Eran momentos de debilidad, esos momentos que sirven para que las parejas aguanten juntas mucho tiempo, como mis padres. Solamente pensar en ellos me daba valor para afrontar los ratos de soledad. Sabía que si no los afrontaba ahora ya no los afrontaría nunca el resto de mi vida.
Para ir a la playa de arena tenía que coger la motocicleta, una Vespino que me habían advertido mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos, una y otra vez, que no se me ocurriera aparcar sin echarle la cadena. En cuanto desayunaba y regaba las plantas (una de las obligaciones que mi hermana me había impuesto), metía en una bolsa de plástico de Calvin Klein una revista atrasada, que había cogido de una cesta de mimbre, una botella de agua, la visera y una toalla, y me marchaba a tumbarme en la arena. Bajo el sol, no había penas. Los turistas prácticamente habían desaparecido. Casi siempre me encontraba con la misma gente por el tramo que solía recorrer a paso ligero cuando me cansaba de estar tumbada: una señora con dos perritos, varios pescadores sentados al lado de las cañas tirantes, un negro con chilaba que no debía de tener un sitio mejor adonde ir, los que corrían por la playa y una pareja de jubilados extranjeros bajo una sombrilla de flores grandes con los que ya cruzaba miradas de hola y hola.
Y gracias a ellos aquella mañana no perdí el conocimiento y no me caí redonda en la arena, sólo me puse de rodillas y vomité. Hacía demasiado calor, uno de esos días en que se dispara el termómetro como si se hubiese roto. La gorra con visera daba poca sombra y se me había olvidado la botella de agua. A veces tenían razón cuando me decían que era un desastre. Me lo decían todos los que tenían alguna confianza conmigo. Si no me lo decían antes, me lo decían después, eres un desastre, y si te lo dice todo el mundo toda tu vida, por algo será. Al incorporarme en la toalla, sentí náuseas, todo me daba vueltas, aun así logré llegar tambaleándome a la orilla para refrescarme y fue entonces cuando no pude más y eché la papilla. Había desayunado demasiado, desde que estaba embarazada el miedo a desfallecer me hacía comer hasta que no podía más. Fue entonces cuando la pareja de jubilados extranjeros se acercó corriendo todo lo deprisa que los ancianos son capaces de correr sobre la arena ardiente. Tardaron una eternidad en llegar, yo hundía las manos en la arena mojada tratando de agarrarme hasta que la arena se deshacía una y otra vez.
Dios mío, no dejes que me muera, estaba pensando cuando unas manos grandes y huesudas me sujetaron. Luego sentí frescor de agua en la boca. Una mano me empapaba la frente y me la pasaba por el pelo. Oía sus palabras, extrañas y lejanas, no entendía nada. Me sentaron en la arena y vi que era la pareja extranjera. El hombre trajo una sombrilla, la sombrilla de flores grandes en la que ellos siempre se resguardaban y con la que marcaban su territorio. Evidentemente era más fácil traer la sombrilla aquí que llevarme a mí hasta la sombrilla.
– ¿Te encuentras bien? -fueron sus primeras palabras en castellano.
Asentí.
– Podemos llevarte al hospital.
– No, gracias, me ha sentado mal el desayuno.
La mujer tenía los ojos pequeños y azules y los detuvo sobre la barriga, que me sobresalía del biquini un poco abultada y redonda. No dejé que me preguntara.
– Estoy embarazada. A veces la comida no me cae bien.
– Ahora descansa -dijo ella dándome aire con un paipai de propaganda donde vi dobles las palabras Nordic Club-. ¿Quieres más agua?
Bebí más agua mientras me observaban sin parpadear, como si me sostuvieran con sus miradas.
Al rato, cuando ya debían de estar más mareados que yo, se empeñaron en acompañarme hasta la moto y después en seguirme con su coche por si desfallecía por la carretera. íbamos tan despacio que todo el mundo nos pitaba y en cuanto me metí por el camino en cuyo margen izquierdo la casa de mi hermana parecía metida con calzador, toqué el claxon y les dije adiós con la mano.
Читать дальше