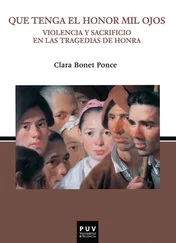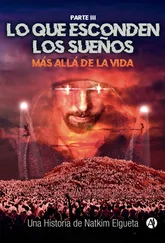– ¿Por qué te quedas aquí? ¿No vienes a tomar una copa?
El perrito gimió fuerte y dentro de nada ladraría a pleno pulmón.
– No puedo beber alcohol.
Nada más decirlo me arrepentí, acababa de volverme demasiado vulnerable. No me gustó la forma en que bajó sus resbaladizos ojos hacia la barriga. No tendría que habérselo dicho y cerré los labios con la intención de no volver a abrirlos. Si me quedaba o dejaba de quedarme en el invernadero a él no le importaba. Cogí a Bolita de la cesta y me lo puse junto a la cara, me lamió, le tocaba el biberón. Contaba con que Karin se encargaría de sus necesidades, pensé que la entretendría, y ahora, mira lo que me había echado encima yo sola.
– ¿Te gustan los perros? -le pregunté.
– Has metido la pata -contestó-, y creo que ni siquiera lo sabes. ¿Quién te aconsejó que le regalaras este perro a Karin?
Ya había hablado más de la cuenta. Ni loca pensaba soltar el nombre de Julián.
– Fue una casualidad. Fue el que más me gustó. Ahora resulta que a Karin no le gustan los animales, pues ya está, qué le vamos a hacer.
Me miraba tratando de comprender, de comprender ¿el qué? Y yo me quité la flor que me había puesto en el pelo, estaba harta de la flor. La tiré en una maceta.
– Voy a hacerte un favor, me voy a llevar el perro, lo criaré yo, a cambio, un día de estos saldrás conmigo, ¿o/(ay?
¿Qué pesaba más, hacerme cargo del cachorro o soportar durante toda una cena sus ojos frente a mí?
Se lo entregué en la cesta.
– Espera -dijo marchándose a paso ligero.
Casi no tuve tiempo de reflexionar sobre la situación porque regresó enseguida con leche en un tazón. Bolita se la bebió y casi me dio pena deshacerme de él. Pensaba que lo más seguro era que mañana yo no siguiera en esta casa.
– No le hagas daño -dije.
– ¿Por quién me has tomado? -miró el reloj-. Se me ha hecho tarde.
Se dirigió a la salida con la cesta colgando de la mano, y al poco se oyó el motor de un coche.
Cogería la moto y saldría huyendo, me iría a casa de mi hermana, a «la casita», pero el inquilino, un profesor de secundaria, había venido antes de lo previsto y estaba a punto de ocuparla. También podría irme a un hotel, tenía dinero, aunque ese dinero me duraría poco, se lo comería todo la habitación del hotel, y sobre todo era una cobardía sentirme herida por la reacción de Karin, marcharme de estampida. Una madre, una futura madre, debía saber hacer frente a cualquier situación. Ya no era una niña y no podía tirar la toalla por cualquier contratiempo. Seguro que mañana lo vería todo de otra manera. Además me tocaba hacerme una ecografía. Tenía pensado que me acompañase Karin, compartir con ella el momento en que se descubriera el sexo de mi hijo. Pero acababa de cambiar de opinión, iría sola, quizá llamase a mi madre desde la misma clínica, porque Karin no era mi madre ni podía importarle nada mi hijo. En la vida hay constantemente situaciones completamente artificiales. Y mi relación con Karin era artificial porque no existía hace unos meses ni existiría después, era como una colchoneta hinchable en medio del mar.
Lo mejor sería irme a la cama y tratar de dormir.
Entré tímidamente en el salón. Algunas mujeres bailaban y otras estaban sentadas. La puerta de la salita-biblioteca había quedado entreabierta, se veía y no se veía lo que pasaba dentro, lo suficiente para saber que los jóvenes estaban reunidos allí con Fred y Otto y los demás. Salía olor a tabaco y a porro. Se reían. Una mano cerró la puerta. Fuera sólo se había quedado un tipo alemán que parecía español, bajo de estatura y ojos negros. Bostezaba repantigado en un sillón. No parecía interesarle nada. Al verme se sonrió un poco, no me sonrió a mí sino a sí mismo.
– ¿Te diviertes? -dijo.
Le iba a decir que sí, pero le dije que no.
– No, estoy cansada.
– ¿Te gustaría dar una vuelta por el jardín?
– Iba a acostarme.
Él ya se había puesto de pie y me hizo una ligera reverencia con la cabeza en señal de despedida, algo que jamás me habían dedicado en mi vida. Así que me recoloqué el chal y me lancé a pasear con él.
– ¿No duelen los piercings? -dijo mirándome las orejas y la nariz, aunque dudaba que con la tenue luz del jardín pudiera verlos, seguramente se habría fijado en ellos antes.
– No, una vez que el agujero está hecho, ya no duelen, aunque yo jamás me haría uno en la lengua.
– ¡Qué espanto! -dijo mientras admiraba la luna-, los jóvenes estáis locos, los jóvenes siempre están locos, también nosotros hicimos barbaridades.
– ¿Y qué barbaridades hacíais?
– Entonces no nos parecían barbaridades, las hacíamos porque podíamos y parecían normales. Como ponerse un pendiente en la nariz.
La conversación empezaba a ponerme nerviosa, no sabía si estábamos hablando en clave.
– Yo puedo hacer muchas cosas que no hago. Podría matar a alguien y no lo mato -dije.
– Porque no te resultaría fácil y te crearía un trauma. Te descubrieran o no, serías alguien al margen de la ley, te sentirías en pecado o simplemente criminal. Pero imagínate que existiera un sistema en el que fuese legal y patriótico que mataras a cierto tipo de gente y que después nadie fuera a señalarte con el dedo ni te pidiera cuentas.
Sacó un cigarrillo de una pitillera de plata, que hizo un agradable chasquido al cerrarse, y se lo encendió. No me ofreció, por lo que supuse que sabía que no fumaba. De joven debió de ser alguien de mucho temple, y no parecía que sus amigos le volvieran loco de alegría.
– En fin, lo hecho hecho está, no se puede dar marcha atrás. Además la vida es corta, cuando llegas al final parece que has despertado de un sueño de cinco minutos, y en los sueños se hacen cosas fuera de toda lógica.
– Como clavarse una bola de acero en la lengua -dije.
– Por ejemplo.
– Mientras uno nada más se haga daño a sí mismo… -dije.
– Tienes razón, al final el daño a uno mismo es lo único que puede aliviar la conciencia.
Estaba apoyada en un árbol y al separarme de él di por concluida la conversación. No quería que me dijera nada más, tal vez había bebido y mañana se arrepintiera de habérmelo dicho y no tenía ninguna gana de que me hicieran daño. Le dejé terminándose el pitillo, ensimismado en su pasado, la luna arrojando toda su palidez sobre él. No se volvió hacia mí, parecía una estatua insoportablemente melancólica. Y yo quería que amaneciera y saliera el sol y que sus rayos se me clavaran en la cabeza.
Debió de ser un hombre elegante. Ahora llevaba un traje gris marengo con vuelta en los pantalones y debajo un suéter de cuello alto negro. Era la imagen de un ángel negro, sin saber lo que eso significaba para otros. Pero era lo primero que me vino a la cabeza, un ángel negro. Puede que fuese el más inteligente de esta pandilla, no parecía sentirse dominado por el ambiente en que vivía, sin embargo no podía salirse de él, aún debía de tener miedo a la soledad. Ninguna de las mujeres que había allí era la suya, puede que fuese viudo. Debía de ser muy desesperante que nada más te quede el pasado y no poder compartirlo con nadie, por eso había estado a un minuto de compartirlo conmigo, el problema es qué me ocurriría a mí luego. Para suerte suya, aún podía contar con estos monstruos aunque le repugnaran a ratos.
Cuántas cosas en unas horas. A la mierda la reacción de Karin con el perro, a la mierda que no me dirigiera la mirada, a la mierda el ángel negro y todo. Subiría las escaleras lo más rápidamente posible a la habitación. ¡Como si fuera tan fácil subir a la habitación!, con un pie en el primer peldaño una mano me cogió el brazo con fuerza.
Читать дальше