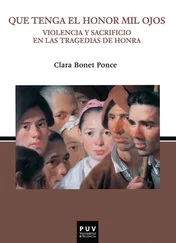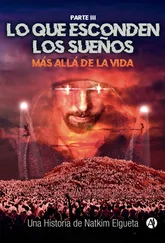Descansé otro poco y me asomé donde me indicaba el perro. Podrías estar rodando películas de acción, le dije. Después de Sandra era el ser más admirable que había conocido en los últimos tiempos.
La habitación apestaba a alcohol y vómitos. Elfe estaba tumbada en la cama, seguramente inconsciente. Fuera como fuese, no pensaba llamar a ninguna ambulancia. Hice salir al perro para que dejara de lamer toda aquella porquería y cerré la puerta. Miré si había un baño en la habitación, empapé una toalla y le envolví con ella la cabeza, le metí los dedos en la boca. No sabía si habría tomado pastillas además de alcohol. Cuando terminó de echar todo lo que tenía dentro, la obligué a levantarse y haciendo yo un esfuerzo que Elfe no se merecía la llevé al baño y abrí la ducha. Gritó y le ordené que se callara. El agua le caía sobre una falda y una blusa que apestaban. Luego la envolví en un albornoz y la metí en otra habitación, que estaba limpia. Abrí la cama y le dije que se acostara. Ella decía algo en alemán que sonaba a queja, a arrepentimientos y a no poder más. El perro subió y se quedó junto a ella meneando el rabo. Estaba seguro de que si este animal hubiese tenido unas manos como las mías habría hecho todo lo que había hecho yo o mejor aún. Bajé a la cocina a hacer café.
Tarros ordenados, copas de vino cuyo cristal se había impregnado de un ligero tono morado por su mucho uso. Cogí una taza, y afortunadamente en el tarro donde ponía café quedaba suficiente para hacer una cafetera. Hice una. En la cocina se respiraba tristeza, soledad triste, drama.
Subí una bandeja a la habitación. Yo no tomé café, no quería que me desvelara y, sobre todo, no quería tomar el café de Elfe, ni poner mis labios donde los hubiesen puesto ellos. El perro arrimó la cabeza junto a mi pierna y se la acaricié.
– ¿Cómo se llama el perro? -le pregunté a Elfe.
– Thor, como el dios.
– No es para menos -dije sentado en el borde de la cama-. Si no fuese por él, no habría podido entrar.
Le puse una taza en las manos y le serví.
– No he subido azúcar, lo siento.
– Es igual, gracias. Jamás pensé que viniera nadie a rescatarme y mucho menos un desconocido.
No le pregunté si había intentado suicidarse, no me interesaba. Podría tratarse de una mezcla de alcoholismo y suicidio.
– He venido a darle el pésame. Conocía a Antón del golf, y Thor no me ha dejado marcharme. Me ha enseñado dónde está la trampilla del sótano para subir.
Se recogió el pelo con las manos y se lo puso detrás de las orejas. En algún momento de su vida pudo haber sido guapa, pero ahora daba miedo verla.
– Me he metido empapada y he mojado la cama -dijo apesadumbrada, seguramente no recordaba cómo había dejado la otra cama.
– No se preocupe, ya lo arreglará cuando se encuentre bien, ahora descanse. Le dejo la cafetera. Thor cuidará de usted.
– No, por favor, no se vaya. Ellos no me quieren, me consideran débil y estoy segura de que nunca vendrán a verme, de que me dejarán completamente sola.
– ¿Se refiere a los amigos que jugaban con Antón al golf?
– Sí-dijo hundiendo la cabeza en la almohada-. Ellos y sus estúpidas mujeres. Siempre me han dado de lado.
– Seguro que usted era mucho más guapa que ellas cuando eran jóvenes.
Se incorporó apoyándose en los codos.
– ¿Cómo dice que se llama?
– Julián.
– Bueno, Julián, esta que ahora mismo está viendo no soy yo, si no pregúntele a Antón.
No le recordé que Antón había muerto, para qué, en su mundo de ahora mismo Antón podría estar jugando al golf y yo ser amigo suyo y el perro un dios.
Se levantó con el albornoz sobre la falda y la blusa mojadas y bajó descalza agarrándose a la barandilla hasta el salón, yo la seguía y Thor llegó antes que nosotros. Abrió un cajón, sacó un álbum de fotos y pude verla de joven vestida como en los años cuarenta, con el pelo al viento y una mirada en que podía leerse que acabaría así. Brazos en alto, cruces gamadas, Antón Wolf de oficial. Karin de enfermera en otra foto. Le pregunté por ella.
– En esta época no conocía a Karin, pero cuando después ya nos conocimos me regaló la foto, luego nos distanciamos.
Todos ellos ya maduros en bañador en una playa. Alice sola en bañador. Ellos y otros más de uniforme. Aquel álbum era una joya y yo lo quería.
– Por curiosidad, ¿desde cuándo vive aquí, Elfe?
– Desde 1963. En 1970 tuvimos que marcharnos tres años, pero volvimos. Cuando regresamos, la casa estaba en su sitio, nadie había tocado nada.
– ¿Y Karin? ¿Y Otto y Alice?
Pasó por alto la pregunta, quería hablarme de cada una de las fotos, pero le dije, guardando de nuevo el álbum en el cajón, que vendría a visitarla muy pronto y que las veríamos con más detenimiento.
– Ahora tiene que ponerse bien, tiene que descansar y, si quiere, en cuanto haga un buen día de sol la llevo a la playa. El sol lo cura todo.
Desde abajo vi cómo subía las escaleras cansinamente y cuando la perdí de vista abrí la puerta de la calle, pero antes de salir volví al salón y saqué del cajón el álbum de fotos. Cerré la puerta suavemente, aunque no la trampilla del sótano. Que la cerrara el perro.
A pesar de que me había manchado la chaqueta, me iba contento, me la limpiaría yo mismo o puede que hiciera un extra y la mandase a la tintorería.
Ahora también tendría que encontrar un lugar seguro para el álbum de fotos.
La cruz de oro parecía la prueba que necesitaba para comprobar que las sospechas de Julián no eran meras fantasías y que yo no me estaba volviendo loca. Se me ocurrían dos sitios en que podrían haberla guardado: en algún cajón cerrado con llave de la salita-biblioteca o en la caja fuerte del armario junto con las joyas de Karin, y por lo tanto sería imposible dar con ella. Tendría que averiguar cuál era la combinación para poder abrirla, algo imposible hoy por hoy. Y, sin embargo, era sencillo, sólo había que decir: ¡Ábrete, Sésamo!
Esa tarde. La tarde del ¡Ábrete, Sésamo! habíamos ido a comprar el vestido y los zapatos para la fiesta de cumpleaños de Karin, que llevábamos preparando varios días a jornada completa. Todos los pequeños roces o, mejor dicho, recelos y dudas parecían disiparse con los preparativos que nos mantenían subidas todo el día en el todoterreno yendo a buscar mil cosas. El vino a un pueblo del interior, los salazones a otro, las tartas a un horno especial. El pescado y el marisco lo encargamos en la lonja y así todo. Lo más pesado fue encontrar un vestido nuevo (un trapo al lado de los que tenía en el armario) y unos zapatos.
Era un vestido de chiffon rojo. Despedía reflejos metalizados y con él Karin parecía un regalo, un regalo en el que lo más bonito era el papel. La convencí de que los zapatos no fueran también rojos, porque parecería que iba a una boda, sino de un color beige, neutro, aparte de que no podía llevar mucho tacón por la deformidad de los dedos debido a la artrosis. Karin me hacía caso para que me gustara sentirme involucrada en todo lo suyo. Le encantaba que hablásemos de ella hasta la saciedad, aunque fuese de sus pies medio torcidos, y a mí no me costaba nada.
– Con este vestido irían bien unos pendientes grandes de brillantes o un collar -dije distraídamente sin pensar muy bien en lo que decía.
– Creo que aún me quedan brillantes. Si no recuerdo mal aún tengo un collar de brillantes.
Me chocó vagamente el comentario, no tanto como tendría que haberme chocado porque me agotaba toda la atención que chupaba de mí Karin. En el fondo de mi mente revoloteaba el comentario de alguien que se refería a sus brillantes como quien dice no sé si me queda algún racimo de uvas en el frigorífico, como alguien que no los ha tenido que comprar, ni siquiera pagar, ni que elegir. Nadie habla así de sus joyas por muchas que tenga y por mucho dinero que le sobre, lo que tampoco era el caso de Fred y Karin, que no llegaban a tener avión privado ni yate ni mansiones en distintos puntos del planeta, que parecen ser las posesiones que más concuerdan con tantos brillantes.
Читать дальше