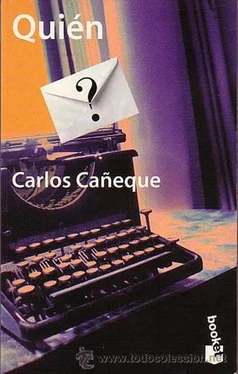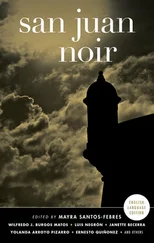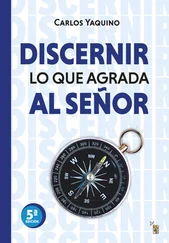Tan pronto me enteré de su llegada a Sitges me desplacé al hotel Calípolis y pregunté en la recepción si me podían dar una habitación cercana a la suya. Después de mirar en una hoja grande, el recepcionista sonrió y me dijo que por una recientísima anulación, la única libre de todo el hotel era precisamente la habitación contigua a la de él. Entendí aquello como un signo premonitorio que allanaba mi camino hacia el maestro. Subí en el ascensor al segundo piso y entré en la habitación 235 con un paso lento pero firme. Todo en ella me pareció enormemente familiar, como en esos sueños en los que creemos reconocer algo que ya hemos vivido. Era una estancia amplia en la que predominaba el color blanco. La persiana estaba bajada, pero entre sus listones de madera, los rayos de la tarde se colaban dividiendo en líneas anaranjadas los muebles y la pared. Una mosca revoloteaba y se iluminaba de forma intermitente en los rectilíneos haces de luz y polvo. Cuando me quedé solo, cerré las puertas del balcón para evitar el ruido del paseo marítimo y pegué mi oído al tabique que nos separaba. Sobre el leve murmullo de los bañistas y el mar, pude escuchar -en una lejanía que contradecía mi proximidad física- la voz femenina de María Kodama. En algunos de sus silencios, otra voz mucho más tenue y ronca me pareció la de un balbuceante monstruo de ultratumba. Tardé unos minutos en deducir (tal era su levedad y distorsión a través de la pared) que aquellos graves timbres ininteligibles procedían del Gran Parodiador. Tan sólo pude percibir su musicalidad, su cadencia argentina, tan sólo pude adivinar alguna palabra que, descontextualizada, me pareció lejana a sus textos. Entonces, guiado por la irrepetibilidad del momento, sentí ganas de acercarme más, de franquear esa barrera que ahora nos distanciaba más que nunca. Me senté en la cama de espaldas a la oscuridad del fondo. Un mueble demasiado grande para ser una mesilla de noche corría, paralelo a mi mirada, hacia la luz. Decidí llamar por teléfono. Tras el enladrillado, los pasos de María Kodama llegaron hasta el auricular.
– Buenos días, supongo que usted es María -dije, animado por una familiaridad del todo injustificable.
– Sí, ¿con quién hablo?
– Me llamo Antonio López; soy profesor de la Universidad de Barcelona, especializado en la obra de su marido, y he pensado que tal vez podría aprovechar su estancia en Sitges para conocerle personalmente.
El haberme referido a él como «su marido» acentuó el carácter insólito de la situación. La voz de María Kodama me llegaba ahora al teléfono acompañada por su propio eco de la pared, como si dos personas distintas me estuvieran hablando a la vez. [17]
– Borges está muy fatigado por el viaje y necesita descansar. Tal vez si usted hablara con el profesor Emir Rodríguez Monegal, que es la persona que organiza conmigo el programa en España, pudiera encontrarle un hueco.
Estuve tentado de decirle que yo me encontraba ya en el hotel (en el otro lado de la pared) y que ese hueco lo podríamos encontrar allí mismo, pero creí que podría resultar una presión algo intimidatoria y me despedí y colgué. Al cabo de unos minutos, los pasos de María Kodama se dirigieron hacia la pared donde yo volví a poner mi oreja. Hubo un silencio. Parecía como si ella me estuviera ahora espiando a mí. Entonces escuché el ruido de las puertas de su balcón y yo abrí y salí también al mío. Borges estaba allí, a mi izquierda, a menos de dos metros. Sus ojos, que parecían fijarse en algún punto de la gran franja azul del mar, se orientaron de repente hacia los míos.
– Qué linda ciudad y qué linda tarde -escuché sin que su mirada se mantuviera ya en la mía.
Atribuí a la magia del momento y a los canutos que me había fumado para la ocasión, el hecho de que el Gran Parodiador me estuviera hablando a mí. Sorprendido, permanecí unos instantes sin contestar. Tantas veces lo había conocido en mis sueños, tantas veces había imaginado una conversación con él, que ahora sus palabras me parecieron del todo falaces. Por fin, me animé a decir algo.
– Gran Parodiador, soy yo, el Borges joven que conoce usted en sus cuentos; el azar ha hecho que nos volvamos a encontrar en un hotel lejano de Adrogué. [18]
Se produjo una pausa larguísima. Luego, su sonrisa fue un alivio para mí.
– Azar, palabra persa que significa dados.
Un soplo de viento marino hizo bailar algunos de sus finísimos y largos cabellos blancos. Siguió hablando.
– El hotel de Adrogué fue demolido ya hace muchos años, sólo quedan las palabras de un sueño. Borges y yo nos hemos reconciliado: su sonrisa refleja ya de algún modo la mía.
Aquella respuesta a mi frase era un guiño que entraba en complicidad con los textos que yo había leído tantas veces. Por un momento me sentí depositario de ese guiño que me convertía en un elegido. Como una música lejana recordé las últimas frases de El inmortal . Las releí de memoria, en voz alta.
– Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo; sólo quedan palabras.
Después de otro inquietante silencio, una sonrisa enigmática iluminó durante un segundo su cara. Luego tuve una sensación que oscilaba entre la ansiedad y la plenitud y, como para intensificar el carácter onírico de la situación, lié un nuevo cigarrillo de cannabis que cargué con entusiasmo compulsivo. Reparé en que no tenía más cerillas, y pedirle lumbre a un ciego ascético me pareció una ironía excesiva… Entonces recordé lo que me dijo un médico que conocí en Marruecos en una noche de exaltación y lujuria: el cannabis ingerido produce un efecto mucho más intenso que el fumado. Sin dudarlo, extraje del fondo de la caja de cigarrillos la gran china que me quedaba y, tras masticarla trabajosamente, me la tragué.
El Gran Parodiador permanecía quieto en una sonrisa interior, como en esas fotos que mi memoria había fijado para siempre. El silencio de antes se dilataba ahora entre nosotros, pero ya no nos molestaba. Pasaron unos minutos sin que ninguno de los dos dijera nada. Participé entonces de una múltiple alucinación cuyo nítido recuerdo no han erosionado los años. Ebrio de felicidad, Borges comenzó a levitar salmodiando en arameo las Verdades del Arca. Yo le vi ascender encantado y absorto con la lentitud ingrávida de los zepelines, saboreando cada instante, cada palmo que iba ganándole al cielo. Con un fondo de violines que creí de Arriba, se detuvo a unos ocho metros por encima de mi cabeza (lo que significaba más de veinte sobre el nivel de la playa). En el paseo marítimo, todos se detenían para escucharle y señalarle en lo alto. Juiciosos padres y solícitas madres intentaban en vano explicar el prodigio a sus hijos. Nadie parecía entender el idioma en que hablaba. Un viejo bañista con larga barba de sabio hindú aventuró unos alejandrinos en latín. Desde su balcón, María Kodama le reñía con dulzura: «Ven, Georgie, no me hagas enfadar». Pero el Gran Parodiador seguía salmodiando traviesamente en el aire. Su cara se había rejuvenecido muchos años y su voz, chulesca y autoritaria, había dejado de ser la suya. Sentí algo en la mano y, al fijarme, vi un fino hilillo cristalino que me unía a él; parecía ahora una cometa que yo mantenía. Abajo, la multitud se quedó repentinamente muda; hasta los niños y los perros guardaban silencio. Entonces se produjo un milagro inefable: vi una gran luz superior a las luces; vi varias lunas persiguiéndose en lo alto; vi al psiquiatra que se mató en las costas de Garraf haciéndome señas con las manos desde la playa; vi el sol poniéndose en el mar y volviendo a salir; vi una enorme sombra en el agua que se propagaba a gran velocidad hacia el horizonte. Decidido, comencé a tirar del hilo hasta que me detuvo el paso de sus plegarias en arameo a un desgañitado grito de dolor. Un cansancio insuperable me nubla la vista cada vez que intento recordar todo lo que ocurrió después. Parece que permanecí varias horas inconsciente en el balcón, sin que nadie se diera cuenta de mi eufórico estado alucinatorio.
Читать дальше