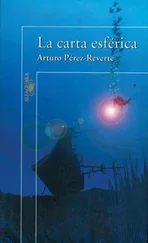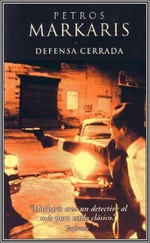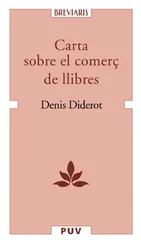Bien, pues eso hizo mi madre. Limpió aquellas manchas, tendió la ropa a secar, y por la noche la planchó cuidadosamente. Ya era tarde y se fue a su cuarto. El traje había quedado impecable y lo colgó en la puerta del armario. Se acostó pero no se podía dormir. Daba vueltas y más vueltas en la cama, y siempre terminaba con los ojos puestos en aquel traje. Hasta que no pudo resistirlo más y se levantó para ponérselo. Quería saber qué se sentía llevando aquella ropa. Se estuvo mirando al espejo, imaginándose lo que sería vivir como lo hacía mi padre, ir a la comisaría, que el comisario te llamara para encargarte algo, estar con los compañeros e ir de bar en bar bebiendo cervezas. Incluso se imaginó que llevaba bajo la chaqueta una pistola como la de mi padre, y que la sacaba para detener a un ladrón. Manos arriba, canalla. Si no se detiene, es hombre muerto. Cerraba los ojos y se quedaba quieta un momento, como si por llevar aquel traje pudiera adivinar los pensamientos de mi padre y ser lo que no era. Al rato volvió a quitarse el traje y a meterse en la cama, y al día siguiente se lo dio a mi padre. Y unos días después supo que se había quedado embarazada, y la culpa era del traje.
Su locura por mi padre duró hasta la muerte de mi hermano, que todo lo cambió. Pero creo que aun entonces, cuando se le enfrentó con toda la fuerza de su amor herido, nunca dejó de quererle, que si se revolvió de aquella forma fue a causa de ese amor que lo quería todo, que no se conformaba con las migajas del banquete.
Cuando estaba de humor, mi madre solía decir en bromas que no había tenido suerte con los hombres, pues ninguno de sus pretendientes estaba muy bien de la cabeza. Lo decía riéndose, dichosa de ser un pararrayos capaz de atraer a todos los chiflados del mundo. Creo que lamentaba no haber tenido más aventuras, más novios, haber conocido a otros hombres para poder comparar. Ella pensaba que nuestro pecho guarda muchos corazones distintos, y cada corazón tiene su propia vida y sus propios anhelos. Pero como sólo prestamos atención a uno de ellos, los otros poco a poco se van muriendo: son como esos pájaros a los que la madre no da de comer. Por eso hombres y mujeres se entristecen al dejar atrás su juventud, porque sus pechos están llenos de corazones muertos y se acuerdan de cuando los sentían latir y de todo lo que les pedían, y se arrepienten de no habérselo dado.
Así eran las historias de mi madre, muchas veces extraídas de sucesos de la propia vida, y otras, de leyendas y cuentos que había escuchado o leído en los libros de la tía Nieves, una hermana de la abuela. La tía Nieves era maestra y mi madre la visitaba todos los veranos. Vivía en Castrojeriz, un pueblo de la provincia de Burgos que formaba parte del Camino de Santiago. Todas sus casas estaban situadas en los lindes de una única calle. Tenía un castillo, en lo alto, y dos iglesias muy grandes. En las afueras estaban las ruinas de un hospital donde en el siglo XIV se atendía a los enfermos del fuego de San Antón. La tía Nieves era maestra, y había participado en la gran renovación de la enseñanza que tuvo lugar durante la República. Su casa estaba llena de libros y cuando mi madre iba a verla, se pasaba el día hablando con ella y diciéndole qué tenía que leer.
– Hay que leer por placer -le decía-. Los libros son como los juguetes que se dan a los niños.
Tanto el abuelo Abel como la abuela Tomasa eran republicanos, al contrario que la familia de mi padre, que eran de derechas y habían apoyado el levantamiento de Franco. El abuelo Abel jamás se metía en política. Era un hombre tranquilo, que se pasaba todo el día entre relojes, pero, aun así, durante la guerra estuvieron a punto de matarle. Zamora estuvo desde el primer momento en el lado nacional, y uno de sus vecinos, el capitán Rojas, le hizo la vida imposible. A mi madre no se le había olvidado nunca aquel nombre, porque había estado a punto de matar a su padre. Todo porque una vez se había enfrentado a él en el casino. El capitán Rojas estaba con otros amigos jugando a las cartas cuando el camarero tropezó al servirles y derramó el café sobre la mesa. Era un pobre chico que empezaba ese día a trabajar. Se disponía todo nervioso a limpiarlo cuando el capitán le dijo que ya que les había jodido la partida, ahora tenía que limpiar el café con la lengua. Había bebido más de la cuenta e incluso llegó a sacar la pistola. El pobre chico no dudó en hacerlo como le pedía. El abuelo no estaba presente, pero esa tarde, cuando se lo contaron, fue en busca del capitán y se lo recriminó.
– Yo pensé -le dijo-, que los militares estaban para defender a los pueblos de los abusos, no para cometerlos ellos.
Varias personas se pusieron a aplaudir, y el capitán Rojas se sintió humillado. Acababa de terminar la guerra cuando se cobró su venganza. Se celebraba la procesión del Corpus, y cuando el Santísimo pasó ante la joyería del abuelo, el capitán Rojas les pidió a los cofrades que se detuvieran y entró a buscarlo. Llevaba la camisa azul de la Falange e iba acompañado de otros dos amigos. Lo obligaron a salir a la calle y le pidieron que se arrodillara. El abuelo jamás iba a la iglesia, pero supo que si no lo hacía podía darse por muerto y se arrodilló en la acera. Poco después al capitán Rojas lo destinaron fuera de Zamora y todo volvió a la normalidad.
El abuelo Abel era un hombre afable, al que todos respetaban. No le gustaba atender en la tienda sino estar dentro, en su taller. Su gran afición eran los relojes, que él mismo fabricaba. Relojes y diminutas cajas de música. Su joyería se llamaba LA ROSA DE PRAGA, en recuerdo de un viaje que había hecho a Praga durante su juventud, con el gremio de relojeros castellanos. Mi madre contaba que la abuela Tomasa y la tía Nieves se habían enamorado a la vez de él. Eran hermanas y por un tiempo habían llegado a salir los tres juntos. Paseaban e iban a los cafés, donde se sentaban tardes enteras hablando y jugando a las cartas. Cuando acudían al teatro, cada una se ponía a un lado del abuelo. Ellas no lo sabían, pero al margen de esas salidas comunes el abuelo se citaba unos días con la abuela y otros con la tía Nieves. Cuando lo descubrieron, se sentaron a hablar entre ellas. Tenían que poner fin a aquella situación y decidieron jugarse al abuelo a la oca. La que perdiera se retiraría. Así que una noche, cuando ya todos se habían acostado, sacaron el tablero y se pusieron a jugar. La tía Nieves estaba a punto de lograr su objetivo cuando cayó en la casilla de la calavera, lo que la obligó a volver a empezar. Ya no tuvo tiempo de alcanzar a su hermana, que pudo llegar al final sin mayores contratiempos.
La tía Nieves cumplió su palabra y no se interpuso jamás entre ellos. El abuelo no se enteró de lo que había pasado, y aunque es posible que llegara a sospechar algo, no volvió a preguntar por la tía y pidió la mano de la abuela. Era un caballero y no podía hacer otra cosa, aunque, según mi madre, a quien amaba de verdad era a la tía. Mi madre decía que las dos hermanas eran como Marta y María. La abuela era reservada y práctica, mientras que la tía siempre estaba en las nubes. Mi madre, cuando era niña, iba a verla todos los veranos al pueblo en que estaba destinada como maestra. Se levantaban a la hora que querían y no tenían horarios fijos para las comidas. Al atardecer paseaban por los caminos y la tía le contaba la historia de aquellos lugares. Del hospital de San Antón, donde los padres hospitalarios atendían a los peregrinos con enfermedades contagiosas como la lepra, la peste o el fuego de infierno. En las naves del edificio se veía el signo del tau, que libraba de pestilencias a quienes lo llevaban y combatía los malos espíritus. Otras veces subían hasta un castillo en ruinas, desde el que se contemplaba toda la llanura, o visitaban la colegiata o la iglesia de San Juan, cuyas bóvedas nervadas semejaban grandes palmeras. En verano había una fiesta en que las mujeres competían para ver quién hacía con los ajos la trenza más grande. Luego, comían sopas y pollo. Muy cerca pasaba el río Odra y había una gran cantidad de árboles, chopos y álamos que al atardecer temblaban movidos por la brisa. Pero lo más bonito era el páramo, plantado de cereal. Llanuras inmensas que en verano tomaban el color dorado de las espigas.
Читать дальше