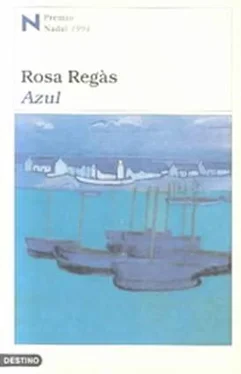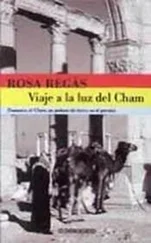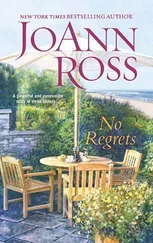Rosa Regàs - Azul
Здесь есть возможность читать онлайн «Rosa Regàs - Azul» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Azul
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Azul: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Azul»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Azul es la relación de una intensa pasión amorosa entre una mujer, Andrea periodista, casada y con una complicada vida social y un muchacho más joven, Martín Ures, que llega del interior de la península para descubrir un variado mundo de gentes y trabajos y, sobre todo, esa capacidad alquímica del amor que lo convierte en algo tan mutable y tan definitivamente peligroso.
Azul — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Azul», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Pero durante las primeras semanas de aquel largo verano no hubo lugar para la duda porque no había más evidencia ni más verdad que la exaltación, la turbación y la ternura de las horas robadas, el divertimiento y la risa y también el brillo de unas lágrimas en sus párpados que en cierta ocasión desveló el fulgor momentáneo del mar y sus reflejos en la oscuridad del tambucho y que emocionado sorbió como había aprendido a sorber aquella misma mañana los erizos de las rocas, pero cuyo significado ni comprendió ni se atrevió a indagar.
Cuando se ponía a pensar en aquel primer año que se había alejado sin nublarse ni fluctuar, se negaba a aceptar aún que también las pasiones intensas igual que las medrosas e indecisas están abocadas a la desintegración, aunque dejen a veces terribles secuelas, la peor de las cuales es sin duda la de negar esa ley general e inmutable, porque entonces la memoria de lo que ha significado confundida con la convicción de que por ser de tal calibre ha de perdurar eternamente, impulsa, condiciona y alienta las biografías y todos los actos que la definen en un vano intento de que prevalezca la pasión ya desintegrada y vencida frente a la nada y muestre, contra toda evidencia, su inexistente vitalidad.
Pero mucho antes de que esto ocurriera, Andrea había recibido ya la segunda de la infinita colección de cintas que habría acumulado al cabo de los años de no haberlas perdido todas como perdió aquella primera apenas un par de semanas después y como, Martín estaba convencido, había de perder también la elástica de color azul que les acababa de vender el tuerto del mercado.
Ya se había puesto otra vez las gafas con la cinta cuando resonó en el ámbito umbroso, desgarrada como un lamento, incierta como un maleficio, la carcajada del hombre que, agotado al rato por sus propias convulsiones, se tumbó de nuevo sobre las losas, se cubrió con la misma tela oscura y enmudeció de repente. Ellos salieron a la luz y amedrentados enfilaron por la pendiente que llevaba a la playa de sarga. No corría el aire y el calor se había petrificado sobre el suelo de asfalto. Ninguno de ellos habló mientras se perdían por las callejas vagamente insinuadas por las ruinas con alguna casa reconstruida, incluso con flores en las ventanas, silenciosa y cerrada como una ruina más. Habían tomado un camino y subían por unas escaleras construidas con piedras que bordeaban el acantilado, pero al llegar a lo alto se dieron cuenta de que no había salida.
– Volvamos, por aquí no se puede continuar -dijo Martín.
– Sí, allá está el mar otra vez -dijo Chiqui, que llevaba la delantera y señaló la plaza de la mezquita, desierta ahora.
A media ladera Martín se había detenido.
– Ven, Martín -dijo Andrea entonces-. ¿Qué estás mirando?
Desde la esquina de un callejón se veía una casa con una parra sobre la puerta. Dos hombres y una mujer sentados a una mesa de mármol bebían vino y en aquel momento la mujer se levantó, tomó consigo la botella vacía y entró en la casa. Apenas pudieron verle más que la larga cola de caballo cuando la puerta se cerró tras ella. Martín volvió la cabeza hacia el frente, Andrea le estaba mirando a él.
– ¿Qué estabas mirando? -insistió.
Martín, sin responder, agarró la mano de Andrea y ascendió de nuevo por el camino, torció decidido a la derecha, luego a la izquierda y fue metiéndose por calles intrincadas, silenciosas y destruidas.
– ¿Adónde vamos? -interrumpió Chiqui-. ¿Por qué no volvemos?
– Sigamos, por ahí -dijo Martín tirando de la mano de Andrea.
– No quiero seguir -dijo ella y fue a reunirse con Chiqui que se había detenido y estaba sentada en un poyo-, hace demasiado calor.
– Id si queréis -y le soltó la mano.
Ella le miró con suspicacia.
– ¿Qué dices? -y se sentó a su vez.
– Que volváis al barco. Yo iré luego.
– Pero ¿dónde vas a ir?
– A dar un paseo.
– Iré contigo -dijo entonces. Había determinación en su voz y a punto estuvo de levantarse pero se dejó llevar del enojo que produce ese sentimiento de exclusión que nace con el indicio y no se movió.
– Ven pues -dijo él sin mirarla.
Pero lo dijo por decir, porque lo único que quería en este momento era que le dejaran solo para deshacer el camino e ir en busca de la muchacha del sombrero que había visto desde el Albatros . Aunque entonces se había deshecho en la distancia cegada por el sol y no había podido ajustarla a la oculta imagen de su recuerdo bien podía ser la misma que la del patio de la parra. No era la cola de caballo sino algo más perenne, el aire, el gesto, la forma de apoyarse sólo por los hombros, tal vez con el resto del cuerpo separado de la pared, lo que le había sumergido otra vez en aquella historia que había dejado inconclusa. Quizá no hay historias inconclusas, se dijo, de un modo u otro debieron de cerrarse sin que nos diéramos cuenta. Pero ahora, saltando el tiempo de silencio, de olvido, un tiempo intermitente que sólo existe con la reminiscencia, se levantaba precisa y cierta como entonces dejando el otro tiempo, el real, el que le había acompañado hasta ahora, desteñido y lejano y ya no le fuera permitido asirse a él, ni atender a los cantos que desde allí lo llamaban, como si no reconociera la voz de Andrea y nada significara lo que le estaba diciendo.
Entonces apareció la vieja. Debía de haberles seguido durante un trecho y al detenerse les había adelantado y comenzaba a subir la cuesta. No parecía importarle el calor. Caminaba vacilando sobre las piedras pero su cuerpo enjuto mantenía una estabilidad precaria al ritmo de sus saltos deslavazados que sin embargo ejecutaba con primor y sin miedo, y se acompañaba con una cantinela monótona, como si recitara una retahíla de encargos que no quisiera olvidar, acoplada a su propio y deteriorado compás.
– Yo no quiero continuar, me voy -dijo Chiqui, se levantó e inició el descenso.
– Sigamos a la mujer -dijo Martín-, veamos a dónde va.
– Qué más da donde vaya, yo me voy, estoy agotada -dijo Chiqui.
Andrea se levantó también y la alcanzó, y Martín, que a pesar de todo había decidido seguirlas, cuando oyó el tono de conminación solapada de su voz que tan bien conocía en el que había advertido ya el matiz de menosprecio -déjalo, ya vendrá- pronunciado deliberadamente en voz más alta para que él lo oyera, dio la vuelta y se dirigió hacia el camino que ascendía por el promontorio y acoplándose al paso de la mujer la siguió en la distancia para no delatarse.
IV
El camino ascendía abruptamente y la calzada se deshacía en piedras descarnadas y reguerones que la escasez de lluvias y la ausencia de caminantes había dejado seca y dura como el firme del muelle. Había en el aire un denso y dulzón olor a madreselva. No corría un soplo de brisa.
La mujer ronroneaba al avanzar sin acusar el calor que pesaba como plomo. Martín se detuvo un momento a tomar aliento y distancia con la vieja, porque se había desorientado otra vez. A sus pies la bahía estaba sumida en la penumbra y en el puerto apenas había más claridad que el breve arco de vacilantes farolas en esa bruma de calor sobre el asfalto y el mar. La tenue luz en lo alto del mástil acusaba contra el perfil borroso del pueblo el leve estremecimiento de las ondas lentas y todavía lejanas de dos barcas de pesca que se acercaban trepidando. Del otro lado de la bahía la elemental central eléctrica lanzaba su estribillo metálico y perezoso y en algún lugar cercano ladró un perro sobre el canto de la mujer que se alejaba cuesta arriba. Cualquier movimiento se convierte en un signo o una señal cuando se acerca un cambio, pensó, y dejó de mirar la bahía y la siguió y le pareció que se adentraban en el pueblo por su parte más alta aunque volvió ella a descender por caminos y calles medio destruidas aún y a ascender de nuevo como se camina por un laberinto conocido dando rodeos a veces, o yendo en una dirección que contradice la anterior con la misma seguridad que si la guiara un objetivo que sólo ella era capaz de reconocer, sin dejar de canturrear y sin cambiar el ritmo ni detenerse ni aminorar la marcha ni sofocarse. Habían llegado a un camino entre muros, restos de casas quizá, no destruidas ni reconstruido el deterioro del tiempo, supervivientes de todas las catástrofes, que cedían a ambos lados como si antes de caer hubieran decidido encontrarse en algún lugar del infinito. Había oscurecido y la franja de cielo tenía ahora un tono marino. El callejón se hizo más estrecho aún y torció la mujer en un recodo y él tras ella sin saber ni preguntarse por qué la seguía y sin poder ni querer detenerse, cuando tras sus pasos -tan cerca estaba que de haber atendido a algo más que a su propia cantinela y al impulso que la guiaba habría reparado en él aunque no fuera más que por las pisadas o por la piedra que se desprendía de tanto en tanto bajo sus pies y rodaba camino abajo dando tumbos descontrolados pero firmes, como sus propios pasos resonaban en la angostura de la calle incrementados por la incandescencia de los muros o quizá por el silencio tan denso que ya no perforaba el ronquido de las barcas ni el estribillo de la central- le sobresaltó un ladrido casi a la altura de los hombros. Un perro le miraba con ferocidad, a él, no a la vieja que pasó por su lado sin verle antes de entrar en un diminuto huerto por una puerta de tela metálica que chirrió sobre los ladridos. No había salida por ese lado y cuando el perro saltó cerrándole el paso por la espalda, Martín agarró una piedra del suelo y se la tiró con tal fuerza al hocico que el animal vaciló y quedó inmóvil. Pero sólo el instante que precisaba para recobrar fuerzas y atacar. Se encogió sobre las patas traseras, tomó impulso y como si le hubiera catapultado una ballesta describió un arco que había de acabar en él. Aún pudo verle los ojos inyectados en sangre y las fauces abiertas y apenas si le alcanzó a cubrirse la cara con el brazo cuando, paralizado de espanto, y aturdido por el golpe del animal, tropezó y fue a dar al suelo. El perro sin darle tregua ni dejar de ladrar embistió de nuevo y aunque Martín pateaba y se defendía, en un momento le hubo cerrado la boca sobre la pantorrilla y la sacudía con tal obstinación que no lograba apartarlo de ella. Entonces, cegado por el dolor y el pánico agarró del suelo otra piedra y con una furia mucho más intensa de lo que le permitía el dolor, el miedo y la posición en que se encontraba, le golpeó la cabeza con tan feroz insistencia que el animal aturdido distendió las fauces, permaneció un minuto inmóvil con los ijares temblando y los ojos en llamas y reanudó los ladridos más enfurecido aún, dispuesto a echársele encima otra vez. Pero antes de que iniciara la embestida Martín alcanzó un pedrusco afilado como un estilete, se incorporó para acercarse más y con la fuerza del terror lo clavó sin mirar a dónde en el mismo momento que el perro se lanzaba contra él. Tocado por segunda vez en el hocico, el animal se tambaleó y cayó gimiendo al suelo. La retirada estaba libre, pero en lugar de salir huyendo como había deseado un minuto antes, se levantó, se encaramó a un muro entre dos ruinas o casas deshabitadas, qué importaba ahora, donde aun sin estar herido el perro nunca le habría alcanzado e impulsado por la inercia del terror primero, como la persona que ha comido con tal apremio que no le ha dado tiempo al hambre a disiparse, arrancó las piedras saledizas sin reparar en que él mismo se hería las manos y las lanzó impenitente y con saña una tras otra contra el animal, arrastrado por una violencia que por desconocida ni atinó a controlar, hasta que el perro, echado en el suelo, ciego por la sangre que le cubría los ojos y sin ánimo para ladrar ya, recibió la carga de proyectiles sin defenderse, ni apartarse, ni siquiera saber de dónde procedían, y habiendo quizá olvidado por el dolor cómo había comenzado todo aquello, apoyó la cabeza contra el suelo y dejó de gemir. No fue su silencio ni la convicción de que ya no podía atacarle sino el temblor de sus brazos y del cuerpo entero accionado por los latidos de cansancio y excitación de su propio corazón lo que le hizo detenerse. Saltó del muro y comenzó a caminar, más por huir de la oscuridad viscosa y húmeda como si en ella fuera a dejar esa parte de sí mismo que acababa de manifestarse que por encontrar un lugar con un poco más de luz y comprobar la herida de la pierna. Y al detenerse en lo alto de la pendiente obligado por el dolor, se volvió aún a contemplar el perro que emitía de vez en cuando un aullido desmayado, casi un balido, en la nube de polvo que flotaba en la penumbra y hacía esfuerzos por levantar la cabeza en un vano intento de recobrar el aliento, o tal vez sólo con el propósito de demostrar cada vez más a ciegas que, incluso moribundo como estaba, había logrado desalojar al intruso de sus dominios.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Azul»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Azul» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Azul» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.