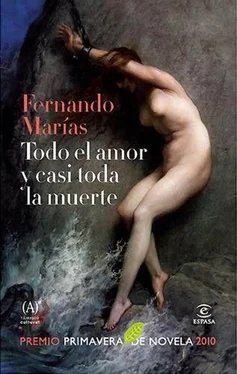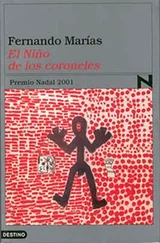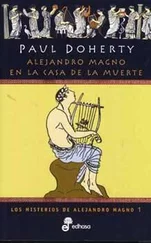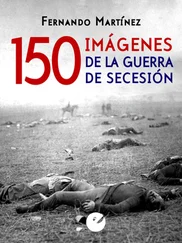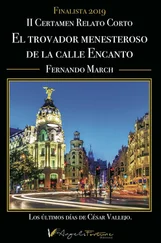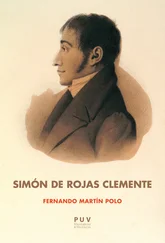El día siguiente comienza como todos: desayuno en pareja, zumo de naranja y tostadas, algún plan esbozado para el fin de semana con unos amigos, el mar muerto de la felicidad rutinaria que han creado para sí: Pepa, plena; él, fingiendo plenitud. Pero en su segundo café se dispara la alarma. Una anomalía mínima de la intendencia familiar, carente de la menor importancia, le recuerda la premonición de la víspera, y no puede evitar excitarse. La moto del hermano de Pepa se ha estropeado, y ella le pregunta si le importaría llevarlo al trabajo y recogerlo luego, a mediodía. Es un trabajo que ha encontrado hace dos semanas, y le interesa cuidarlo… Su negativa sería una sorpresa para Pepa, pero en este día que se anuncia agitado por probables pesadumbres piensa que no le vendrá mal desaparecer del hogar perfecto, y cariñosamente pide a su novia que, a cambio, abra ella el negocio ese día. A él, miente, le apetece pasear y meditar.
Recoge al chaval y lo deja ante la puerta del almacén de embalaje sin que a lo largo del trayecto se hayan producido señales del suceso extraordinario. Tal vez la peculiaridad del día, piensa cuando se ve a las diez y media de la mañana en un polígono industrial de las afueras, consiste en que por primera vez en bastante tiempo tiene ante sí unas horas sin actividad programada de antemano. Mantenerse ocupado, febrilmente ocupado, es uno de sus antídotos contra la enfermedad de la melancolía desatada, y no pasa ni media hora cuando comienzan a manifestarse los síntomas, que tal vez él mismo convoca cuando aparca el coche y vagabundea por las calles rigurosamente desconocidas. Es un día frío de primavera, mire a donde mire ve personas normales y escaparates que no le interesan. Se pregunta si el resto de su vida será así, anodina, fingida y fea, y de pronto le asalta un miedo nuevo. En vez de intentar ahuyentarlo, se lanza a explorarlo con curiosidad inaudita y valentía insospechada. Es miedo a la muerte, pero no miedo a la muerte temida en los últimos tiempos, no miedo a la muerte a manos de Humberto, sino miedo a una muerte distinta, miedo a la muerte natural… La muerte también puede ser normal… Un frío de hielo parece concentrarse en el asfalto a sus pies, y subirle como una serpiente carne arriba, hasta agarrarle las tripas y el corazón. Se ve reflejado en un escaparate que anuncia viajes baratos a París y el Caribe. Dentro de veinticinco años, fantasea, le duele de pronto el estómago y acude al médico. Es cáncer y le quedan pocos meses de vida. Pepa le aferra la mano. Está a su lado hasta el final. Le llega la muerte sin poder decirle que no es quien ella cree, sin confesar que sólo fue feliz durante ciento ochenta y siete horas en las que primero fue engañado y luego arrojado a la sucia realidad. El miedo le marea, le debilita las rodillas, tiene que sentarse en la acera, contra la fachada de la agencia de viajes. Tan obsesionado ha estado con su muerte atroz, diseñada a medida con serruchos y alfileres por criminales invisibles, que no ha previsto la muerte mediocre que podría venir a cerrar su vida de mentira. Y entonces, ¿quién habré sido?
Una jovencísima empleada de la agencia sale a la calle para exigirle, parapetada tras la puerta entreabierta y con cierta desmesura de alarma en los ojos, que se apoye en otra fachada o llamará a la policía. Bastian se apresura a ponerse en pie, obediente como un malhechor verdadero, y se aleja impelido por el vicio aprehendido tras años de huida: nunca permitir que la policía le pida el carné. Podría derrumbarse toda su existencia falsa.
Poseído por la repentina conciencia de su mentira sin límites ni redención, vaga sin rumbo sintiendo que la acera es de agua y sus pisadas se hunden sin dejar huella. ¿Debo huir otra vez, ahora mismo? Busca refugio en un bar, se acoda en la barra y pide un café, necesita algo caliente en el estómago. Huir otra vez, dejar atrás todo cuanto tiene. Se ve subir al coche como hace cuatro años, enfilar la primera carretera pero esta vez sin revólver ni bolsa de dinero, esta vez solo, como siempre debió estar al emprender la fuga o, tal vez, al haber buscado el valor para hacer lo que no hizo: enfrentarse a lo sucedido. No huir. El disparo que en la soledad del caserón constituyó su pistoletazo de salida resuena con renovado protagonismo, pero esta vez se le antoja el cierre de una etapa, y haya lo que haya al otro lado será mejor que la ciénaga actual. Pero ¿cómo sobrevivirá? Si parte ahora, sin mirar atrás, no tendrá más que el efectivo del bolsillo y la tarjeta de crédito. Se acabó la sucia comodidad, fin al terror financiado. Todo está a nombre de Pepa. ¿Le buscará tras unos días? ¿Me olvidará? ¿En cuánto tiempo? El calor del café le escalofría, decide respirar hondo, reflexionar con un poco de calma, pedir otro café. Hace un gesto al camarero y cuando le atiende observa el anodino local, uno de esos lugares desangeladamente grandes donde resulta inconcebible que alguien se sienta a gusto, y sin embargo hay mesas con comensales, grupos, parejas, incluso dos o tres personas solas. Bastian termina la panorámica del local y sus ocupantes y posa la vista sobre su segundo café, que el camarero acaba de ponerle delante. Abre el sobre de azúcar, lo vuelca dentro de la taza y comienza a remover.
Y entonces ocurre. En ese instante, no en ningún otro, justo en ese instante en que comienza a remover, la información que los ojos acaban de captar sube hasta el cerebro, que la procesa. La piel se le eriza en la nuca. El presagio de la noche anterior se ha materializado y está a su espalda, en algún punto del local. Escucha al instinto que le ordena volverse, iniciar en sentido contrario la panorámica sobre el establecimiento que acaba de realizar, pasar de largo sobre los grupos, las parejas y casi todas las personas solitarias que toman el menú del día hasta fijar la vista en una mujer solitaria que almuerza junto al ventanal. Lo hace, se pone en pie, se acerca con disimulo hacia ella, que no puede verlo porque se halla de perfil, aparentemente enfrascada en la lectura de una revista que tiene junto al plato. Va hacia ella muy despacio. Su vida y su muerte, ambas a punto de desmoronarse dentro de él, anima cada uno de sus pasos. Todos los sentidos se concentran en los ojos que miran incrédulos. Piensa que va a sobrevenirle un desmayo, pero no se lo puede permitir. Si se desvanece, la mujer podría escabullirse. Y eso es lo último que piensa permitir, ya que los dioses inescrutables del azar lo han traído hasta aquí. Hasta ella.
¿Vera…?
Está seguro de la respuesta, lo ha estado desde el primer instante del escalofrío, pero aun así le lleva otra eternidad hallar el valor suficiente para responderse:
Vera…
La muerte vive dentro del hombretón vestido de lino blanco y tocado con un sombrero de ala ancha que mira desde la orilla el horizonte del mar. Mece entre los brazos el cuerpecillo de un bebé, y parece hablarle con dulzura infinita. Tal vez le está explicando al oído en qué consiste morir.
Gabriel, desde su extravío, ha reconocido a Tomás Montaña. El bebé sólo puede ser el hijo de Leonor.
– Venga, cabrón, tira para allá, que no tenemos todo el día -oye que chillan junto a su oreja. Es otra vez el guardia vestido de paisano. Su voz rasposa de alimaña sigue siendo el más sólido vínculo con la realidad de que dispone Gabriel. Al borde del desmayo, los ojos del poeta ven cómo su verdugo, medio acuclillado junto a él mientras le increpa, se desata el cinturón que le ciñe el cuerpo y con dos o tres ágiles giros de su muñeca en el aire lo convierte en un arma de cuyo extremo pende, obscena y mortal, la gruesa hebilla metálica-. ¿O quieres que te anime con esto?
Gabriel se obliga a obedecer y pugna por ponerse en pie. Obedecer. Eso es lo mejor, lo único, mientras retorna a él la capacidad de pensar. Se agarra trabajosamente a las piernas del guardia, que observa complacido el esfuerzo supremo de su víctima vencida. El segundo sicario, el borracho, está a unos metros, aparentemente desinteresado en la escena que tiene lugar en la orilla, y el otro, el malencarado, continúa manteniendo una desconcertante actitud de ausencia mientras juguetea con la cadena enrollada alrededor de las muñecas. ¿Se está apiadando del indefenso poeta? ¿Podría llegar a ayudarme? Pero las fuerzas que le quedan a Gabriel son insuficientes para completar pensamientos lúcidos. Aferrado a la camisa del guardia a la altura de los riñones, le resulta imposible izarse un milímetro más.
Читать дальше