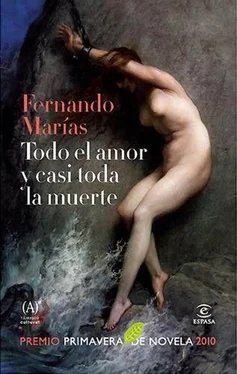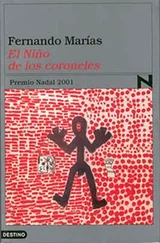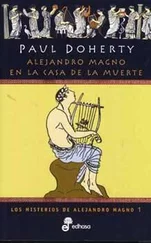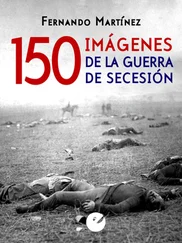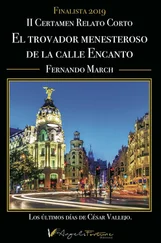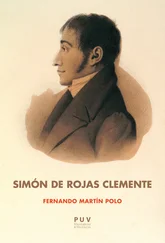– ¿Verdad? ¿Lo que cuenta Gabriel en la novela? -suspira Clara, atragantándose con la pregunta porque siente cómo sus temores, los peores, van a comenzar a volverse realidad. Y mira casi de reojo, como si fuera un ser vivo y peligroso, al librito que sostiene entre las manos. Sabe que debe leerlo, y hacerlo en el mismo lugar, en la misma silla donde lo leyó Eloy, posee un enorme sentido simbólico y real-. ¿Te molesto mucho si me quedo aquí y lo leo en un rato? No es muy largo…
– Has venido a eso, ¿no? -pregunta Emilia con dulzura. Sagaz como siempre, se ha adelantado a la petición de Clara y ha sacado del armario una almohada y unas mantas que deposita en el sofá junto a ella-. A buscar a Eloy, a conocer todos los pasos que dio antes de irse. Te dejo sola, estarás mejor. Aquí tienes esta manta por si tienes frío. Ponte cómoda.
– Sí, he venido a eso -asiente Clara. Y con una sonrisa agradece a Emilia su hospitalidad infinita.
La estanquera sale y apaga la luz del techo. Clara continúa sentada, renunciando a recostarse aunque se desplaza hacia la lamparita de la mesilla a su derecha. Abre el libro tras acariciar con las yemas de los dedos, junto a su cuello, la masa de papel seco que fue la carta de Eloy y comienza a leer. Pero por dos veces tiene que abandonar. El antiguo reloj de pared, verdadera reliquia del pasado que Emilia mantiene en funcionamiento, le impide concentrarse con su preciso tic tac metálico. Clara se aproxima a él y detiene el mecanismo que le da movimiento. Sabe que la estanquera aprobaría su gesto.
Ahora sí hay silencio absoluto en la estancia, el silencio del tiempo parado. Y de pronto, piensa que Eloy pudo hacer lo mismo cuando se dispuso a leer Todo el amor y toda la muerte apenas un puñado de días antes. Así lo quiere creer Clara, y así lo cree.
Sólo entonces, aferrada a uno de los extremos de ese hilo invisible que su imaginación acaba de extender hacia el otro lado de la muerte para que su hijo agarre la otra punta, se siente lista para comenzar a leer.
– Y sin embargo, aún me queda esa esperanza… -templa el tono Gabriel para enfilar el último párrafo de Todo el amor y toda la muerte. Ha leído a Leonor en voz alta su libro, y la lectura ha sido la narración más precisa de su desdicha que se puede concebir, pues no en vano ha dedicado largas noches a redactarla y matizarla. No necesita Gabriel mirar el texto para recitar el desenlace. Lo conoce de memoria, y por ello tiende la mano hacia Leonor. Ella la toma mientras ambos se miran a los ojos-. Una mujer de carne y hueso que aparezca un día para romper con su sola presencia, con su amor sin límites, el terrible hechizo que me arrasa. Una mujer real que sea capaz de burlar a la muchacha transparente y sepa vencerla. Una mujer de generosidad humilde y verdadera que pueda, mediante sus besos hondos y sus palabras ciertas, insuflarme el aire que hoy me arrebata el mal del mar que vive, maldito, en este acantilado vuestro.
Finaliza y calla, exhausto por la verdad, cuya exposición ha supuesto un esfuerzo titánico, físico y moral. Leonor prometió escucharle y ha cumplido su palabra. Escruta los ojos enrojecidos del poeta tras la lectura, la súplica implícita en el jadeo de su respiración agitada. Parece temer su juicio, y no sospecha que en realidad es ella la que siente miedo y vacío inmensos.
Mientras escuchaba, han venido a la cabeza de Leonor los muchos rumores que corren sobre Gabriel Ortueño Gil. Unos lo presentan como seductor insaciable y desalmado. Otros afirman que vino de Cuba convertido en loco incurable, tal vez peligroso, que a veces había sido sorprendido abroncando al mar en playas solitarias, o implorándole. Acercarse al poeta, se dice, es adentrarse irresponsablemente en torbellinos desconocidos. Pero ya es tarde para plantearse eso. Ya es tarde para ella, comprende estremecida Leonor. Nunca ha concedido importancia a las voces de las mujeres anónimas que, al repetir esos bulos en voz baja y alborotadas por el rubor, echaban leña al fuego del mito romántico y bohemio del poeta. Seductor y amante lo acepto, pero loco… Aplastada por la realidad, posa Leonor su mano sobre la mejilla del poeta. Lo ve tan a su merced, tan pendiente de la palabra que ella vaya a pronunciar, del matiz que exprese su mirada o su sonrisa, hasta de las señales que puedan extraerse de la parsimonia o excitación con que respire. Pobre Gabriel… Solo y loco en este mundo terrible… Pero al compadecerlo, al acariciar su rostro y profundizar en la desvalidez que expresan sus ojos no puede evitar que la remueva por dentro un vértigo tierno. La razón le dice que lo aparte de sí. Pero ella no quiere hacerlo. O no puede. O no sabe.
– Entonces -quiere asegurarse y por ello pregunta con suavidad infinita-, ¿todo lo que acabas de leerme es verdad?
La voz de Leonor, su simple sonido más allá del significado de las palabras, es un bálsamo para Gabriel, el salvoconducto que le permite seguir manteniendo esperanzas sobre objetivos que no está seguro de saber definir: futuro, libertad, paz… Hablan desnudos, como deben hablar los amantes, aunque ellos todavía no lo sean del todo. Pero esa desnudez, aunque inocente, sigue conteniendo para ambos luminosidad en sí misma, y los blinda contra las dificultades y el dolor. A pesar de la locura de Gabriel, que sólo puede separarlos para siempre, Leonor siente que así unidos están a salvo del mundo exterior, sobrevuelan por encima de cotilleos malintencionados o realidades inhóspitas.
– Todo -susurra Gabriel tras unirse al cuerpo de Leonor y refugiar la cabeza sobre la carne del hombro femenino.
– ¿Existe la muchacha transparente?
– Existe. Yo he convivido con ella bajo el mar.
– Y ahora te acosa y te persigue…
– Y ahora me acosa y persigue…
– Te ahoga cuando te alejas de ella…
– Me falta el aire apenas pierdo de vista el mar. Tan cierto como que te estoy viendo.
Leonor alza los ojos hacia el techo de la cueva. Querría dejar la mirada ahí, prendida en la quietud desigual de la roca, a salvo de los vaivenes del corazón. Gabriel se ha liberado de sus miedos, pero éstos se han trasladado a ella. Piensa en el pequeño Damián. Soñó en huir con él, rescatarlo de la tiránica demencia instaurada en Padrós por su padre Tomás Montaña y darle un padre nuevo en la figura de este Gabriel bondadoso y lleno de ternura. ¿Cómo imaginar que es un pobre demente, un infeliz sin futuro al que no le queda otra cosa que el abrazo que ella le regala ahora? Se pregunta qué horrores debió de vivir el soldado Gabriel Ortueño Gil en Cuba para que su mente se haya refugiado en tal abismo de fantasía y delirio. Y sin embargo, este loco ha despertado en su interior sentimientos desconocidos a los que se siente incapaz de renunciar. ¿Y si al hacerlo pongo en peligro a Damián? Mira al techo de la cueva mientras acaricia el cabello de Gabriel. La piedra, unos metros más arriba, calla. La piedra, sin respuestas, está a salvo del amor y de los sueños de libertad. Pero su mutismo es en realidad una afirmación, solemne e irrevocable como los juicios de Dios: no habrá huida ni vida nueva. Leonor siente cómo la resignación regresa invicta, dispuesta a vengarse por su atrevimiento de retarla. Es hora de regresar a la rutina. Deshace con toda la dulzura que puede el abrazo que la entrelaza con el poeta. Él casi se había dormido, plácidamente entregado al calor de la primera mujer que le ha escuchado. Leonor lo mira con ternura, a pesar de todo. Pase lo que pase, su deuda con este infeliz será siempre inmensa. Gabriel le ha permitido saber que es posible mover lo inmóvil, agitar la vida paralizada, mirar cara a cara al espejo.
Se visten en silencio. Leonor se siente derrotada y, sin embargo, ve al poeta risueño como un niño feliz, tan eufórico por haberse liberado de la carga de la demencia que él cree confesión que ni siquiera ha intentado el acercamiento sexual a ella. ¿Y éste es el letal seductor, éste el amante que se torna imprescindible?
Читать дальше