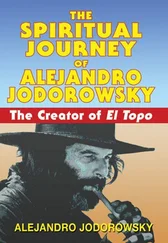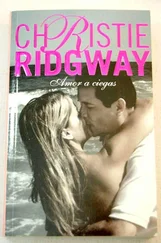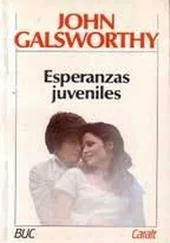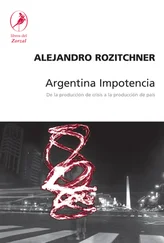Cuando abrió la puerta, había luz en la casa. A pesar de ello, se movió con sigilo y sacó cuidadosamente la llave de la cerradura. Tuvo la impresión de caminar de puntillas, sin saber qué esperaba de aquella precaución, excepto que nadie le interrumpiese hasta encontrar un sitio seguro, con el cuerpo defendido por una posición estable.
Pero al pasar delante del cuarto de baño, escuchó ruido de agua y nadando en ella la voz de Elisa.
– ¿Eres tú?
En contra de lo previsto, llegó a coger el pomo de aquella puerta, pero desistió en el momento de hacerlo girar. Algo parecido a un pudor sin situar -su cara marcada, Elisa bañándose y su cara marcada, la desnudez diferente de los dos coincidiendo en un cuarto íntimo- le hizo continuar hasta la sala.
– Sí. Soy yo.
Mientras se acercaba al sofá vio el reflejo turbio de su imagen en la cristalera del balcón. Se paró justo delante y trató de hacerse una idea útil del estado del rostro. Pero en la proximidad, la noche del otro lado cuajaba más que la luz interior, ocultando lo que de lejos parecía posible. Sólo apreció el abultamiento de la zona derecha de la frente, bajando hacia el pómulo con un relieve brillante.
Se dejó caer en el sofá. La alteración se estaba concentrando en el estómago. El resto estaba desvitalizado -una especie de gas sensitivo que rodeaba un centro.
La resaca de los golpes, una vez pasado el entusiasmo intoxicador con que los había recibido, estaba devolviendo al cuerpo su temor y su falta de control.
Echó la cabeza hacia atrás y trató de extender el cuerpo hacia puntos de equilibrio. En cuanto el reposo le dio la primera seguridad, se dio cuenta de que no aguardaba allí para descansar, sino para que viniera Elisa. No para recibir cuidados o aliviarse con explicaciones, sino para ofrecer a su mujer las señales. Los golpes significaban mucho y tenía la seguridad de que no habían agotado su poder de revelar cosas.
Escuchó la puerta del cuarto de baño y los pies descalzos que venían. Mientras ella se secaba el pelo con la toalla y aparecía con un albornoz apretado en la cintura, la siguió por el reflejo del balcón.
Cuando se sentó en el sillón de enfrente la miró con toda la conciencia de su carne maltratada.
– ¿Puedo saber qué te ha pasado? -la toalla se paró dos segundos que se entretuvo en contar, antes de seguir frotando la cabellera rubia.
Contempló el cuerpo quieto de Elisa y su asombro -dosificado como si tuviera prisa en salir de la emoción- en la distancia del asiento.
– Me han pegado -contestó, eligiendo entre una variedad distinta de respuestas menos inquietantes y, sobre todo, menos comprometidas a la hora de un intercambio entre los dos
– ¿Te han pegado? -Elisa miró la toalla que acababa de extender sobre las palmas, como si examinara un documento que tenía que contrastar con el que declaraba.
Después le buscó abiertamente y los rasgos de la cara retrocedieron a una disposición anterior al asombro y anterior a la llegada de Martin. Martin creyó reconocer el gesto encerrado, inexpugnable, de la tarde en que acabó paseando por la mediana de la carretera.
No contestó. Estaba convencido de que no hacía falta.
– ¿Puedes explicarlo un poco más? -dijo ella sin mover apenas los labios, economizando el aire que salía por ellos.
Le habría gustado descubrir la carne que tapaba el albornoz, su frialdad, su tensión o su ira. Pero no fue capaz de traspasar el tejido denso de la prenda, ni de averiguar otra presencia que no fuese la del albornoz a dos metros de distancia.
– ¿Qué quieres saber?
Pero no bastaba con eso para acercarle sus golpes:
– ¿Qué importa lo que sepas?
Elisa desvió los ojos y empezó a doblar lentamente la toalla sobre la mesita que les separaba. Martin volvió a seguirla por el reflejo del balcón. La boca de la mujer se apretaba a medida que iba haciendo pliegues en el paño.
Más tarde, se levantó y fue hacia la cristalera sin mirarle. Martin, animado por la claridad que estaba llegando a su mente en una noche de tiniebla, pensó que Elisa había sido incapaz de acercarse desde el principio, pero que el camino ciego de su diálogo la alejaba cada vez más. Mientras que aquel silencio de Elisa a su pregunta convertía la pregunta, para los sentimientos del herido, en algo más general que lo sucedido esa noche. ¿Qué quieres saber? Un silencio que equivalía a todo lo que no estaba pronunciando.
La mujer parecía haber obtenido la postura definitivote, asomada a lo de fuera, para empezar a salir de la escena.
– Haz el favor de mirarme -en cambio él no estaba tan cerca de la conclusión y en cualquier caso de consentirá en la salida-. Te daré las explicaciones que quieras, pero haz el favor de mirarme. ¡Mírame! -terminó exigiendo en un tono que sabía que no funcionaría, igual que no funcionarían las suplicas, ni otra clase de llamada.
– No quiero ninguna explicación -respondió ella sin obedecerle, atenuando el acento de las palabras y por el mismo camino de salida.
– ¿Tienes asco de mi sangre? -dijo de repente, sintiendo las pisadas lejanas de una intuición que no tenía la forma de lo que acaba de decir, pero a la que, sin embargo, lo que acababa de decir abría las puertas.
Elisa se volvió con los brazos cruzados, ostensiblemente recta y mirando a Martin, pero a través de Martín, apartándole con aquella forma de atravesarle y seguir después de él.
– No es asco, no es tu sangre. Yo no puedo entenderte, Martin -dijo de un modo claramente disuasorio.
– Quieres decir otra cosa.
– ¿Qué otra cosa?
– Que ya no me quieres
Esta vez le miro y se quedó en él. Hubiese jurado que la cara de Elisa tenía el sentimiento más parecido al agradecimiento. El labio inferior se distendió y dejo en medio una línea de oscuridad que liberaba algo de adentro.
– Tú no estás vivo -¿Para quién sueñas este sueño, Martin? – No sé lo que te mantiene en pie. Puede que sea la amargura, el no ser feliz con nada. Es lo único puede tenerte pegado todavía a la tierra.
Meditó un segundo y miró sus brazos cruzados.
– Yo no soy así -concluyó.
Ésa era la intuición. Las heridas de esa noche eran para Elisa la prueba visible y esperada -la prueba de la que Martin ya no podía deshacerse y con la que su mujer podía hablar sin entrar en materiales difíciles de la vida compartida- de lo que Martin representaba para ella.
Sintió que ella se había agarrado con las uñas a sus golpes y de que volvían a dolerle como si los estuviera recibiendo de una forma neta, sin abandonos analgésicos.
Las heridas, volvió a decirse con otras palabras, valían más que el duelo irreconocible que las había provocado.
– No me amas -repitió inconsistentemente.
– Deja de hablar de esa manera -Elisa cogió aire y lo soltó rápidamente -. Los dos hemos obedecido a un padre. Sin saberlo o sin quererlo. Quizá sabiéndolo y queriéndolo hasta el punto de olvidarlo. Para ti no es difícil saber lo que has hecho. Basta con que te mires. A mí también me basta mirarte para saber lo que he hecho yo. Mi padre no soportaba que hubieran roto su vida, quería una prolongación, quería seguir en Larache. Quizá pensé que él estaría más cerca de Larache si yo me casaba contigo. Aunque supongo que no lo pensé mientras tú y yo nos acercábamos. Además, tú estabas aquí, tenías una carrera, hacías algo de aquí. Me pareció que había una manera de que todo estuviera bien y eso fue todo.
– ¿Eso fue todo?
– ¿Crees que tú has hecho algo distinto? Martin no dijo nada, pero comenzó a perseguir el rastro de su dolor en la carne, tratando de concentrarse en él y no en lo que decía Elisa.
– Para mí es importante que todo esté bien. Sé que soy así. Ahora no puedo mirarte sólo por mi padre. Creo que tengo derecho a desviarme de tanta lástima. No soy como tú, Martin. Ni como mi padre. Quiero estar en el mundo. No seguiré obedeciendo a la pena de otros.
Читать дальше