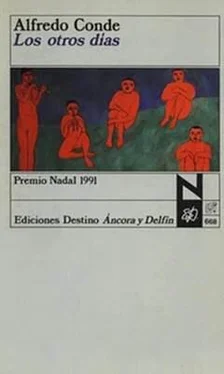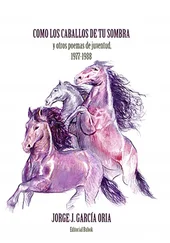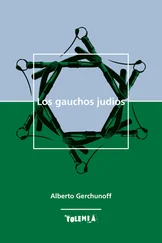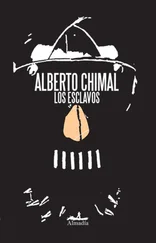Al solicitar el pedido y posiblemente por haberlos visto sobre la barra pedí una ración de cacahuetes y un corto de cerveza de barril. Xana me miró sorprendida y se limitó a confirmar su café con leche; luego hizo algún comentario jocoso sobre la resistencia estomacal de cada uno, otro acerca de las propiedades de la vitamina E y, alguno más, relacionado con lo inapropiada hora que suele ser considerada la de las once de la mañana para beber cerveza. Lo curioso es que yo estaba alegre y divertido.
Cuando me ocupaba en abrir los cacahuetes (lo que pude hacer sin excesiva dificultad puesto que tenía una mañana poco, o nada, temblona) sentí sonar el teléfono inalámbrico dentro del bolsillo de mi pantalón. Lo cogí rápidamente y contesté sin levantarme de la mesa. Lo había metido en el bolsillo en previsión de que llamasen de Turín y en la confianza de que no llegaríamos a alejarnos dos kilómetros de casa. Hablé con ellos en italiano y observé las expresiones curiosas del resto de los clientes; curiosas y felices de su insospechado conocimiento de los idiomas extranjeros. Les dije que sí, que aceptaba, pero que, por favor, repitiesen la llamada dentro de media o de una hora para confirmársela definitivamente. Volví a guardar el microteléfono en el bolsillo y continué comiendo cacahuetes.
Al poco tiempo y a la vez que pedía otro corto de cerveza le dije a Xana:
– Era de Turín.
– Ya, ya. Ya me di cuenta.
– Quieren que vaya.
– ¿Y qué les dijiste?
– Que sí. Les dije que sí. Te vienes conmigo.
Xana se quedó pensativa, yo también. La propuesta era tan deseada y cierta como imprevista, incluso para mí. La pronuncié impensadamente y no me arrepentí tan pronto como supuse. No me arrepentiré nunca de haberla hecho. Ella me contestó que sí.
– Quieren que dirija un concierto.
– Será un concierto maravilloso. Sin duda que iré.
– Será, sin duda, el último.
Salimos de allí al poco tiempo. Caminamos de regreso a casa y, cuando llegamos a ella, por el mismo lugar que había servido para que la abandonásemos, estaban los perros esperándonos. Xana había caminado a mi lado hasta entonces y, sólo en ese momento, se adelantó a mis pasos para poder acariciar a los cachorros y jugar con ellos.
Los contemplé pensativo, reflexionando sobre los dos compromisos que acababa de adquirir contra toda lógica, contra toda razón. Dirigir un concierto en mi situación podría resultar patético. Viajar a Turín acompañado de una mujer hermosa, estando como yo estaba, además de patético, podría resultar dramático, cuando no ridículo. Pero había aceptado el primero y propuesto el segundo. ¿De qué me asustaba, no era una de las últimas oportunidades que me depararía la vida de poder construir un universo sonoro, de poder edificar un mundo de sonido y construir así lo que más amaba? ¿Cuántas ocasiones me había deparado, esa misma vida, hasta ese momento, en las que poder tener a mi lado una mujer que consiguiese de mí la sonrisa permanente, por muy idiotizada que mi enfermedad la hiciese parecer?
Ya dentro de casa volvieron a repetir la llamada de Turín. Confirmé el programa y el viaje y ordené que reservasen una suite con dos habitaciones intercomunicadas entre sí. Luego le pregunté a Xana cómo se las arreglaría en su trabajo. Me dijo que no me preocupase y, ante la mirada expectante e interrogativa que debí de dirigirle, se sonrió para explicarme que no confundía nunca trabajo con placer, que aquél sería un viaje de placer y que no se le hubiera ocurrido nunca solicitar los días con ocasión del concierto y de un posible reportaje. Quedé tranquilo, pero también preocupado. ¿Qué debería entender yo por lo que entendía ella como un viaje de placer?
He aquí unos obstáculos recíprocos que producen una maravilla, como los vicios de los hombres, por la misma razón producen una virtud general, suficiente para que la especie humana, a menudo odiosa en sus individuos, no lo sea en conjunto.
Maurice Maeterlinck, La vida de las abejas , Libro Tercero, Cap. XX.
Ante el temor a los madrugones intempestivos decidí que el viaje fuese llevado lo más suavemente posible. Nos fuimos a Madrid primero, e hicimos el trayecto en avión; siempre me molestó el ferrocarril y preferí como norma general desplazarme en automóvil, parando donde me apeteciese, hasta que las autopistas vinieron a sacarme de la duda: desde entonces elegí la algarabía de los aeropuertos. Se trata de una algarabía ayuna de otros ruidos estentóreos que no sean los de los propios aviones. En general la gente no grita en ellos, se desplaza a toda prisa o permanece sentada en la cafetería con la contenida y urgente actitud de quien extrae un sandwich de su funda de plástico y lo engulle de forma precipitada y brusca, a intervalos, bebiendo intermitentemente por el morro de una botella que ostente la marca de algo conocido y muy publicitado.
Incluso apenas hay despedidas en los aeropuertos. Y es muy posible que la causa de ello sea el convencimiento que tienen, los que se quedan, de que llegarán antes a su destino los que se van, que ellos de retorno a sus hogares. En las estaciones de ferrocarril, la gente, todavía suele correr al lado del vagón, mientras el tren se pone en marcha, y permanecer estupefacta, viendo cómo se aleja, cuando ya consiguió una velocidad inalcanzable. Se trata fundamentalmente de actitudes motivadas por la estética y, a mí, la del ferrocarril no me gusta; prefiero sin duda alguna la de la urgente actividad aeroportuaria. Por eso el viaje fue decidido a través de los aeropuertos que, de salto en salto, nos permitiesen llegar a nuestro destino de forma placentera; pero planeado, al mismo tiempo, de forma que nos permitiese mantenernos ajenos a escaleras mecánicas utilizadas con un frenesí para el que yo ya no estoy, ni estuve nunca, excesivamente predispuesto; ayunos de cintas transportadoras que te ayuden en los largos desplazamientos por túneles o pasillos interminables.
Xana durmió en casa la víspera de partir y lo hizo en la estancia pensada para los huéspedes. Había congeniado con Paco y con Elisa y, los cuatro, celebramos el resultado de la prueba de la ranita (aunque el análisis positivo se hubiese realizado por procedimientos más científicamente ortodoxos), con una familiaridad que le permitimos compartir con nosotros; familiaridad que, día a día, y en pocos, había ido en aumento y que, al menos en ocasiones, conseguía causarme preocupación y ansiedad: a pesar de intentar comportarme con toda la prudencia y discreción del mundo, no podía evitar el pensar que aquel niño, iba a ser el hijo de mi primo; mi sobrino, por lo tanto; y ese hecho significase que sus padres adquiriesen, al menos para mí y en mi interior, una valoración que llevase a la familiaridad y de ella a la confianza; lo que podía conducirme a la confesión de un parentesco que ignoraban. Por eso me volví un ser cortés y afable con ellos, alguien simpático y afectivo en el trato, campechano de formas y sonriente con casi total habitualidad. Pero nada más que eso. Y no era poca cosa. Fue una magnífica velada.
A media mañana nos llevó Paco hasta Lavacolla y, a la hora de comer, estábamos cómodamente alojados en nuestro hotel madrileño. La Castellana dejaba fluir su tráfico al otro lado del cristal de la ventana y empecé a añorar el Palace. Había querido deslumbrar a Xana y no supe hacerlo, creí conocerla y me equivoqué de plano. Mi único pensamiento había sido el del lujo y el lujo lo había asimilado a lo más caro. Un error de anciano, lógicamente. La sola ventaja del «Villamagna» era la posibilidad de acceder a un taxi sin los agobios de una calle compartida con el común de los mortales; el resto estaba carente de la luz inimitable del patio central, de la pátina que sólo el tiempo proporciona y la serenidad ayuda a sedimentar. Sin embargo no llegué a deprimirme, me conformé con suspirar, decir «¡…Señor,…Señor!» y proponer irnos con toda rapidez a comer en un buen restaurante. Acabaríamos por hacerlo.
Читать дальше