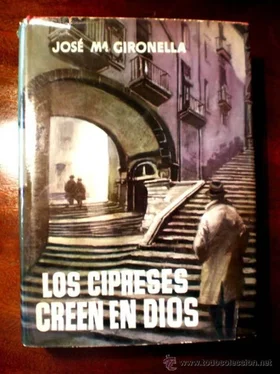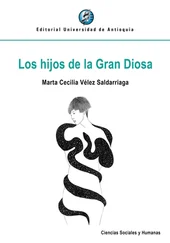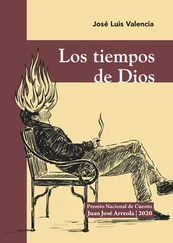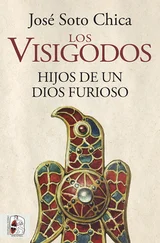José Gironella - Los Cipreses Creen En Dios
Здесь есть возможность читать онлайн «José Gironella - Los Cipreses Creen En Dios» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Los Cipreses Creen En Dios
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los Cipreses Creen En Dios: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Los Cipreses Creen En Dios»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ésta crónica de la época de la Segunda República es la novela española más leída del siglo XX. José María Gironella relata la vida de una familia de clase media, los Alvear, y a partir de aquí va profundizando en todos los aspectos de la vida ciudadana y de las diversas capas sociales.
Los Cipreses Creen En Dios — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Los Cipreses Creen En Dios», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Y si quisiera podría hacer salir llagas a más de uno.
– Por de pronto a mí estuvo a punto de hacerme salir una aquí – añadió el muchacho, señalándose la mandíbula.
Sí, Carmen Elgazu era feliz. Ni Julio García, ni David y Olga, ni el tumulto de la edad, ni las elecciones de la UGT habían podido arrancar la fe de su hijo. Bastó un aviso del cielo -primero de año, terrible enfermedad- para que volviera los ojos a lo que ella le había enseñado. Carmen Elgazu sonreía en la cocina, mientras frotaba con Sidol los grifos y murmuraba bromeando: Kum, Kum !
Se sentía orgullosa. Que continuaran llegando cartas de Bilbao, en tinta violeta; ella continuaría contestando: «No temas, madre. Todo anda bien. César un santo, Pilar muy simpática, Ignacio vuelve a ser el que era». Las cartas de Madrid, Ignacio las contestaba riéndose de los anarquistas como él solo sabía hacerlo.
En cuanto a César, se había dado cuenta de que todo el mundo esperaba algo de él parecido a lo de Teresa Neumann: su profesor de latín, Ignacio, mosén Francisco… A Ignacio le decía: «No seas tonto. Los estigmas sólo los reciben personas que desean vivamente participar con Cristo en los dolores de la Pasión. Y yo… yo por desgracia soy un pecador como los demás».
Mosén Francisco le decía:
– Sí, pero… en el Collell no dormías…
El seminarista movía la cabeza.
– ¡Oh, aquello duró poco!
Precisamente César se sentía culpable. El verano tocaba a su fin y no había conseguido nada de lo que se había propuesto. Se sentía culpable de falta grave contra la caridad. Los demás no existían para él. A la sed de apostolado, de acción, que había sentido en los veranos anteriores ahora le habían sucedido unas ganas irreprimibles de estar solo, y rezar… Rezar en el silencio de su cuarto, o en la iglesia. Nada más. Sin pensar siquiera en la familia, ni siquiera en la ciudad. Él y Dios. Se consolaba en parte pensando… que tampoco hubiera podido hacer nada, pues en la Barca los chicos se habían dispersado. Unos habían crecido demasiado, la mayoría de ellos estaban en S'Agaró.
Mosén Francisco procuraba animarle, demostrarle que en todo aquello no había culpa.
– No seas tonto. Se pasan temporadas de recogimiento. La acción de la gracia en ti es tan evidente ahora, en tus ganas de rezar, como lo era en el verano anterior, en que no te estabas quieto un momento. Y si no, vamos a ver. ¿Qué te ocurre cuando rezas? ¿Qué sientes?
César se encogía de hombros, algo aturdido.
– Pues… no me ocurre nada. Intento… representarme a Jesús, eso es todo.
Mosén Francisco asentía con la cabeza.
– ¿Y lo consigues?
– Pues… a veces me parece que sí.
– ¿Cómo le ves a Jesús? ¿En qué circunstancia?
César reflexionaba.
– Pues… casi siempre, en el momento de la Transfiguración.
– ¿Vestido de blanco?
– Exactamente.
Mosén Francisco miraba a César con fijeza, obsesionado por la concentración que revelaba el semblante del seminarista.: -Dime una cosa. ¿El cuerpo de Jesús… despide rayos de oro?
– No, no -negaba César, con seguridad-. Rayos blancos.
– ¿Jesús lleva algo en la mano?
– Nada, nada.
Mosén Francisco marcaba una pausa.
– ¿Le ves en la cima de una montaña?
– Sí. En la cima de una montaña.
– ¿Y los rayos de dónde le salen?
– Del corazón.
Mosén Francisco asentía de nuevo con la cabeza.
– ¿No te das cuenta? Todo esto es muy grande, César. -El seminarista callaba. Mosén Francisco añadía-: Bueno, pero… explica con más detalles qué es lo que tú haces. ¿Qué sientes, o qué dices?
– Sentir… no sé -contestaba César-. A veces, una gran paz. A veces me parece que no siento nada.
– ¿Y decir?
– Digo: ¡Oh, Señor, y Dios mío! O a veces canto el Magníficat .
Mosén Francisco se levantaba dominado por la emoción. Y le repetía que sería muy tonto preocupándose. Que todo aquello tenía tanto valor como la caridad. ¿Qué importaba que no pensara directamente en los demás?
– Esos rayos blancos, César… atraviesan tu alma, no lo dudes. Y a través de ti llegan a los demás. A tu familia -ya ves los resultados-, a tus superiores, a todos.
César se mordía los labios.
– Yo quisiera que llegaran también a otras personas.
– ¿A quién, pues?
– A muchas, no sé. A todo el mundo.
– Bueno, dime unos cuantos nombres. En la misa rezaremos los dos juntos por ellos.
César sonreía y se tocaba una oreja.
– Pues… me gustaría poder ayudar…¡yo qué sé! A mi primo, José, de Madrid.
– Rezaremos por él.
– ¡Ya Murillo! A un tal Murillo… Y a un tal Bernat. -Luego añadía-: Y a todos los de los incendios.
Otra cosa hacía feliz a Carmen Elgazu: que Marta se hubiera enamorado de Ignacio.
Ya no le cabía la menor duda. Ella había sido joven, y había detalles que no la engañaban. ¿Por qué Marta elegía, para «congeniar» con Pilar, precisamente las horas en que Ignacio estaba en casa? ¿Tan ciego sería éste que no se daría cuenta?
A Carmen Elgazu la satisfacía aquello, «porque Marta era educada y tenía una formación cristiana». Carmen Elgazu se decía: «Su madre debe de valer mucho, digan lo que digan en las tiendas». En cuanto al comandante, la mujer no sabía qué pensar. Le sentía muy distante de lo que ellos -los Alvear- eran. Tan aristócratas, levantando el hombro izquierdo en ademán peculiar. Sin embargo, se rumoreaba que desde la muerte de su hijo el hombre era menos juerguista, y que bebía mucho, pero que en compensación acompañaba con frecuencia a las mujeres a la iglesia.
¿E Ignacio…? Carmen Elgazu había llegado a una conclusión: el día menos pensado se hallaría delante de Marta sin saber cómo declarársele… ¿Cómo podía ser de otra manera? Marta era la chica de más personalidad que Ignacio había encontrado, y su hijo no iba a enamorarse de una cualquiera. Además, algo influyó mucho, a su entender: el dolor de Marta por la muerte de su hermano. El día en que apareció en la puerta del comedor, de regreso de Valladolid, con los brazos caídos a ambos lados del cuerpo, Ignacio se sintió unido a ella. Y ello continuaba, pues, de repente, Marta se quedaba pensativa y triste.
Carmen Elgazu evitaba hablar de este asunto con su hijo: en cambio, le dijo a Matías:
– Matías… ya ves lo que son las cosas. Te veo tomando lecciones de esgrima con tu consuegro, en el cuartel de Infantería.
CAPÍTULO LIX
El mes de septiembre fijó posiciones. César se fue al Collell, reconfortado por sus diálogos con mosén Francisco. «La Voz de Alerta» y Laura se casaron, y partieron para un viaje que sería breve. «La Voz de Alerta» decía que no podía permanecer ausente en vísperas de elecciones.
Ésta era la obsesión de la ciudad: las elecciones. Todos los demás problemas habían pasado a segundo plano. Nada que no fuera el tema de las elecciones interesaba a nadie; acaso sólo existía una excepción: el tema «doctor Relken». Del doctor Relken se hablaba mucho en todas partes, pues además de que su físico llamaba poderosamente la atención -su cepillado pelo rubio, su cogote germánico-, nadie sabía a ciencia cierta qué diablos hacía en Gerona. Se contaban muchas cosas de él: que era un sabio, que le decía a mosén Alberto que había errado en la elección del lugar de las excavaciones, que formaba parte de una Compañía extranjera para la búsqueda de minas en el Pirineo, que se bebía verdaderos depósitos de agua, que no conseguía acostumbrarse al aceite de la cocina española…
Pero, excepto los dirigentes políticos, que no dejaban de observarle un solo instante, la masa creía que era simplemente esto: un hombre de ciencia. En el Banco Arús, Padrosa aseguraba haberle visto por Montjuich con un salacot en la cabeza, cazando mariposas.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Los Cipreses Creen En Dios»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Los Cipreses Creen En Dios» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Los Cipreses Creen En Dios» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.