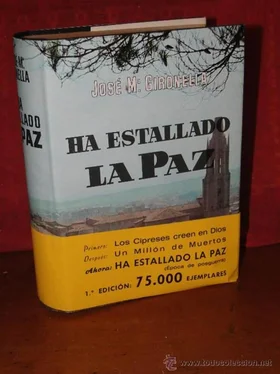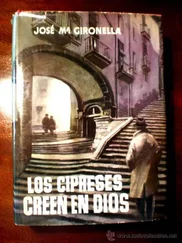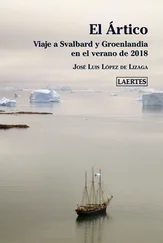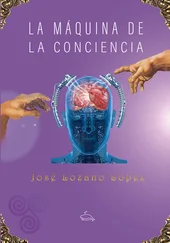Ignacio se preguntó si, en Figueras, en el Servicio de Fronteras, no habría visto él la ficha de la muchacha. Y le pasó por las mientes si no sería judía.
Moncho pareció adivinar su pensamiento., -No hagas demasiadas cabalas, ¿sabes? De hecho es todo muy sencillo: es una criatura que detesta las guerras, como yo.
Ignacio hubiera deseado conocer más detalles, pero no le pareció el momento oportuno.
– ¡Bien! -exclamó-. Es lo último que hubiera podido imaginar…
Moncho sonrió.
– El día que la conozcas -concluyó-, comprenderás perfectamente por qué le recito poesías de Bécquer.
Continuaron charlando, haciendo caso omiso del frío del crepúsculo que empezaba a penetrarles en los huesos.
Ignacio le dijo a su amigo que estaba leyendo a Freud. Moncho hizo un signo aprobatorio.
– Ahí tienes -apuntó- a un analista de primer orden. Aunque a veces se pasa de la raya.
– ¿Tú crees?
– Claro…
Ignacio ladeó la cabeza.
– Pues a mí casi todo lo que dice me parece verdadero. Somos impenetrables. Cuando pienso profundamente en mí me doy cuenta de que los demás no tienen idea de cómo soy por dentro…
Moncho ironizó:
– Tanto mejor para ti…
El frío era ya tan intenso que los echó de la cumbre. Bajaron por las murallas, por detrás de la Catedral, asomándose un momento al mirador desde el cual se dominaba el meandro del río Ter.
Moncho comentó:
– ¿Ves? Me hubiera quedado a gusto allá arriba, con una tienda de campaña y un saco de dormir.
Ignacio caminaba por las callejuelas empedradas, con las manos en los bolsillos y fumando.
– Moncho, ¿puedo hacerte una pregunta?
– Naturalmente…
– ¿Qué les pedirías a los Reyes Magos, si estuviera en tu mano elegir?
Ignacio supuso que Moncho se tomaría algún tiempo para contestar. Y no fue así.
Con gran rapidez dijo:
– Conservar todas las facultades hasta los setenta años, y luego morir de repente.
Ignacio se paró un momento.
– No estoy seguro de haber oído bien.
Moncho se detuvo a su vez.
– ¿Por qué? ¿Tan raro es lo que he dicho?
Ignacio tiró el pitillo y lo aplastó con el pie.
– No, claro…
Regresaron a casa. La cena en el piso de la Rambla fue tan cordial como la de la víspera. Al terminar, Matías escuchó la BBC, de Londres, y luego Carmen Elgazu, fiel a sí misma, propuso rezar el rosario.
Moncho se pasó la mano por la rubia cabellera.
– ¡No faltaría más!
Matías, como de costumbre, se paseó todo el rato a lo largo del pasillo -ahora, por culpa del reuma, daba la vuelta con menos rapidez- y al contestar rutinariamente la letanía, se comía el ora, diciendo sólo pro nobis.
Ignacio había trazado un plan para el día siguiente. Quería que Moncho conociera a sus antiguos amigos el profesor Civil y mosén Alberto, de quienes tanto le había hablado, y por supuesto, a Manolo y Esther. También quería que conociera a Pilar y a don Emilio Santos.
Moncho, con toda franqueza, le indicó que lo único que le ilusionaba era conocer a Pilar.
– Por favor, no me hagas subir tantas escaleras… ¡Si quieres cogemos la mochila y nos vamos a Rocacorba! Pero eso de las visitas no se me da bien.
Ignacio se sorprendió. Se desayunaban y la luz entraba suave por los cristales del balcón que daba al río.
– Pero… ¿es que te has vuelto insociable?
Moncho protestó:
– ¡Nada de eso!
La expresión de Ignacio lo obligó a explicarse un poco más. Había ido a Gerona a hablar con él, con Ignacio, y a conocer la ciudad. "Con eso y con saludar a tu familia me basta". No le gustaba vivir de prisa, atiborrándose de imágenes. "¿Es que ya no te acuerdas? Prefiero saborear las cosas".
Ignacio asintió. Pero le dolía no poder exhibir a su amigo, sobre todo en lo respectivo a Manolo y Esther. Insistió, pero fue en vano.
– Entonces, ¿qué es lo que te apetece?
– Nada. Dar otra vuelta por ahí. Por la Dehesa, por ejemplo.
– Está bien. Luego almorzaremos en casa de Pilar.
Salieron rumbo a la Dehesa. Moncho cogió su máquina fotográfica y aprovechando que la mañana era soleada disparó varias veces. Primero, los soportales de la Rambla; luego, el Oñar, desde el puente de San Agustín; ¡luego, el edificio de Telégrafos! Ignacio le miró con simpatía… Y le resultaba gracioso que Moncho disparase con la mano izquierda.
La Dehesa, desnuda por obra y gracia del otoño, ofrecía un aspecto impresionante. Moncho comentó:
– No es moco de pavo, la verdad…
Anduvieron sin descanso, charlando. ¡Ah, sí, Moncho había evolucionado en aquellos años! Había llegado a determinadas conclusiones. Las dudas permanentes de Ignacio le parecían inútiles y fatigosas. Era preciso creer en algo. Y para ello un sistema eficaz era proceder por eliminación. "¿Andar diciendo "tanto gusto" y "he pasado una velada deliciosa"? Ni hablar… ¿Escuchar palabras altisonantes como "heroísmo", "misticismo", "futuro mejor"? Manotazo limpio…" "Hay que elegir, Ignacio. Pero elegir cosas humildes, que estén a nuestro alcance: el trabajo, los amigos, la marca de tabaco… Con eso es suficiente".
Ignacio objetó:
– Entonces ¿hay que renunciar a la ambición?
– ¿Ambición? Yo soy más ambicioso que tú: ambiciono vivir a la medida de mis fuerzas.
Lo bueno de Moncho era que predicaba con el ejemplo. Allí mismo lo demostró. El muchacho era capaz de pasarse cinco minutos contemplando el tronco de un árbol. Sí, Moncho era un enamorado de lo inmóvil, aunque también, e Ignacio lo sabía, le gustaba ver correr el agua clara de los arroyos. "Fíjate en un detalle: eso de no tocar, peligro de muerte, lo ponen en los postes eléctricos, nunca en los árboles. ¡También los insectos se tragan unos a otros! Pero luego no sueltan discursos. Hay cierta diferencia, ¿no te parece?".
Otra alusión a la guerra. Ignacio comprendió. A Moncho la contienda civil lo había marcado profundamente. Y ahora, con la chica alemana fugitiva de su país… El chico admitió que aquello era cierto. Las personas seguían siendo lo que fueron siempre: mitad ángeles, mitad diablos. Rubias como él, morenas como Ignacio. Pero el mundo, el mundo colectivo y amorfo, se había vuelto loco. No había más que leer el periódico cada mañana. ¡Bombardeos, tanques, bajas enemigas! ¿Enemigas de quién? Un perpetuo combate de leucocitos. Nada tendría arreglo si la sociedad volvía la espada a la naturaleza. Lo peor de las guerras era eso, que impedían amar los pequeños detalles y la naturaleza. Realizaban un lavado de cerebro en esa dirección. Conducían hacia las máquinas y hacia el apelotonamiento en las grandes urbes. Las guerras eran la promiscuidad. Mataban lo íntimo y ello era muy grave.
Ignacio, que escuchaba atento, estaba impresionado. Sin embargo, veía en Moncho un peligro: que desembocara en la inhibición.
– De todos modos, debemos contribuir a mejorar las cosas, ¿no? Mandar el prójimo al cuerno -negarse a decir: "tanto gusto"-, resulta un poco egoísta. Proceder por eliminación puede conducir a esa serenidad de que tú gozas, pero al mismo tiempo a la vanidad personal. Tampoco me gustaría volverles la espalda a los demás…
– Yo no he dicho eso, Ignacio. He hablado precisamente de prestar atención. Más importante que hacer, es sentir. ¿Comprendes adonde voy?
– Creo que sí… Lo único, que en el fondo la actitud es pesimista. Eso de que el dolor purifica ¿te suena también altisonante?
– No, es otra gran verdad. Pero lo que no purifica en modo alguno es el odio.
– ¿Y crees que todos los que hicimos la guerra odiamos por definición?
– Sí, sin darnos cuenta. Y también odiarán todos los que la hacen ahora.
Читать дальше