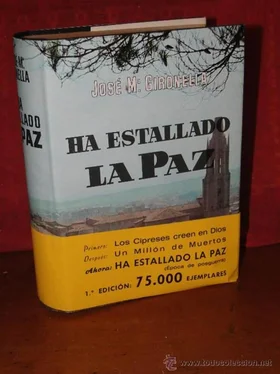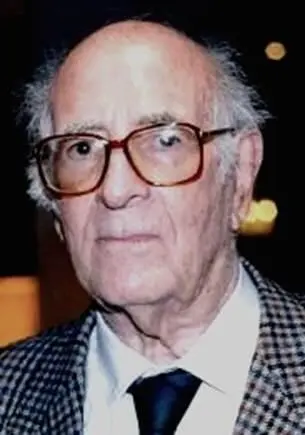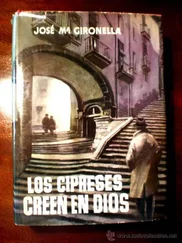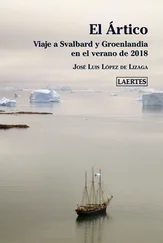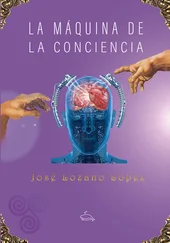Ignacio experimentó vértigo. Y se refugió en la intimidad. Sintió miedo, un miedo tan intenso como el de Mateo al recibir la fotografía de su hijo. Tuvo ganas de confesarse. Y al propio tiempo, de llamar a Adela por teléfono. Y de poner una vela bajo los cuadros de Picasso colgados en su habitación, cuadros que según Carmen Elgazu representaban la rotura del mundo.
Por último acertó a concretar y envió un sencillo telegrama a Ana María. "Necesito verte. El día quince iré a Barcelona. Te quiero". Y firmó.
Matías se abstuvo, por sistema, de hacer el menor comentario -únicamente se tomó en el Café Nacional dos copas seguidas de coñac-, subió al piso de la Rambla y, sosteniendo en la mano el sombrero, le propuso a Carmen Elgazu:
– ¿Qué te parece si nos fuéramos a ver a Pilar? Parece que César está un poco pachucho.
Carmen Elgazu, haciéndose cómplice del silencio de Matías respecto al rayo caído del cielo, contestó, con voz tranquila:
– Espera un poco a que termine de planchar.
Matías esperó. No sabía qué hacer entretanto y, tomando una rebanada de pan, la pinchó con un tenedor y la acercó a la estufa, que estaba al rojo vivo, para hacerse una tostada. Le puso luego un poco de aceite y sal y la mordisqueó. "¡Hum! -exclamó-. Esto es la gloria".
Por fin salieron, cogidos del brazo, camino de la plaza de la Estación. Allí se enfrentaron con la realidad. Encontraron a Pilar desolada. Lo de César no tenía importancia. Había dormido dos horas con toda normalidad y ahora estaba ya despierto y contento. Pero Pilar tenía el periódico en la mano y los ojos y el alma llenos de grandes palabras: Japón, los Estados Unidos, Rusia, Mateo…
– ¿Qué ocurrirá, padre? ¿Qué significa esto?
Matías hizo un gesto triste.
– Nadie lo sabe, hija mía… -Luego añadió, cortando en seco-. ¿Podríamos ver al niño?
Don Emilio Santos, que salía del despacho de Mateo, del que había quitado el pájaro disecado, contestó:
– ¡No faltaría más! Entren. Por ahí…
Todos entraron en la alcoba. César Santos Alvear, con su cuerpecito fajado y sus manitas preciosas, yacía en la cuna que Pilar había adquirido para él, colocada junto a la cama. Tenía los ojos azules abiertos de par en par, aunque su mirada no acertaba a fijarse en ningún punto concreto.
Como si adivinara que era el gran protagonista de la escena levantó las piernas y por un momento pareció que pedaleaba en una bicicleta imaginaria.
– ¡César! ¡Rico! ¡Pequeñín!
Carmen Elgazu le hizo cosquillas en la barriga y el niño pareció sonreír. Y volvió los labios como si se dispusiera también a pronunciar alguna palabra grande. Pero no fue así. Babeó un poco y Pilar, sacándose el pañuelo de la bocamanga -como solía hacerlo el señor obispo- lo secó.
La inocencia del hijo de Pilar conmovió de pronto a todos. ¿En qué mundo vivía? En un mundo sin guerras; en un mundo de sensaciones; en un mundo como el del amor puro anterior al pecado original.
Todos pensaban: ¿Qué cosas verá ese niño a medida que crezca, que se haga mayor? ¿Qué herencia le habremos dejado los que llevamos ya muchos años a cuestas? Sintiéronse responsables, aunque tampoco de nada concreto.
Pilar, que lo miraba con arrobo, balbuceó:
– Tengo miedo… Tengo miedo por él…
Carmen Elgazu corroboró:
– Ojalá no creciera nunca. Ojalá continuara así, sintiéndose amado y sonriendo.
Matías movió la cabeza. Aquello era utópico, antinatural. César Santos Alvear iría desarrollándose al margen de los acontecimientos y llegaría a ser como Ignacio; o como Mateo…
– Dejémosle… -propuso-. Tengo la impresión de que se da cuenta de que intentamos leerle la palma de la mano.
Todos obedecieron la indicación de Matías y salieron en dirección al comedor. Todos, excepto Carmen Elgazu. Carmen Elgazu permaneció fraudulentamente en la alcoba, y en cuanto vio que estaba a solas con el niño se encorvó cuanto pudo como para darle un beso… Pero lo que en realidad hizo fue trazarle sobre la tersa frente, con lentitud y extrema dulzura, la señal de la cruz.
Barcelona, Arenys de Mar, Benidorm, Barcelona.
Empezado el 3 de mayo de 1963 y terminado el 20 de abril de 1966.
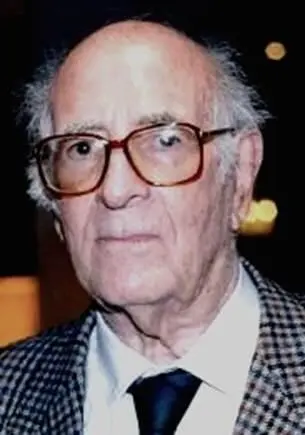
***