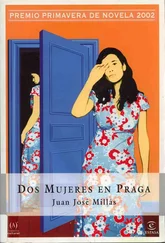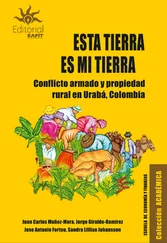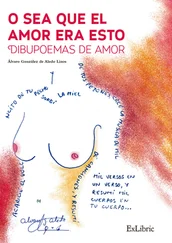Juan Millás - La soledad era esto
Здесь есть возможность читать онлайн «Juan Millás - La soledad era esto» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La soledad era esto
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La soledad era esto: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La soledad era esto»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La soledad era esto o cómo incorporar en un libro los más genuinos saberes y reflexiones de la literatura contemporánea. Por medio de un sutil entramado de voces narrativas, la novela cuenta la historia de una mujer -Elena Rincón- que a partir de la muerte de su madre inicia una lenta metamorfosis que a través del aprendizaje de la soledad le conduce a la liberación. Juan José Millás ofrece una desgarrada y contundente crónica de la vida de hoy, mostrando las actitudes de quienes, tras una militancia de izquierdas, han sustituido la ideología por las tarjetas de crédito. En esta novela la trama remite a un original análisis de los alcances de la ficción.
La soledad era esto — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La soledad era esto», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ayer fui a El Corte Inglés y telefoneé a la agencia para que me siguieran. Esta mañana he recogido el informe, que dice así:
Elena Rincón abandonó el portal de su casa a las 17,20 horas del día señalado para el seguimiento del que a continuación informo: vestía ropa de entretiempo, pero no llevaba medias, detalle en el que me fijé, pues suelo mirar sus piernas ya que durante mucho tiempo las ha llevado sin depilar, llegando a alcanzar su vello una longitud considerable, sobre todo en la pierna izquierda y por razones que ignoro. Confieso que llegué a pensar que podría tener alguna ascendencia turca, pues he oído que las mujeres de este país gustan de conservar el vello del que la naturaleza las dota, aunque les salga en aquellas partes del cuerpo que en el mundo occidental posee el carácter de un atributo masculino.
Pues bien, decía que me fijé en sus piernas y al tiempo de comprobar que no llevaba medias observé también que se las había depilado. Paseó, como sin rumbo fijo, hasta Joaquín Costa y desde allí bajó en dirección a la Castellana sin que en todo este tiempo realizara alguna cosa de interés, aunque es cierto que podía detectarse en su actitud general un punto de extrañeza, una actitud equívoca, como si presumiera la posibilidad de un encuentro no deseado que la sometía a ligeras vacilaciones en el modo de andar o en la elección de las calles que debían conducirla a su objetivo final: El Corte Inglés situado en el Complejo Azca. Naturalmente, esta apreciación es subjetiva, pero de eso se trata.
En El Corte Inglés pude observarla con más detenimiento, pues estos centros concebidos para grandes aglomeraciones facilitan mucho la tarea de un perseguidor por la posibilidad de diluirse entre la gente y de acercarse a la persona investigada sin despertar recelos. Además, la tal Elena se había quitado las gafas de sol al penetrar en los grandes almacenes, con lo que puso al descubierto los ojos que, como es sabido, revelan a quien sabe mirarlos intenciones, temores y deseos que por lo general pasan inadvertidos a la mayoría de la gente. He de confesar que hace años realicé un estudio basado en el modo de mirar de cinco criminales famosos y descubrí no pocos denominadores comunes entre aquellas turbias miradas que habían tenido la rara oportunidad de presenciar un crimen, el realizado por los portadores de esos ojos. Hablo, pues, del tema con conocimiento de causa.
Vi en la mirada de Elena Rincón la turbiedad característica de quien está a punto de realizar un acto contrario a su conciencia o a la conciencia de quienes le rodean. Es cierto que sus ojeras, por alguna razón, quizá de naturaleza cosmética, se han atenuado de manera notable, pero sus ojos poseen una movilidad de la que antes carecían. Pensé que quizá padeciera de esa inclinación patológica hacia el hurto de los objetos expuestos al público en establecimientos de esta clase, pues es cierto que la cleptomanía (así como la afición desmesurada a determinados juegos de azar como el bingo) constituye una enfermedad muy extendida en las mujeres de su posición. Pero aunque me acerqué a ella más de lo conveniente, no le vi introducir ningún objeto en el bolso.
Acudió después a la sección de lencería y la perdí de vista en las tres ocasiones en que, con prendas diferentes, hizo uso de los probadores. Por otra parte, tuve que mantenerme alejado ya que no es frecuente la presencia de hombres en estas zonas de las grandes superficies. Si Elena Rincón sospechara (cuestión que ignoro), que está sometida a vigilancia, bastaría que reparara en mi presencia en dos lugares diferentes para identificarme como un investigador. Debo, pues, permanecer fuera de su campo visual cuanto me sea posible.
Sin embargo, no es probable que hurtara ninguna de estas prendas íntimas, pues además de estar magnetizadas (lo que pone en marcha una alarma al pasar con ellas junto a determinados controles) suelen estar controladas por las señoritas dependientas, estratégicamente situadas a la entrada de los probadores.
Elena Rincón salió finalmente del establecimiento comercial sin haber adquirido ningún producto, lo que junto a su actividad general, ya señalada, la envuelve definitivamente en sospechas que, es cierto, carecen de dirección por el momento. He llegado a pensar si su visita a los grandes almacenes podría relacionarse con el establecimiento de algún contacto clandestino relacionado con la parte subterránea de los negocios de su marido, contacto que, por las razones que fueran, no se pudiera realizar la tarde del seguimiento. Tampoco hay que descartar la posibilidad de que el objetivo final de sus movimientos se relacionara con la recepción o entrega de drogas o de dinero proveniente de la venta de drogas. No es raro que negocios del tipo de los que maneja Enrique Acosta se utilicen para blanquear dinero obtenido en esta clase de economías sumergidas.
La averiguación de estos extremos, si mi cliente lo considera necesario, exigiría efectuar seguimientos menos esporádicos de los realizados hasta el momento y quizá algún tipo de investigación complementaria que, por su complejidad, exigiría el cobro de tarifas más altas que las establecidas para una mera vigilancia.
El seguimiento se dio por concluido a las 20,15, hora en que la tal Elena regresó andando de nuevo a su domicilio sin que en este trayecto de vuelta se produjera nada reseña-ble, a excepción de esta actitud de búsqueda, ya señalada, que se podría interpretar también como la sospecha de que está siendo sometida a vigilancia. Ello hizo extremar mis precauciones y convirtió esa tarea, aparentemente rutinaria y sencilla, en un trabajo lleno de pequeñas pero numerosas dificultades.
Pese a la firmeza de mis propósitos, llevo varios días sin acudir a este diario y eso me proporciona la rara sensación de no existir. ¿Le pasaría lo mismo a mi madre? La idea del diario, desde que lo comencé, me ha invadido como una obsesión. Yo sé que un diario de este tipo es una suerte de mapa esquemático en el que se relatan los aspectos más sobresalientes de la propia vida. Sin embargo, en mi imaginación, el diario es la vida misma. Alguna vez leí algo acerca de quienes confunden el territorio con la representación del territorio (el mapa); tal vez eso es lo que me sucede, tal vez por eso tengo la impresión de no haber existido los días pasados.
Pero no ha sido así. He vivido un infierno del que quiero salir, pero al que se aferra una parte de mí que no domino. Tras el optimismo de las primeras líneas de este diario, donde expresaba la rara y agradable sensación de haber tornado las riendas de mi vida, alcancé un precario equilibrio que se quebró en pedazos hace seis o siete días. Enrique había salido a cenar y yo me quedé levantada para ver una película que daban por la televisión. En el descanso, y como la película me estaba gustando mucho, cometí el error de liar un canuto para disfrutar más de ella. Al principio todo fue bien; la película adquirió relieves especiales y yo disfruté de esa sensación de plenitud intelectual que produce el hachís cuando se lleva algún tiempo retirado de él. Sin embargo, al cabo de un rato, quizá por la postura, comencé a sentir una gran opresión en el pecho. Lo atribuí a una excesiva acumulación de gases en la zona del diafragma, pero cambié de postura sin que por ello se aliviara la presión, que inmediatamente se vio reforzada por la angustia de quedarme sin aire. Salí a la terraza y respiré con la boca abierta, pero el aire tenía un espesor húmedo y dulzón que dificultaba su paso a través de los bronquios. Respiraba como si mis pulmones se hubieran diluido y mis segundos estuvieran contados.
Sin reparar en que me acababa de fumar un canuto, recurrí a un ansiolítico para tranquilizarme y al poco presentí que la tensión se iba a resolver con un desmayo. Afortunadamente, me dio tiempo a alcanzar el dormitorio, donde caí sobre la cama unos momentos antes de perder el sentido. Desperté a las dos horas empapada en sudor y con un acceso doloroso en los intestinos. Enrique no había vuelto y por la televisión, que se había quedado encendida, daban una película en versión original. Fui al baño, pero no conseguí vaciar el vientre. Recordé entonces que mi madre, en su diario, se refería a esta situación de tener que expulsar sin poder hacerlo llamándola cólico cerrado y deduje que era lo que me pasaba a mí. Bastó que nombrara el dolor para que se atenuara un poco y de este modo conseguí llegar al salón para apagar el televisor y cerrar la puerta de la terraza. Luego me desnudé y me metí en la cama con una sensación de desamparo insoportable. Pensé en Mercedes, mi hija, y en Enrique, mi marido, como si fueran dos fragmentos de mi existencia definitivamente separados de ella. Mi vida, pues, parecía mutilada e inútil. Creo que durante los últimos veinte años he estado defendiéndome de los afectos sin pensar que cada una de estas defensas significaba una mutilación. La tristeza me golpeó en alguna parte, pero no conseguí llorar. Entonces encendí la luz, cogí uno de los cuadernos de mi madre y encontré un pasaje que me emocionó especialmente; parecía escrito para mí y para aquella noche, porque decía así:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La soledad era esto»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La soledad era esto» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La soledad era esto» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.