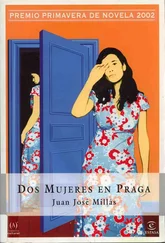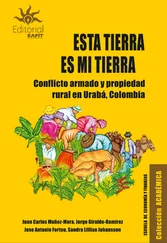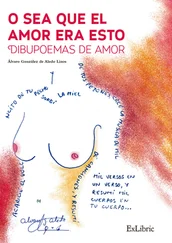Me puse frente al espejo, me retoqué el pelo, me lavé los dientes y después me bajé los tirantes del camisón y me descubrí los senos, que han sido la parte más apreciada de mi cuerpo. No eran como los de entonces (llamo entonces a mi juventud), pero no carecían de atractivo. Me llevé las manos a ellos, a su base, para elevarlos un poco, y noté un bulto extraño en el derecho. Creo que empecé a sudar de miedo y que ya estaba a punto de desmayarme cuando conseguí sentarme en la taza del retrete donde me subí los tirantes y comencé a mirar los dibujos de la cerámica que había en las paredes. Pensé entonces que quizá había sido una sensación falsa, pero no me atreví a comprobarlo. Luego pensé en la calidad del bulto, en su tamaño (era como una naranja pequeña o una mandarina) y me consolé con la idea de que quizá llevaba allí muchos años creciendo con tanta lentitud que yo ni me había dado cuenta, pues nunca antes de salir al extranjero me había atrevido a tocarme los pechos de ese modo. Podría seguir, por tanto, muchos más años y yo no volvería a tocarme los pechos ni a viajar fuera para no darme cuenta y a lo mejor lo olvidaría y me haría muy vieja antes de que el bulto creciera demasiado.
Cuando logré calmarme un poco, me coloqué otra vez frente al espejo, me bajé los tirantes y, sin tocarlos, los observé detenidamente y comprobé que el pezón derecho estaba ligeramente retraído, como si una fuerza interior lo atrajera hacia sí. Dios mío, qué miedo tuve. Cuánto miedo cabe en un cuerpo humano, sobre todo en el cuerpo de una mujer, porque los hombres están hechos de otro modo, con menos complicaciones que nosotras, por eso viajan y hacen cosas prohibidas sin que llegue a sucederles nada.
Permanecí durante mucho rato en el cuarto de baño, sin llegar a desmayarme, aunque tengo cierta facilidad para ello, sobre todo desde que Elena, mi antípoda, se ha dado al alcohol y a las pastillas. Tuve un pensamiento extraño que quizá perteneciera a mi antípoda, que estaría en ese instante en otro hotel contrario al mío temblando de miedo como yo. Pensé que en los cuartos de baño de los hoteles es relativamente fácil establecer un pacto con la locura. Todo brilla y está tan limpio y todo está dotado de unas curvas tan suaves que la locura resbala por la superficie de las cosas sin sufrir ningún daño. Además, en los cuartos de baño de los hoteles caros (las pensiones son otra cosa; ir a una pensión es como volver a casa) no hace frío aunque una esté desnuda mucho tiempo.
Cuando regresó mi marido, yo ya había realizado ese raro acuerdo que, como digo, seguramente era una cuestión de mi antípoda, aunque a mí me hizo bien, y me había acostado con los ojos abiertos. Al principio me hice la dormida, pero después de que él insistiera cedí y lo hicimos como nunca, mucho mejor que las primeras veces que éramos más jóvenes, pero no sabíamos.
Por eso me da miedo que mis hijas viajen al extranjero y vayan a hoteles, sobre todo Elena, con ese marido que la ha metido en cosas de política, que ella no entiende.
Elena cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón de la mesilla, junto al resto del diario y los informes del detective. Sudaba de un modo anormal y tiritaba de desamparo o de terror. Se encogió cuanto pudo en la cama, cubriéndose con la colcha, y repitió mamá, mamá, como si fuera pequeña y acabara de padecer una pesadilla. Cuando cesó el temblor, recordó de nuevo la historia de la playa y la moneda asociándola con el encuentro casual del diario en las profundidades del dormitorio de su madre; aunque el diario era un tesoro al revés, el negativo de un tesoro, pero dependería de ella invertir esa imagen, convirtiendo los claros en oscuros y los oscuros en claros, como en ese proceso fotográfico que nos devuelve al fin la verdadera imagen de una realidad pasada, muerta, pero con capacidad de actuación sobre nuestras vidas, sobre mi vida, concluyó.
Después fantaseó con la posibilidad de caminar hasta el baño y reproducir frente al espejo los movimientos de su madre para ver si era capaz de hacerse cargo de aquel terror que el destino le había dejado como herencia, como una dura herencia que debería administrar y transmitir para no olvidar nunca sus orígenes, para recordar de vez en cuando, como ejercicio de humildad, que su cuarto de baño -tan luminoso y amueblado como el de un hotel de lujóse había levantado sobre los restos de otro cuarto de baño, desconchado y roto como el de una pensión, en el que los aparatos sanitarios no tenían otro fin que el de su uso.
Comienzo estas páginas que ignoro cómo llamaré o adonde me conducirán a los cuarenta y tres años, es decir, un poco más allá del punto medio de lo que se podría considerar una vida muy larga.
Diversos acontecimientos personales de complicada pormenorización me han situado en los últimos tiempos frente a la posibilidad de controlar activamente mi existencia. Me encuentro en el principio de algo que no sé definir, pero que se resume en la impresión de haber tomado las riendas de mi vida. Es cierto que aún ignoro cómo se gobiernan y que tampoco sé en qué dirección las utilizaré cuando aprenda a manejarlas; también es cierto que todo ello me produce algún vértigo cuyos efectos tienden a concentrarse en mi organismo, en el que han comenzado a aparecer diversos síntomas que habían cesado cuando cesó, de súbito, mi adicción al hachís. Pero todo ello constituye un precio muy bajo si lo comparo con los beneficios obtenidos, todavía intangibles, como intangibles son los beneficios de una aventura a punto de iniciarse.
Escribo estas primeras líneas de mi vida sentada en una cómoda butaca de piel en la que discurrió gran parte de la existencia de mi madre. A mi espalda, en la pared, un reloj de péndulo, que también perteneció a ella, mide el tiempo, pero no el tiempo que determina la existencia de los hombres, sino el que regula la duración de mi aventura interna, de mi metamorfosis. He comprado un conjunto de pequeños cuadernos, cosidos con grapas, que se parecen mucho a los que utilizó mi madre para llevar a cabo un raro e incompleto diario que, tras su muerte, fue a parar a mis manos.
Mi vida discurre apaciblemente entre la lectura de su diario y la redacción del mío. A ello he de añadir el extraño placer que me proporcionan unos informes que yo misma he encargado realizar a un detective privado. Contraté a este sujeto, que ignora para quién trabaja, al objeto de que siguiera a Enrique, mi marido, pero muy pronto me aburrieron sus escarceos sexuales y sus trapícheos económicos, de manera que el otro día telefoneé a la agencia -sólo hablamos por teléfono- y le dije que se olvidara de Enrique Acosta y centrara sus energías en Elena Rincón, su mujer, que soy yo.
Salgo muy poco, pero me gusta que alguien me diga lo que hago cuando estoy en la calle. Así, no siempre, pero algunos de los días que abandono la casa para pasear o ir de compras, telefoneo a la agencia y digo que me sigan. Al día siguiente voy a un apartado de correos, que he contratado cerca de aquí, y recojo el informe que demuestra que hice lo que hice y no otra cosa. Como al detective le he encargado ser muy subjetivo, dice cosas de mí que yo ignoraba y eso, además de divertirme mucho, me reconstruye un poco, me articula, me devuelve una imagen unitaria y sólida de mí misma, pues ahora veo que gran parte de mi desazón anterior provenía del hecho de percibirme como un ser fragmentado cuyos intereses estuvieran dispersos o colocados en lugares que no me concernían. Tal vez por eso, entre otras cosas, no logré nunca alcanzar una adecuada comunicación con mi hija, que continúa percibiéndome como una madre fría, incapaz de llegar al núcleo de sus conflictos e incompetente para amarla. No me importa; también yo percibí a mi madre como un ser lejano y ahora resulta que es que era su antípoda. El tiempo que marca este reloj de péndulo, cuyo tictac me mece mientras redacto estas líneas, devolverá a cada uno las cosas que entregó colocando las piezas del puzzle de la vida en el lugar del que salieron cuando su imagen se quebró en pedazos.
Читать дальше