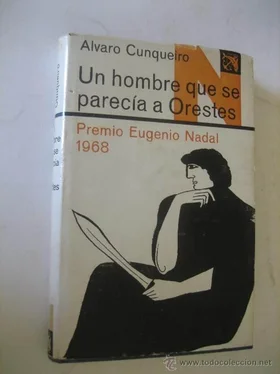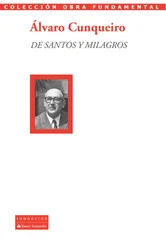Tadeo era solamente ojos, labios carnosos, y aquella enorme lengua roja que sacaba a pasear por los labios. El resto de su cabeza y rostro era una maraña de pelo canoso, que le cubría las orejas y las mejillas hasta la nariz. Mientras hablaba, sus pequeños ojos, claros y vivaces, lo vigilaban todo, el fuego que ardía en el hogar, las gentes que entraban y salían, la moneda de cobre que al suelo caía al dar una vuelta el tabernero, de qué barrica echaba, o si el gato se acercaba al plato de mollejas salteadas. Tenía la voz muy varia de tonos, y musical, lo que le vendría de las tertulias suyas con los mirlos a los que enseñaba marchas y tonadas.
– Con mi madre tan delicada y los pies al sol, y mi padre paseando en busca de perros para su catequesis, yo crecí libre, vagando por la plaza y las huertas, ladrón de uvas y de higos, velando nidos, viendo hacer la instrucción a los quintos, y al anochecer ayudando, por la merienda, a encender el horno en la tahona. Algún día que otro mi madre tenía humor para enseñarme las letras, y yo aprendía por libre algo de música con el bombo de la charanga real, que vivía cerca de nuestra casa, y el cual era como eco, que de todas las piezas y óperas no sabía más que las frases a las que tenía que estar atento, porque daban entrada a sus golpes. Ya tenía yo trece años, o catorce, cuando un día encontraron a mi padre muerto en un prado, con doce perros alrededor, que debían estar aguardando su voz de mando. Mi madre lo lloró muy bien, puso un paño de luto debajo de los pies, encima de la flor de genciana, y acordó pedir una pensión al rey por ser viuda de hombre célebre. Un escribano venía a casa a redactar la instancia, que no daba perfilada porque quería acompañarla de un tratado sobre la disposición de los caninos para el baile, y a mí me sopló la criada vieja de la tahona que a lo mejor le estaban naciendo cuernos al difunto. Me puse a espiar, y logré ver a mi madre en camisón, abrazando al escribano. Interrumpí el trance, y mi madre, llorando, me dijo que me equivocaba, que estando de siesta le había entrado la pesadilla, confundiendo al escribano, que entraba en aquel momento, con el mar, y de ahí que se arrojara en sus brazos. El escribano temblaba desde el tupé hasta el tintero, y yo decidí ir a ver cómo era el mar, abandonando con lágrimas en los ojos la ciudad natal, lo que no tenían necesidad de hacer los murciélagos de los soportales de la plaza, que nunca pasaban fuera del arco del Palomar.
Se echó vino y bebió, y se sonó ruidoso con un grande pañuelo a rayas de colores, que más parecía falda de escocés. El hombre del jubón azul lo escuchaba atento, jugando con la sortija de la piedra violeta, y de vez en cuando dejando su mirar encantarse por el vivo fuego de sarmientos que ardía bajo la ancha y ennegrecida campana del hogar. Un narrador de oficio escucharía al fuego contarse historias a sí mismo.
– Once días durmiendo de fortuna, tomando atajos, el estómago vacío, acabada la bolla que me dieron de despedida en la tahona, y reventadas las zapatillas, tardé en llegar al mar. Las olas rompían en las rocas, y al acercarme al faro por un estrecho sendero entre ellas, el agua salada me mojó el rostro. El mar, como ya me suponía, no se parecía en nada al escribano de la instancia. Me quedé sentado en una peña, durante una larga hora, contemplando el juego de las olas en la caleta, y viendo un dos palos que viajaba hacia donde se pone el sol, y me puse a imaginar que en el velero regresaba mi madre a su país lejano, con los sus ojos azules de melancólico mirar, y los pequeños pies descalzos puestos al sol. ¡Ojalá tenga allí flor de genciana para posarlos!, me decía a mí mismo. La verdad es que, poco después de mi huida, mi madre desapareció, dejando abandonada la casa, que es ahora una ruina, y solamente queda cubierta la cocina, que es donde yo me cobijo.
Tadeo necesitó beber dos vasos seguidos para limpiarse de aquellas tristezas y prosiguió:
– Me dijeron los torreros del faro que a mano izquierda quedaba una aldea, donde contrataban forasteros para el corte de leña. Me alistó un hombre rico llamado Petronio, el cual me tomó algún afecto visto cómo cundía en el trabajo, y la amistad que hice con sus perros y con su perdigón manso, que supe curarle un lobanillo. Me hizo dormir en buena cama, y su hija, una jorobadita llamada Micaela, me dejaba a la puerta, por las noches, una jarrilla con leche… Yo, señoría, no quería contarte mi vida, sino llegar a este punto. La jorobadita andaba triste, y más de una vez la encontré llorosa, sentada debajo de la higuera del patio. Yo sospechaba que la traía desconsolada su jorobía, que era de espinazo curvo y subido, tal que la punta de la corcova le llegaba hasta el cuello. Por delante estaba conforme, y los pechos muy redondos y puestos, y como tenía las piernas finas y largas, como suelen los más de los jorobetas, de frente no desagradaba. De cara era redonda y los ojos almendrados. Yo le hacía finezas de flores que cogía regresando del bosque, le regalé una alondra, le mostré cómo se silba variado con cañas de centeno verde de desigual tamaño, y le enseñé a saltar a la comba, juego de niñas que en aquel país no conocían. Las horas libres, pues, se me iban en consolar a la jorobada Micaela, pero no lograba alegrarla, y aun podía decir que cada día andaba más triste, enflaquecía y se disponía a marchitar. Una tarde de domingo, estando solos en el jardín echando barcos de papel en los canalillos, de pronto Micaela se echó a mí y me abrazó. Yo me puse a pensar si le habrían entrado amores, y si dado el caso de ofrecérseme, visto que por delante no parecía mal, si debía aprovecharme, pese a ser mi huésped y amo su padre, el señor Petronio. Lloraba Micaela abrazada a mí, y yo no sabía qué hacer.
– ¡No lo puedo olvidar! -decía Micaela entre sollozo y sollozo.
Y a mis preguntas repetidas contó que hacía un año la había llevado su padre a una gran ciudad vecina, que era de los focenses y puerto libre de grecogalos, donde había mercado de toneles, y el señor Petronio dejó sentada a la hija en un serón de higos pasos, en el muelle, mientras él pagaba a un armador el transporte de los toneles comprados en la feria. Era algo más de mediodía. El muelle estaba desierto, que las gentes estaban en sus casas almorzando, y las más en el real de la feria. Por una calle que salía al muelle entre los almacenes de grano avanzaba un hombre. Alto, la cabeza descubierta, se envolvía en una amplia capa roja. En la mano derecha llevaba una bengala de plata. Al llegar a la altura de Micaela se detuvo y la miró, la paseó toda ella con la mirada de sus ojos negros. Se acercó un poco más. Micaela tuvo miedo, y cruzó los brazos sobre el pecho. El hombre sonrió. Era muy joven. Micaela creía tener ante ella una alta torre o un árbol gigantesco. El hombre era muy hermoso, y estaba perfumado con agua de madreselva. El intenso aroma llegaba hasta el vientre de Micaela. El desconocido dejó caer la capa que lo embozaba, y tendió hacia la muchacha el brazo que sostenía la bengala de plata. La punta de la bengala tocó su hombro izquierdo. El hombre sonrió levemente. Ahora se veía lo mozo que era. Por tres veces la bengala tocó el hombro izquierdo de la jorobadita. Una ola de calor invadió el cuerpo de la muchacha. Algo que era a la vez fuego y placer, quemadura y refresco de lima le obligó a cerrar los ojos. Creyó que iba a desmayarse, y tuvo sed, mucha sed. Inmóvil, se dejaba herir. La despertó la voz de su padre.
– ¿Te sientes mal? ¡Es que estás sin comer y apenas desayunaste! ¡Vamos, que nos esperan una sopa de nueces y unos pichones!
Micaela se levantó y miró cómo el hombre de la capa roja continuaba su paseo hacia la punta del muelle.
– ¿Quién será? -se atrevió a preguntar a su padre, con una voz que a ella misma le sonó extraña, la voz de la mujer desconocida que pregunta en el teatro quién es ella misma.
Читать дальше