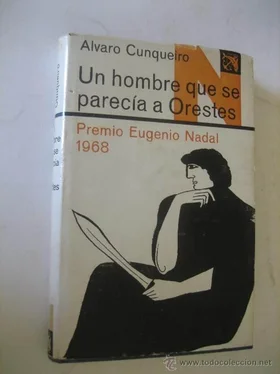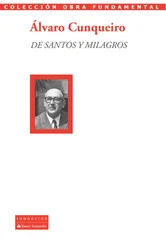CORREO. – ¡A lo mejor empreñas de palabra!
AMA MODESTA. – No es cosa de risa, Correo. Y ella es pura como una golondrina que todavía no hubiese salido al aire de fuera del nido. Es como una fiebre, ¿sabes? Llega la sed hasta mí. Toda la casa se llena de sed. Y ellos se van, y la perla mía queda sola en el mundo, sollozando.
CORREO. – ¡Todos tenemos un tema! De mozo, yo soñaba que llegaba a rico. Me caían las onzas en la cara, y era como un jabón de olor fresco. Un día, en la posada de Lucerna, al levantarme encontré un carolus. Le caería a otro que había dormido en la misma cama. Nunca más volví a soñar con hacerme rico. ¡Perdido quedó el virgo del sueño! Y dejé de ser mozo desde aquel día, y comenzaron a asomar en mi rostro las arrugas.
AMA MODESTA. – ¡Soñar es muy cansado!
CORREO. – Pero es lo más antiguo que hay. ¡Antes que hablar!
AMA MODESTA se para, escuchando ruidos en el primer piso. Se habrá levantado DOÑA INÉS. AMA MODESTA se inclina sobre el CORREO, que se sentó a beber el vino. Bebe a sorbos, goloso.
AMA MODESTA. – Bajará ahora. Dile que no hay cartas, que con las guerras en las tierras y en los mares vecinos no pasan valijas, y que por miedo a los espías no dejan volar las palomas mensajeras. Puedes decirle también que encontraste uno en Florencia de Italia, que le va a escribir tan pronto como haya paso libre para cartas de amor. ¿ Y cómo será ése?
CORREO. – Puede ser alto, tirando a moreno, y sacando el reloj a cada poco.
Escena II
Dichos. DOÑA INÉS
DOÑA lNÉS asoma en la baranda del primer piso. Parece que encendiesen una luz allá arriba. Trae el rubio cabello suelto por la espalda, y una rosa blanca en la mano derecha.
DOÑA lNÉS. – ¿De quién hablabais? ¿Hay cartas?
CORREO. – ¡Buenos días, señora mía!
DOÑA INÉS. – ¿Buenos días? ¿No es ya la hora serótina y viene la noche con sus pasos hoscos?
AMA MODESTA. – ¡Es mañanita temprano, sol mío! Viene el día lloviznando.
DOÑA lNÉS. – ¡Dormí tanto! ¿Hay cartas? ¿Traes recados?
Baja lentamente las escaleras, inclinada sobre el balaustre. Baja como por música, la rosa donde tiene el corazón.
CORREO (poniéndose de pie, declamatorio). – Queman las cartas los soldados, roban las valijas por si vienen cartas con noticias de tesoros. ¡Ay, demonio de guerra! El hombre no sabe de la mujer, el padre del hijo, no hay romerías, y la gente duerme tirada por los suelos, con el miedo por almohada, y se pierde la ciencia de hacer las camas. Los Ducados se volvieron locos, andan los reyes perdidos por los caminos, y ni se siembra el pan, y las gentes huyen con un poco de fuego en la mano, de miedo que se acabe el fuego en el mundo. A las palomas mensajeras les tiran con flechas envenenadas.
DOÑA lNÉS. – ¿Nadie te habló de mí? Una palabra bien la guardarías en la memoria. ¿Quién te la robaría, escondida entre las otras?
CORREO. – ¡Me hablaron!
DOÑA lNÉS (corre hacia él, le coge las manos). – ¿ Dónde fue, cómo era, dio señas, dijo nombre? ¡Detente, no contestes todavía, piensa, recuerda bien, no vayas a equivocarte, no vayas a equivocarme! ¡El sol y la luna tienen sus caminos!
AMA MODESTA. – Siempre trajo noticias ciertas. Acuérdate de cuando anunció al milano. ¡Después pasó aquel de la gorra blanca, tan convidador!
DOÑA INÉS. – ¿Uno de gorra blanca? ¡Nunca tal conocí! ¡El único hombre para quien miré en la vida fue este de Florencia de Italia!
AMA MODESTA (sorprendida). – ¿Cómo sabes? ¿Quién te lo dijo?
CORREO. – ¿Escuchasteis? ¿Quién dijo que fue en Florencia?
DOÑA INÉS. – ¿Puedo no saber, acaso, dónde tengo mi corazón a tomar el sol?
AMA MODESTA y el CORREO se miran, pasmándose de la adivinación. DOÑA INÉS se ruboriza y besa la rosa.
CORREO. – Se acercó a mí, y me preguntó si era yo el Correo titulado del Paso de Valverde y la Torre del Vado, y le respondí que sí, quitándome la gorra, que lo vi muy principal. Era alto, muy moreno, y sin embargo gracioso, y con la barba recortada a dos puntas. Es moda allí. Me preguntó si podíamos tener una conversación en un patio, y le dije que sí. Sacó el reloj dos o tres veces mientras hablábamos. Me dijo, poniéndose muy grave: «Dile a aquella que tú sabes, mi rubio cabello, que cuando haya paso libre para cartas de amor que le escribiré contándole todos los jardines de mi corazón». Y con las puntas de los dedos, un beso echó al aire.
DOÑA INÉS. – ¡Felipe, Felipe mío, tan lejos! ¿No te dijo que se llamaba Felipe?
AMA MODESTA. – No tendría tiempo. Si miraba tantas veces la hora, es que tendría prisa.
DOÑA INÉS. – ¿Algo más urgente que yo? ¿Sacaba el reloj, Correo?
CORREO. – Por lo menos nueve veces durante aquel coloquio.
AMA MODESTA. – Los hombres tienen muchas urgencias.
DOÑA lNÉS. – ¿Cómo hacía, Correo?
CORREO (sacando del bolsillo del chaleco su grande reloj de plata y llevándolo al oído). – Hacía así. Hizo así las nueve veces.
DOÑA lNÉS. – ¡Déjame tu reloj! (Lo coge y lo lleva al oído. Ha dejado caer la rosa. Tiene el reloj del CORREO en el cuenco de las dos manos, junto al oído.) ¡Corazón, lleno, galopante corazón! ¡Bien te escucho, amor, batir! (Al CORREO.) ¿Decías que no traías carta de amor? ¡Aquí la tengo, todo un escrito corazón! ¡Bate, bate por mí, en Florencia de Italia, a la orilla del río, príncipe de los lirios! ¡Pam, pam, pam, pam!… ¡Hasta morir! ¡Hasta morir, ciego siervo de amor! (Pone el reloj en las mejillas, en el pecho, encima del corazón, sobre el vientre, apretándolo con las dos manos.) ¡Hasta no vivir! ¿Cómo podría responderte ahora mismo que soy toda de ti, una hojita de acacia que la lleva el viento?
Cae el telón lentamente
Eumón de Tracia sacó su reloj y lo escuchó, y se dijo que sería muy hermoso el tener un amor lejano y saber de él así. Y se dolió de sí mismo, que nunca lo habían amado tanto, ni se le habían ocurrido tales imaginaciones amorosas.
– Soy músico, pianista. Querían que tocase en la plaza, para que bailasen los soldados con las mozas. Pero no podían bailar con mi música. Yo toco, por ejemplo, como se ve la luna en un charco, o como se echa a dormir el viento en un bosque, o como brillan sus pies en el mar, o como mira una mujer enamorada a través del fuego. ¿Quién bailaría eso?
Doña Inés le sonrió, comprensiva. El músico se había levantado y se contemplaba en el espejo.
– Pudieron haberme dado muerte mientras huía. La noche era oscura como boca de lobo. Las luces hacen mucha compañía. En los conciertos, siempre me gustó tener algunas luces de más, encendidas encima del piano. Parecía como si me mirasen y alentasen, agradecidas porque las había
encendido. Su mano llegaba hasta mi frente. Todas las luces son diferentes, y sin embargo todas son familiares, viejas conocidas, sonrisas acostumbradas a responder a la sonrisa de uno.
El músico se acerca a la mesa, y pasa la mano, como acariciándolas, sobre las llamas de las pequeñas velas del candelabro de cinco brazos.
Se vuelve hacia doña Inés.
– ¿Sois la señora de la torre?
– ¿Podría serlo otra? Yo soy el palacio, este palacio, este jardín, este bosque, este reino. A veces imagino que me marcho, que abandono el palacio en la noche, que huyo sin despedirme, y conforme lo voy imaginando siento que la casa se estremece, que amenazan quebrarse las vigas, se desgoznan las puertas, se agrietan las paredes, y parece que todo vaya a derrumbarse en un repente, y caer, reducido a polvo y escombro, en el suelo. Todo esto depende de mí, músico, de esta frase que soy yo, en una larga sinfonía repetida monótonamente, ahora adagio, después allegro, alguna vez andante…
Читать дальше