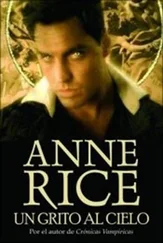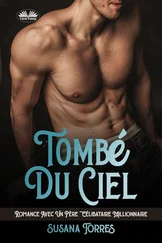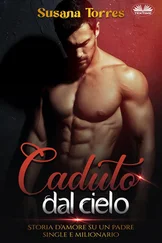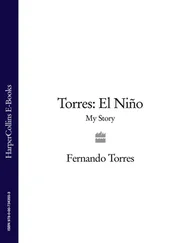habría preferido aguantar despierta los aparatos con que los odontólogos gustan de practicar sus torturas. Dioses, ¿es posible que experimentara Nostalgia de Dentista? ¿Sería tal extraño comportamiento síntoma de mi pronta reavivación? Recuerdo que a aquella cita con Manolo acudí con una parte del rostro completamente insensible y los labios pintados como el Joker de Batman. Mi amigo me encontró picassiana y añadió, amablemente, que la desfiguración me quedaba muy sexy.
Sumida en mis recuerdos y en el deleite de las lentejas, mi plato preferido, no presté atención a las voces que brotaron a mi alrededor o, mejor dicho, alrededor de las cabezas de mis amigos, en un zumbido rápido y alborotado. Cuando interrumpí la ingesta para dedicarles mi atención ya era tarde, quien fuera se había ido.
Manolo y Terenci lucían más cal en los rostros que un pueblo andaluz del interior a la hora de la siesta. Los perros también se mostraban lívidos, pero con pelos, lo cual no daba como resultado que parecieran perros blancos, sino, sencillamente, perros alicaídos y espirituales, en el sentido más pavoroso del término.
Una corriente fría se interpuso entre yo y los demás. Recuerdo que fue la primera vez que pensé en ellos como en los demás. Hasta entonces habíamos sido simplemente nosotros.
Dejé caer la cuchara.
– ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan pálidos? -Me alarmé.
No respondieron ni ladraron. Y entonces les hice la pregunta que más temía:
– ¿Qué me ocurre?
Manolo no contestó. Terenci intentó sonreír.
– Reina, ya estás más allá abajo que aquí arriba.
– ¿Voy a recobrar el conocimiento?
– Tardarás unas horas.
– ¿Por qué, de repente, me parecéis tan… tan…?
– ¿Tan muertos?
– ¡Oh, no lo puedo soportar! No quiero alejarme de vosotros -lloré-. Por favor, escuchadme. Miradme. ¡Todavía disfruto de poderes!
Lo dije extendiendo los brazos, mostrándoles el paisaje.
– ¡Hostia! ¿Qué bello paseo es éste? -preguntó Terenci.
Respondió Manolo:
– Nos movemos por el Madrid de los primeros años sesenta y éste es uno de los bulevares que por entonces aún existían.
Sonreí:
– Aterrizabas en Madrid y, ya en el aeropuerto, el aire olía a jara, que contaba Gil de Biedma. ¿Lo veis? No todo va a ser tiempo real. ¡Puedo convocar el pasado, como hice con el Barrio! ¿Vivir de nuevo? ¡Ningún interés! Siento algo por dentro, tenéis razón, como si se me removieran necesidades físicas, pero…
Manolo levantó el brazo, como si se aprestara a detener el tráfico, y suspendió mi parrafada:
– Hablemos de Paula. Si hace unos segundos nos has descubierto blanquecinos, asociando dicha palidez, para tu sorpresa, con el hecho de que espectros somos, significa que regresa lentamente tu conciencia, como predijo el buen doctor Andreu, y nuestras formas, que asumías con demasiada naturalidad, tienden a horrorizarte. Lo cual, ejem, nos parece de lo más pertinente.
– ¡No quiero tener miedo de vosotros! -manoteé en la fresca brisa de los bulevares madrileños perdidos-. ¡No quiero volver a vivir!
– Pero nosotros, sí, cuca. -Terenci me revolvió el pelo-. Nuestro cariño es tan grande y, si me lo permites, sobrenatural, que te preferimos viva. Eso es lo que uno aprende con la edad, a amar por encima de uno mismo. A ti no te ofreció el Tiempo el goce de ese sentimiento conmovedor. Regresa para que, cuando llegue, te encuentre en tu sitio.
Ahora habló Manolo:
– No hablamos por hablar. Hay noticias frescas. Nos las han proporcionado dos difuntos de Madrid, que fueron quiosqueros en La Latina y a quienes prendaste como articulista a la par que como cotidiana dienta. Les teníamos sobre aviso y, en cuanto han pescado algo, han corrido a contárnoslo. Han localizado a Paula, la han seguido. Y tiene novio.
– ¿Novio-novio? -me interesé-. ¿O apaño ocasional?
– Da lo mismo. -Bueno, ella liga muchísimo y le encanta fo-
llar, lo cual hace cumplidamente y no me digáis que no es raro, tratándose de alguien joven y de hoy, con las facilidades que se dan para bajarse de la red polvos cibernéticos que no exigen compromiso. Su cuerpo es suyo. Lo más que podemos hacer es envidiarla.
No respondieron.
– Oh, cielos. -Me alteré-. ¿Hablamos de un canalla que va a perjudicar a mi niña? Imposible, ella siempre ha sido muy lista para sacárselos de encima, aun a costa de sufrir por el negativo desenlace.
Siguieron callados.
– ¿Tan grave es? -Me excité-. ¿No podemos hacer algo?
– Se trata de un argentino -informó Manolo.
– Dotado de un enorme miembro -complementó Terenci.
– Mejor para los dos -musité, recordando mis propias incursiones pamperas, décadas atrás.
– Y la llama mina cada dos por tres.
– Sí, ellos suelen. A mí también me lo decían. ¿Y qué?
– Que mina ocupa un lugar, aunque minúsculo, en el segundo tomo del diccionario, entre menopausia y osteoporosis.
Tardé varios segundos en comprender las consecuencias que para mí podía acarrear aquella revelación.
¿Una decisión?
– Paula no es ninguna tarada -aseguré-. Ya sabe lo que significa mina.
– Los enamorados, o los encoñados -replicó Terenci-, porque en los primeros días no hay quien distinga entre ambas pulsiones, siempre quieren saber más.
Manolo se empujó las gafas invisibles.
– Examinará tus diccionarios. No se conformará con la escueta descripción de la Real Academia, que se limita a indicar que, en Argentina, es una forma vulgar de llamar a una mujer. Correrá a abrir el María Moliner, que afina un poco más y precisa que suele usarse de manera informal y, a veces, despreciativa, en Argentina y también en Uruguay…
– No te enrolles, los va a mirar uno tras otro, la tía… -Terenci se enojaba por momentos-. También Internet, pero no como única opción. Si es una gran lectora, entregada a la elevada causa de la imprenta, Google será lo último que consultará. La veo, la veo. Se acercará a doña María, meterá el dedito en la puta M. M de mierda, M de muerte…
Y se dará de morros con el testamento que, en mala hora, nuestra amiga firmó ¡para ser fiel a sus principios!
– ¡Coño, y porque no rae apetece que me vistan y me peinen desconocidos, como a la pobre Eva Perón, que al menos estaba muerta por completo cuando se la trajinaban detrás de la pantalla de aquel cine! Algún pariente sería capaz de maquillarme y llevarme a un programa de tele realidad. ¡Boquitas pintadas, pero en coma, faltaría más!
Manolo, que iba delante de nosotros, se paró en seco, con lo que le atravesamos y tuvimos que darnos la vuelta para enterarnos del motivo de su repentino atoramiento.
Sonreía.
– Has encendido una pequeña bombillita en mi cerebro.
No se lo tomen como una metáfora. Se hizo la luz en su cabeza y, estremecida, contemplé su interior. No hay cerebro que se parezca al suyo. Aterciopelado, fluorescente, repleto de casillas y cajon-citos y compartimentos, pasadizos y esquinas, aldeas enteras de pensamientos y ríos turbulentos de poesía, y de hombres y mujeres y paisajes. Recé para que nadie iluminara nunca el mío, no fuera a hacer el ridículo.
– Mirad lo que pienso -solicitó.
Terenci sonrió, divertido, pero yo, a pesar de que contemplé con atención aquella desmesura de reflexiones y proyectos, no distinguí atisbos reconocibles.
– Va a ser un placer jugar con él a El beso de la mujer araña. -Terenci se dirigía a Manolo-. Tú harás de mariquita, que a mí me apetece más ser un rudo marxista. Y a la celda le encasquetaremos unos oropeles.
Читать дальше