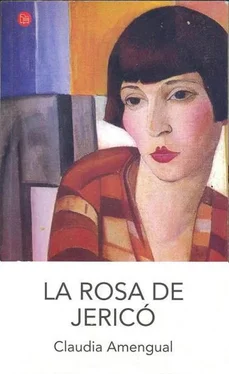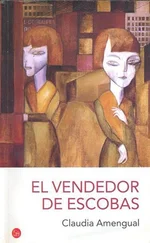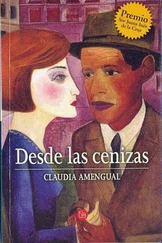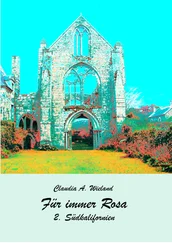A Elena se le dibuja una sonrisa. Lilith tiene gracia para explicar su forma de ver la vida. Hay algo de verdad en esas palabras sin misericordia, pero se resiste a aceptar que las cosas sean iguales para todo el mundo. Sin querer, se va a su propia situación con el pensamiento. Daniel fue un hombre encantador al principio, es cierto, y también es cierto que cambió mucho. Ella acepta su parte de responsabilidad en ese cambio; sabe bien que no es enteramente inocente, que nadie es enteramente inocente cuando una relación de pareja se desgasta y rompe. Lleva encima la culpa de no haber correspondido al amor de Daniel que sí era inmenso, de no haber amado lo suficiente. Pero no ignora que ha puesto lo mejor de sí, tal vez no alcanzó, pero ella se esforzó en ser buena esposa y llegó a quererlo, como lo quiere ahora, no con ese amor huracanado de las primeras pasiones, sino con un cariño sereno.
Lilith ha vuelto a su trabajo mientras fuma el primer cigarrillo de la tarde. Cuando llegue la hora de salida, habrá quince o veinte colillas en su cenicero. Elena la mira con disimulo. Es una mujer pequeña y bien proporcionada, nada bonita pero con los suficientes cuidados como para llamar la atención. Hoy se ha puesto un perfume demasiado cargado para el día, imposible de pasar por alto. Se maquilla como una profesional, de manera tal que, de una mujer bastante vulgar, logra sacar un bocado apetecible. Toda ella es una invitación a la cama. Lleva puestos ocho anillos, a cual más costoso, que exhibe con desfachatez al tiempo que dice que son trofeos de guerra. Como también lo son el auto que usa y el pequeño apartamento en donde vive, precio que ella puso para aceptar ser amante de uno de los de arriba, un ejecutivo de unos sesenta y algo, casado, con seis hijos, católico de misa, un santurrón que la visita los jueves. Ella acepta todo, sin condiciones, a cambio de los pequeños lujos que él le ofrece. El resto de los días son enteramente para ella y los hombres que quiera llevar. En algo no ha transado y es en dejar de trabajar; de alguna manera quiere preservar su independencia. Si algo le produce repugnancia, son las mantenidas.
* * *
La oficina es parte de un estudio donde conviven dos abogados, dos escribanos y un despachante de aduana. Elena trabaja para este último, pero rara vez lo ve. Las órdenes le llegan por vía del jefe a quien ella desprecia por sobre todas las cosas. Pasa la tarde, las siete horas, sentada frente al teclado de su computadora, al que tuvo que adaptar sus conocimientos de dactilografía al tiempo que hacía algún cursillo básico. Por lo demás, con lo que sabe alcanza. No necesitó mucho para darse cuenta de que no hacía falta ser un prodigio para hacer su trabajo; cualquier mediocre podría.
Hace dos años, más o menos, los primeros síntomas del abandono afectivo comenzaron a hacerse evidentes. Además, Daniel, que nunca había puesto reparos para el dinero, que siempre lo había dejado a mano para que ella sacara lo necesario, tuvo un cambio de comportamiento: se volvió inquisidor, preguntaba por el destino de cada moneda y obligaba a Elena a pedirle todo el tiempo, con el consiguiente detalle de los gastos. Fue un cambio repentino y hasta el día de hoy Elena se pregunta qué lo motivó. La situación se volvía cada vez más humillante; la dependencia económica pasó de un estado de equilibrio a una tiranía. Fue Daniel quien le consiguió este trabajo tocando la puerta de algún conocido. Es cierto que la tarea jamás prometió demasiado y que Elena supo de antemano que no iba a ser allí donde hallaría la satisfacción de su lado profesional, pero la realidad resultó ser aplastante.
En la oficina hay tres hombres y una mujer, además de ella y Lilith. Dos de los primeros llevan la parte contable y el tercero se encarga de informatizar todo el trabajo. La otra mujer, Dina, es una muchacha del interior que llegó hace un año más o menos. Elena recuerda la primera vez que la vio. Entró con cara de gorrión caído y una flacura impresionante. El jefe la hizo pasar a su despacho pero no le dijo que tomara asiento y la pobre, muerta del susto, se quedó de pie, temblándole al silencio que el muy cerdo se complacía en teatralizar mientras fingía examinar una hoja donde había cuatro o cinco líneas nada más, que eran todo el curriculum que había podido presentar. Así la tuvo unos minutos, mirándola por encima del papel, con los anteojos caídos sobre el caballete de su nariz de carroñero, divirtiéndose con el miedo que le infundía y, cuándo no, aprovechando para medirle el busto con los ojos, tomarle las dimensiones de la cadera e imaginar unas cuantas porquerías. Elena también recuerda el breve diálogo que mantuvieron aquellos dos en el despacho y cómo la desesperación pudo más que la dignidad, y qué parecidos a los animales pueden volverse los seres humanos cuando sus necesidades básicas no están satisfechas.
– No sirve.
– Pero ¿por qué? Me dijeron que necesitaba…
– Sí, te habrán dicho, pero el que toma la decisión soy yo. Ése era el requisito primario, pero además hay otras cosas, presencia, buen trato, no olvides que es para trabajar recibiendo gente y atendiendo el teléfono, no cualquiera…
– Yo necesito trabajar. Recién llegué de mi pueblo y necesito el dinero, ¿entiende? No tengo adónde ir, ni familia, ni amigos, estoy sola. Puedo hacerlo bien, tengo buenos modales.
– Sí, pero, ¿cómo diría? No es cuestión de modales, es un asunto de actitud, digamos de… de que vas a ser la voz, la cara de la empresa, y ésta no es una empresa cualquiera, movemos plata fuerte, se cocinan negocios importantes, no sé si soy claro. Además, nena, vamos a ser francos, tu aspecto no ayuda, no ayuda. Acá viene gente grande, políticos, ejecutivos. La recepcionista tiene que tener otro estilo, algo más sofisticado.
– Puedo conseguir ropa…
– Eso es lo de menos, la ropa te la damos nosotros. Es más una cuestión de apariencia general. A ver cómo te explico. Cuando llega el cliente, la recepcionista es lo primero que ve, es la primera impresión que tiene de la empresa. Tiene que ser una mujer llamativa, seductora. ¿Entendés?
Después de esto Elena no pudo oír más porque la muchacha entendió, giró sobre sus talones, cerró la puerta y pasó llave de adentro. Diez minutos después salía del despacho; caminó hasta el escritorio vacío y tomó posesión del cargo que hasta hoy ocupa. El jefe salió unos segundos después, estaba rojo, sudaba y había olvidado subirse el cierre del pantalón. Desde entonces juegan al mismo juego cada mes: alrededor del quince, cuando se pagan los sueldos, él la llama, ella se levanta en silencio y entra, cierra la puerta con llave y a los pocos minutos emerge serena, sin una sombra de emoción o de asco.
* * *
– ¿Qué le picó a ésta?
– Vaya uno a saber. Tan mosquita muerta y en cuanto te descuidás se viene hecha una vampiresa.
– A mí me gusta.
– A vos te gusta cualquier cosa. Para ser francos, te he visto tragar cada bagre que ni en épocas de hambruna.
– ¿Qué me apostás?
– ¿Con Elena? Imposible.
– Dale, apostá.
– Un whisky.
– Una botella.
– Hecho, pero no la veo.
Julián se acerca a Elena y le susurra al oído.
– ¿Almorzaste?
– No, no tuve tiempo, se me voló la mañana.
– Ya veo, estuviste con el hada madrina, ¿no?
– Gracias. Hada madrina, sí, más o menos algo parecido, sólo que me hechizó sin autorización. Cuando quise ver, ya estaba convertida en este mamarracho.
– Estás preciosa, cualquier hombre se daría vuelta para mirarte. ¿A que te dijeron piropos en la calle?
– Alguno que otro.
– Ya lo ves; me preguntaba si almorzarías conmigo.
Читать дальше