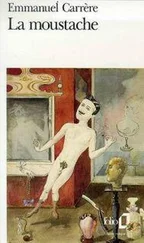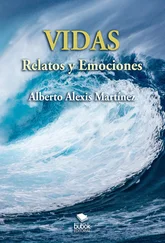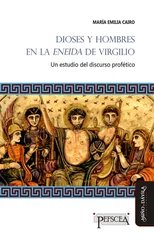Al escucharla pienso: esta mujer lo ha perdido todo porque lo tenía todo, al menos todo lo que importa. El amor, el deseo y la voluntad de hacer que dure y la confianza: durará. Yo que tengo tantas otras riquezas, le envidio esta suya. Hasta ahora nunca he conseguido imaginarme la vida así con una mujer. Nunca he creído realmente que envejeceré al lado de la mujer con la que estoy, que ella me cerrará los ojos o que yo cerraré los suyos. Me digo que la próxima mujer será por fin la buena, y al mismo tiempo no dudo de que, siendo como soy, la próxima no resolverá el problema, que no habrá ninguna y que acabaré solo. Antes de la ola, Hélène y yo estábamos a punto de separarnos. Una vez más, el amor se desmoronaba, yo no había sabido preservarlo. Y mientras Ruth evoca, con su voz baja y átona, las fotos de su viaje de novios, la certeza de que las mirarían juntos cuando fuesen viejos, yo me descuelgo, salgo por peteneras, pienso en lo que sería para nosotros el equivalente de esas fotos. Unos meses antes he rodado una película basada en mi novela El bigote. Durante los preparativos y el rodaje, muchas veces Hélène y yo pasábamos la noche en el decorado principal, el apartamento de la pareja interpretada por Vincent Lindon y Emmanuelle Devos. Nos producía un placer clandestino dormir en la cama de los héroes, utilizar su bañera, poner apresuradamente las cosas en orden antes de que, por la mañana, llegase el equipo. El guión contenía una escena erótica que yo consideraba muy cruda. Los dos actores, un poco inquietos, me preguntaban cada cierto tiempo cómo pensaba filmarla, y yo respondía con aplomo que tenía mi propia idea, cuando en realidad no tenía ninguna. En el plan de trabajo estaba prevista una noche entera para la escena 39, y a medida que esta escena se acercaba yo también empecé a preocuparme. Una noche, en el decorado, Hélène, a la que confesé mi inquietud, propuso que para verla más clara ensayáramos ella y yo la escena. Así que la ensayamos, la variamos, la enriquecimos dos noches seguidas delante de una cámara de vídeo, poniendo mucho empeño. Llegado el momento, la escena se filmó de verdad, no quedó tan mal pero al final la cortamos en el montaje, y se convirtió en una broma ritual anunciar a los actores que la conservábamos para la versión de DVD. En realidad, mucho mejor serían a este respecto las dos cintas de porno doméstico guardadas en el cajón de mi escritorio bajo la inocente etiqueta de «pruebas, rue René- Boulanger». Y lo que pienso esa tarde, en el bar del Hotel Eva Lanka, donde Delphine y yo escuchamos a Ruth hablando de Tom y de su amor, es que esas dos cintas, si Hélène y yo seguimos juntos, si atravesamos juntos la vida, podrían convertirse en un auténtico tesoro. Nos imagino mirando en la pantalla nuestros cuerpos de antaño, firmes, vigorosos, liberados, y a Hélène agarrando con una mano manchada mi vieja polla, que la sirve fielmente desde hace treinta años, y esa imagen me trastorna de repente. Me digo que es preciso que eso ocurra, que si hay algo que debo hacer antes de morir, es eso.
Hélène y Jérôme tienen los ojos brillantes, febriles, de los que vuelven del frente y han visto el fuego. Jérôme le dice sólo a Delphine que Juliette ya no está en Matara, sino en Colombo, y que se las va a ingeniar para que puedan partir lo antes posible. Yo quiero arrastrar a Hélène a nuestro bungalow para que descanse y me cuente, pero ella dice: más tarde. Quiere quedarse con Ruth, a la que ha besado al llegar como si la conociera de toda la vida. Está agotada, y el agotamiento la vuelve radiante. Estamos todos alrededor de Ruth, reunidos por la idea de que todavía podemos hacer algo por ella. Arrancarla del vacío ante el cual se mantiene inmóvil, sin vernos. Salvarla. Es de nuevo Hélène la que le pregunta si ha telefoneado a su familia en Escocia. Ruth menea la cabeza: ¿para qué? Hélène insiste: tiene que hacerlo. La atroz incertidumbre que la devora respecto a Tom, deben de sentirla los suyos respecto a ella. No tiene derecho a dejarles sin noticias. Ruth intenta escabullirse: no quiere decir que Tom ha muerto. No necesitas decirles que ha muerto, sino sólo que tú estás viva, dice Hélène. Ni siquiera estás obligada a hablar, si quieres puedo hacerlo yo, sólo tienes que darme el número de teléfono. Ruth duda y después, sin mirar a Hélène, dice las cifras una por una. Mientras Hélène las marca en el teclado de su móvil, yo pienso en el desfase horario, el teléfono va a sonar en plena noche en un cottage de ladrillo de las afueras de Glasgow, pero sin duda no despertará a nadie: los padres de Ruth, si es a ellos a quien llama, deben de llevar tres noches sin dormir. Marcado el número, Hélène tiende el teléfono a Ruth, que lo coge. Han debido de descolgar, lejos. Ruth dice: It's me, y luego: I am o.k., y después nada. Le hablan, ella escucha. Nosotros la miramos. Ella se echa a llorar, las lágrimas se deslizan por sus mejillas, es como una esclusa que se abre, y después esas lágrimas se transforman en sollozos, los hombros se le estremecen, se mueve toda la parte superior de su cuerpo, hasta entonces petrificado, llora y ríe y nos dice: He is alive. Para nosotros, es como presenciar una resurrección. Pronuncia algunas palabras más, en respuesta a lo que le dice su interlocutor, y luego devuelve el móvil a Hélène. Mueve lentamente la cabeza, repite a media voz, para nosotros, para ella, para la tierra y el cielo: He is alive. Luego se vuelve hacia Delphine que, sentada a su lado en el banco, llora también. La mira, descansa la cabeza en su hombro y Delphine la estrecha entre sus brazos.
Hélène me contó aquella noche que habían tardado mucho en llegar a Matara. No está muy lejos, pero la carretera estaba cortada regularmente, recogían y depositaban a autoestopistas, en cada puente había que esperar porque en todos los ríos repescaban cadáveres. Hubo un momento en que el camión pasó por delante del centro de buceo donde pensábamos ir el día de la ola: no quedaba nada del edificio ni del club de vacaciones del que formaba parte, y el policía al que Hélène preguntó lo que había sido de sus centenares de clientes suspiró: all dead. El hospital de Matara es mucho más grande que el de Tangalle, allí manejan muchos más cadáveres, el olor de muerte era incluso más fuerte que la víspera. Condujeron a Hélène y a Jérôme a la cámara frigorífica, cuya veintena de cajones contenía cuerpos de blancos: la sección Vip, dijo sarcàstico Jérôme, cuyo humor se volvía cada vez más agrio. Les abrieron los cajones, uno detrás de otro. Hélène no sabía lo que temía más, que Juliette estuviera en uno de ellos o que no estuviera. No estaba en ninguno. Recorrieron el hospital de arriba abajo. Jérôme agitaba ante la cara de la gente el papel donde, en Tangalle, habían garabateado la descripción de Juliette. Le respondían señalando, con un gesto consternado de impotencia, los cuerpos grises e hinchados que ocupaban el suelo: usted verá, elija. A] cabo de una hora lo habían visto todo y estaban totalmente desamparados. Alguien les indicó una oficina donde un empleado delante de un ordenador hacía desfilar en diaporama las fotos de los muertos que, tras su paso por el hospital, habían sido trasladados a otro sitio. Media docena de esrilanqueses formaba un corro alrededor de la pantalla, y el círculo se amplió para hacer un hueco a Hélène y a Jérôme. Debieron de tomarles por una pareja. Una hermosa pareja: él muy grande, con una camisa blanca, el pelo rizado, sin afeitar, y ella con un pantalón blanco y una camiseta sobre su cuerpo magnífico, los dos con una expresión tensa de inquietud y congoja. Todo el mundo estaba harto de su propia inquietud, de su propia congoja, pero ellos inspiraban simpatía, hacían lo que podían por ayudarles. Jérôme describió a su hija al empleado, que no comprendía bien y seguía haciendo desfilar las fotos en la pantalla. Hombres, mujeres, niños, ancianos, nativos y occidentales, con el rostro enmarcado, deteriorado, tumefacto y los ojos abiertos o cerrados, desfilaron decenas, la pantalla dedicaba unos segundos a cada foto y después, automáticamente, pasaba a la siguiente, y por fin apareció la de Juliette. Hélène estaba al lado de Jérôme. Le vio mirar la foto de su hijita muerta. Vio cómo la miraba. Cuando otra foto sustituyó a la de Juliette, Jérôme enloqueció. Se precipitó sobre el ordenador, pidió a gritos que volviese atrás. El empleado pulsó el ratón y consultó la ficha que acompañaba a la foto: Juliette ya no estaba allí, la habían trasladado la víspera a Colombo. Su foto fue reemplazada de nuevo y Jérôme sucumbió de nuevo al pánico y le pidió que volviera atrás: no conseguía separarse de la pantalla ni aceptar que Juliette desapareciera. El empleado pulsó varias veces seguidas para detener el desfile automático. Jerome miraba ávidamente la cara de su hija, sus cabellos rubios, los tirantes del vestido rojo sobre los hombros redondos y bronceados. Cada vez que aparecía una nueva foto suplicaba: again! Again, again, y al escribir esto pienso en Jeanne, nuestra hijita, que dice desde hace poco: ¡otra vez!, incansable, para que la hagamos saltar sobre nuestras rodillas o encima de la cama. ¿Fue Hélène la que, para poner fin a la escena, para arrancar a Jérôme del abismo, le cogió de la mano y le dijo: anda, vámonos ya? ¿Cómo volvieron? Había lagunas en su relato, lo refería con reticencia. Estaba agotada, por supuesto, al borde de un ataque de nervios, pero yo comprendía también que si ella no contaba más era para no traicionar la intimidad horrorosa y perturbadora que acababa de compartir con Jérôme, y esta intimidad me hacía daño.
Читать дальше