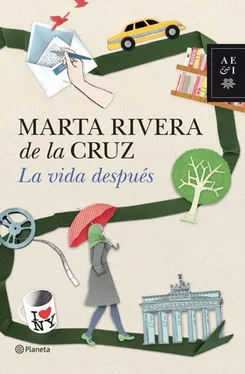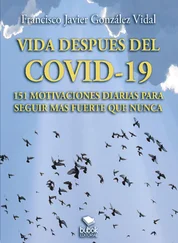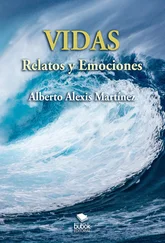«Jan… Si pudiera contarte… si pudiese hablar contigo sólo unos segundos…»
Douglas acababa de descubrirla. Levantó la mano en un saludo discreto, y ella apuró el paso.
– Buenos días, Victoria.
– Buenos días… ¿Llego tarde?
– No… Mire, ahí viene nuestro tren.
Faraday había sacado los billetes. Se acomodaron en los asientos. El tren era moderno y no excesivamente confortable. «Con lo bien que hubiese quedado hacer el viaje en el Orient Express.»
– ¿Qué compró al final?
– ¿Cómo?
– Su clienta, la señora Coleman… Buscaba un regalo para su nieta…
– Un reloj de sobremesa. No, no ponga esa cara. Pienso exactamente lo mismo… La novia tiene veinticinco años. Imagine cómo se habría quedado usted de haber recibido semejante regalo de bodas.
– Bueno, un tío de mi marido me envió un collar para perros hecho de piel de cocodrilo… y ni siquiera tenemos mascota. Toda la familia de Herder me hizo llegar cosas muy sorprendentes…
– ¿Por ejemplo?
– A ver, déjeme recordar… Una peluca confeccionada con pelo de una anciana tía fallecida… Un penacho de plumas que había pertenecido a un jefe indio auténtico… Un «detente, bala» de la guerra civil americana.
Los ojos de Douglas se abrieron desmesuradamente.
– ¡Me está tomando el pelo!
Victoria se echó a reír.
– Por supuesto. Pero lo del collar para perros es verdad, se lo juro. -Pareció quedarse pensando-. No es para tanto. Tenía cuarenta años cuando me casé. A esa edad, los regalos de boda no importan mucho… De hecho, ni siquiera las bodas importan…
– Eso suena muy cínico.
– Pero completamente real. -Pareció que dudaba antes de hacer la pregunta-: ¿Y qué hay de usted?
– ¿Quiere saber qué me regalaron en mi boda? En mi primer matrimonio, muchas cosas prácticas: vajillas, cuberterías, juegos de sábanas… las cosas que necesita una pareja joven.
– Se llamaba… ¿Jenny?
– Sí. Estaba loco por ella. Fui el novio más feliz de la historia. Aquello no duró mucho, por desgracia. Tuvo un accidente de coche tres días antes de nuestro quinto aniversario de boda.
– ¿Y… su segunda mujer… Deirdre?
– No pronuncie ese nombre sin comprobar que hay cerca una ristra de ajos… o una estaca de madera.
– Caramba, Douglas… ¿Y por qué se casó?
– Porque me sentía solo. Fue Deirdre como podía haber sido otra. Una gran lección, por otra parte: aprendí a la fuerza que una compañía equivocada es mucho peor que cualquier variante del aislamiento.
«Un tipo práctico. Alguien capaz de enmendar sus errores con toda naturalidad. Es usted un ejemplo, señor Faraday.»
– ¿Y usted, Victoria? ¿Por qué sigue casada?
El rostro de Victoria reflejó un profundo desconcierto al tiempo que se teñía de un rubor indomable. «¿Cómo demonios sabe…?»
– Perdone… Jan… Bueno, Jan me dijo… Oh, por Dios, no puedo creer que le haya preguntado eso…
Victoria se rió. La tribulación del señor Faraday le pareció más divertida que cualquier sentimiento provocado por la sorpresa que acababa de llevarse. Él seguía disculpándose, pero la risa de Victoria sirvió para desdramatizar el momento.
– Acabo de traicionar todo lo que soy, Victoria, mi buena educación… mis principios… Incluso a mi ADN. Un verdadero inglés jamás se hubiese atrevido a mostrar interés por algo tan privado…
– Quizá no es usted un verdadero inglés…
– Espere, tiene razón… Cuando era pequeño tenía miedo de ser un niño adoptado… Quizá mis padres me trajeron de cualquier otro lugar… de alguna isla perdida poblada por seres indiscretos y maleducados.
Victoria volvió a reírse. Hacía tiempo que no lo pasaba tan bien. Y era un alivio saber que las cartas estaban boca arriba. Le pareció oír la voz de Jan: «¿Desde cuándo eres tan transparente, chica?»
«Oh, al cuerno con todo…»
– ¿De verdad Jan le habló de mi matrimonio?
– Sí. Me dijo que no estaba usted contenta.
Se quedó un rato pensando, con la mirada fija en las suaves colinas que se adivinaban a lo lejos.
– Pues, Douglas, su hijo tenía razón.
Londres había quedado atrás, y el tren empezaba a aventurarse por los primeros paisajes de la campiña. Para cambiar de tema, Douglas se sintió en la obligación de glosar las bellezas del campo inglés. Le habló de los pueblos de Surrey, de las aldeas idílicas de la zona de Oxfordshire que Arvid Soderman recorría en busca de antigüedades a precio de ganga. Victoria escuchaba, sonriendo. La mención de Arvid parecía haberle devuelto el buen humor.
– ¿No tiene una fotografía? De Soderman, quiero decir… Lo ha descrito tan bien que me gustaría ver alguna imagen suya.
Douglas Faraday dibujó una sonrisa exactamente igual a la de Jan.
– No estropee la sorpresa… Le dije que el viaje merecería la pena. No le haría perder la jornada en Londres sólo para comer en un pub y visitar un colegio. -Consultó su reloj-. Ya falta poco. Llegaremos a Oxford en veinte minutos.
Tomaron un taxi para ir al centro. En verano, Oxford es un hervidero de turistas y estudiantes de idiomas que, durante un par de meses, juegan a ser miembros de una universidad mítica. Pero el Oxford del mes de agosto es sólo un mal remedo de la ciudad durante el curso académico, con sus clases magistrales, los seminarios en la Institución Tayloriana, las tardes en la Biblioteca Bodleian, los conciertos del Sheldonian, los recitales en las capillas, las conferencias de premios Nobel y aquella fauna particular de profesores togados y alumnos henchidos de orgullo, que se pasean por las calles soñando con el futuro -mezclados sólo a medias con el pueblo: «The town and the gown» -mientras dan gracias al destino, que les permite formar parte de una comunidad académica legendaria.
– Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No tenía usted que ir a algún lugar a ver a su clienta?
– Así era. Pero la señora Coleman llamó esta mañana para anular la cita. -Faraday hizo su declaración mirando hacia el suelo.
– Pero entonces…
– No me pareció un motivo para suspender el viaje… Hubiese sido una pena que se marchase de Londres sin ver lo que quiero mostrarle…
– Por no hablar de su College…
La risa bailó en los ojos de Faraday.
– Por supuesto… Y, ya que lo ha mencionado, ¿le parece que empecemos por allí y dejemos lo mejor para el final?
Justo en ese momento las campanas de una iglesia sonaron para marcar las once de la mañana. Fue como si aquel tañido hubiese llenado de gozo la ciudad entera.
– Las campanas de la Magdalena -dijo Faraday-. Recuerdo la primera vez que las escuché con atención. Llevaba ya dos meses en Oxford, pero había estado demasiado ocupado para caer en la cuenta de que vivía en un lugar muy hermoso. Había pasado el día estudiando en la biblioteca Tayloriana, y salí de allí cuando las campanas daban las tres de la tarde. Justo en ese momento empezó a nevar… No había nadie por la calle, estaba yo solo, con toda la ciudad para mí, las campanas sonando, la nieve empezando a cuajar… Miré a mi alrededor, y por primera vez desde que estaba en Oxford fui consciente de la belleza de los edificios, de esta iglesia, de los colegios… Fue… fue como una revelación. Han pasado cuarenta y tantos años y recuerdo perfectamente lo que sentí en aquel momento. Una verdadera epifanía. Ríase, ya sé que suena tonto.
– ¡No! Me encanta cómo cuenta las cosas… Jan era exactamente igual que usted, un chico capaz de emocionarse con las campanas de una iglesia. Nadie en sus cabales se reiría de algo así. -Pareció dudar antes de seguir hablando-. No sabe cuánto me alegro de haber venido.
Читать дальше