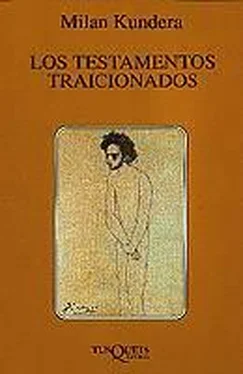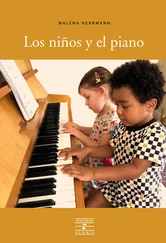Uno de nosotros, de pronto, en medio de la reunión, se dirigiría a él: «¡De rodillas!».
Primero, él no comprendería lo que queríamos; más exactamente, en su pusilánime lucidez, comprendería enseguida, pero creería posible ganar un poco de tiempo simulando no comprender.
Estaríamos obligados a levantar la voz: «¡De rodillas!».
En ese momento él ya no podría simular que no entendía. Estaría dispuesto a obedecer, pero tendría que resolver un único problema: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ponerse de rodillas, allí, ante sus colegas, sin rebajarse? Buscaría desesperadamente una fórmula divertida para acompañar el acto de ponerse de rodillas:
«-¿Me permiten, estimados colegas -diría por fin-, que ponga un cojín debajo de las rodillas?
»-¡De rodillas y cállate!».
Se excusaría juntando las manos e inclinando ligeramente la cabeza hacia la izquierda: «Estimados colegas, si han estudiado detenidamente la pintura del Renacimiento, así es como Rafael pintó a san Francisco de Asís».
Cada día imaginábamos nuevas variantes de esta escena deleitable inventando muchas otras fórmulas espirituales mediante las cuales nuestro colega intentaría salvar su dignidad.
El segundo proceso de Joseph K.
Contrariamente a Orson Welles, los primeros intérpretes de Kafka estaban lejos de considerar a K. como un inocente que se rebela contra lo arbitrario. Para Max Brod no cabe la menor duda, Joseph K. es culpable. ¿Qué ha hecho? Según Brod ( La desesperación y la salvación en la obra de Kafka , 1959), es culpable de su Lieblosigkeit , de su incapacidad de amar. «Joseph K. liebt niemand, er liebeit nur, deshalb muss ersterben. » Joseph K. no quiere a nadie, tan sólo coquetea, por lo tanto debe morir. (¡Conservemos para siempre en la memoria la sublime tontería de esta frase!) Brod aporta enseguida dos pruebas de la Lieblosigkeit : según un capítulo inacabado y desechado de la novela (que se acostumbra a publicar en apéndice), Joseph K., desde hace ya tres años, no ha ido a ver a su madre; tan sólo le envía dinero, informándose de su salud por mediación de un primo (curiosa semejanza: a Meursault, en El extranjero de Camus, también se le acusa de no querer a su madre). La segunda prueba es la relación con la señorita Bürstner, relación, según Brod, de la «más rastrera sexualidad» ( die niedrigste Sexualitat ). «Obnubilado por la sexualidad, Joseph K. no ve en la mujer a un ser humano.»
Eduardo Goldstücker, kafkólogo checo, en su prólogo a la edición praguense de El proceso en 1964, condenó a K. con parecida severidad, aunque su vocabulario no estuviera salpicado, como el de Brod, de teología, sino de sociología marxizante: «Joseph K. es culpable porque ha permitido que su vida se mecanizara, automatizara, alienara, que se adaptara al ritmo estereotipado de la máquina social, que se dejara despojar de todo lo que es humano; así, K. ha trasgredido la ley a la que, según Kafka, toda humanidad está sometida y que es: “Sé humano”». Tras padecer un terrible proceso estalinista en el que se le acusó de crímenes imaginarios, Goldstücker estuvo, en los años cincuenta, cuatro años en prisión. Me pregunto: en cuanto víctima él mismo de un proceso, ¿cómo pudo, diez años después, procesar a otro acusado tan poco culpable como él?
Según Alexandre Vialatte ( L’histoire secrete du «Procés» , 1947), el proceso en la novela de Kafka es el que Kafka incoa contra sí mismo, al no ser K. otro que su alter ego: Kafka había roto su noviazgo con Felice, y el futuro suegro «había vuelto adrede de Malmö para juzgar al culpable. La habitación del Askanien-Hotel en el que se desarrolla la escena (en julio de 1914) causó en Kafka el efecto de un tribunal. […] Al día siguiente empezó a escribir La colonia penitenciaria y El proceso . Ignoramos el crimen de K., y la moral comente lo absuelve. Sin embargo, su “inocencia” es diabólica. […] K. ha contravenido misteriosamente las leyes de una misteriosa justicia que no tiene comparación alguna con la nuestra. […] El juez es el doctor Kafka, el acusado el doctor Kafka. Se declara culpable de diabólica inocencia».
Durante el primer proceso (el que cuenta Kafka en su novela), el tribunal acusa a K. sin señalar el crimen. Los kafkólogos no se extrañan de que se pueda acusar a alguien sin decir por qué y no se apresuran a meditar la sabiduría ni apreciar la belleza de esta inaudita invención. Por el contrario, se ponen a desempeñar el papel de fiscales en un nuevo proceso que incoan ellos mismos contra K. intentando esta vez identificar la verdadera falta del acusado. Brod: ¡no es capaz de amar! Goldstücker: ¡consintió que su vida se mecanizara! Vialatte: ¡rompió su noviazgo! Hay que concederles este mérito: su proceso contra K. es tan kafkiano como el primero. Pues, si en su primer proceso K. no es acusado de nada, en el segundo es acusado de cualquier cosa, lo cual vuelve a ser lo mismo ya que en los dos casos algo queda claro: K. es culpable no porque haya cometido una falta, sino porque ha sido acusado. Ha sido acusado, por lo tanto debe morir.
No hay más que un único método para comprender las novelas de Kafka. Leerlas como se leen las novelas. En lugar de buscar en el personaje de K. el retrato del autor y en las palabras de K. un misterioso mensaje cifrado, seguir atentamente el comportamiento de los personajes, sus comentarios, su pensamiento, e intentar imaginarlos ante nosotros. Si se lee así El proceso, se queda uno, desde el principio, intrigado por la extraña reacción de K. a la acusación: sin haber hecho nada malo (o sin saber qué ha hecho mal), K. empieza enseguida a comportarse como si fuera culpable. Se siente culpable. Se le ha hecho culpable. Se le ha culpabilizado.
Antes, entre «ser culpable» y «sentirse culpable» no se veía más que una relación muy simple: se siente culpable el que es culpable. La palabra «culpabilizar», en efecto, es relativamente reciente; en francés fue empleada por primera vez en 1966 gracias al psicoanálisis y a sus innovaciones terminológicas; el sustantivo derivado de este verbo («culpabilización») se creó dos años después, en 1968. Ahora bien, mucho tiempo antes, la situación hasta entonces inexplorada de la culpabilización fue expuesta, descrita, desarrollada en la novela de Kafka, en el personaje de K., y ello en las distintas fases de su evolución:
Fase 1: Vana lucha por la dignidad perdida . Un hombre absurdamente acusado y que todavía no pone en duda su inocencia se encuentra molesto al ver que se comporta como si fuera culpable. Comportarse como un culpable y no serlo tiene algo de humillante, por lo que se esfuerza en disimularlo. Esta situación expuesta en la primera escena de la novela está condensada, en el siguiente capítulo, en esta broma de una enorme ironía:
Una voz desconocida llama por teléfono a K.: deberá ser interrogado el domingo siguiente en una casa de la periferia. Sin dudar, decide ir; ¿por obediencia?, ¿por miedo?, oh no, la automistificación funciona automáticamente: quiere ir para acabar de una vez con los pelmazos que le hacen perder el tiempo con su estúpido proceso («el proceso se tramaba y había que enfrentarse a él, para que esta primera sesión fuera también la última»). Una hora después, el director del banco en el que trabaja le invita a su casa el mismo domingo. La invitación es importante para la carrera de K. ¿Renunciará, pues, a la grotesca citación? No; declina la invitación del director porque, sin querer confesárselo, ya está subyugado por el proceso.
Así pues, el domingo, va. Se da cuenta de que la voz que le dio por teléfono la dirección olvidó indicarle la hora. No importa; se apresura y corre (sí, literalmente, corre, en alemán: er lief ) atravesando la ciudad. Corre para llegar a tiempo, aunque no le indicaran ninguna hora. Admitamos que tiene razones para llegar lo antes posible; pero, en tal caso, en vez de correr, ¿por qué no tomar un tranvía que, por cierto, pasa por su propia calle? La razón es ésta: se niega a tomar el tranvía porque «no tenía ningunas ganas de rebajarse delante de la comisión dando prueba de una excesiva puntualidad». Corre hacia el tribunal, pero corre hacia él como un hombre orgulloso que no se rebaja.
Читать дальше