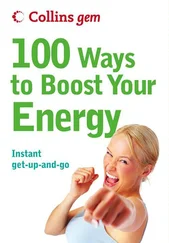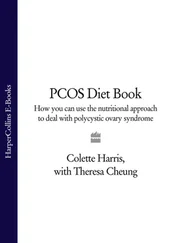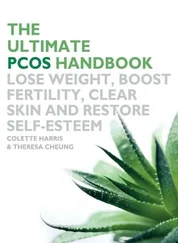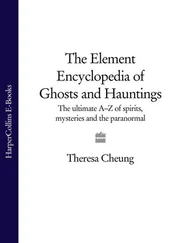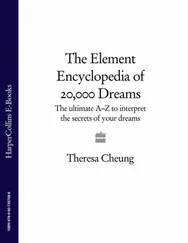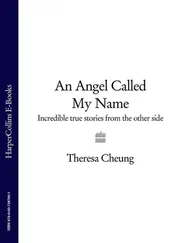Salió de la oficina hacia las seis. Estaba extenuado, tenía ganas de dar un paseo hasta casa, y decidió que por la calle compraría vino para la cena. La adrenalina lo mantenía despejado. Había intentado captar algún comentario sobre la dimisión de Kroeger, pero nadie sabía nada. Seguramente había sido una decisión repentina.
Andreas lo saludó con el signo de la victoria cuando se encontraron en casa por la noche.
– Hemos entrado en Windows.
Jan lo había visto pocas veces en tal estado de excitación.
– Adivina la contraseña.
– No sé, ¿ Slumdog millionaire ?
– Suria2004. Dejando de lado los números, ha resultado muy fácil. Sólo hemos necesitado tres horas. Y, como te había prometido, no he mirado nada más, aparte de que he estado reunido todo el día -argumentó maliciosamente Andreas-. Ulrike volverá tarde, pongámonos en seguida a trabajar -propuso.
Pero Jan no compartía el entusiasmo de su amigo, estaba seguro de que la historia de Kluge era cierta y, por tanto, de que no encontrarían nada interesante en el portátil.
– Primero nos comemos un plato de pasta y luego nos ponemos a investigar.
– ¿Tienes hambre? De acuerdo, yo me encargo de la pasta, tú ve a darte una ducha, si quieres.
Media hora más tarde estaban en la mesa, sentados uno al lado del otro, comiendo rápidamente los espaguetis. El ordenador de Mohindroo estaba encendido en medio de los dos. Una vez introducida la palabra mágica apareció la pantalla del escritorio, con una bonita foto de Pamira con su marido y sus hijos.
– Guapa mujer -comentó Andreas.
– ¡Qué vergüenza! Imagínate el susto que debió de llevarse.
– Ya se le habrá olvidado, no te preocupes. Mejor haz clic en «Mis documentos».
Pasaron horas mirando decenas de archivos.
No había nada extraordinario.
Nada que estuviera protegido.
Algunas fotos de Mohindroo, algunos correos electrónicos dirigidos a su hija. Nada que se pareciera a un estudio de alto secreto.
Jan casi se alegraba: estaba a punto de dar por terminada la partida.
– Prueba a situar el cursor sobre la carpeta «Mis documentos» -le pidió Andreas.
– ¿Cómo? ¿Qué quieres hacer? Hemos mirado uno por uno todos los documentos de ahí dentro.
– Ahora pulsa el botón derecho del ratón.
Jan lo hizo y en la pantalla se abrió un menú de opciones. Una de ellas contemplaba la posibilidad de ocultar o volver a hacer visibles las carpetas. También podría habérsele ocurrido a él, se recriminó mentalmente Jan. Era un recurso que él también conocía. Pulsó la opción «Mostrar».
Apareció una carpeta: «Work.»
En la habitación sólo se oían sus respiraciones.
Jan pulsó dos veces sobre el icono con forma de buzón.
La carpeta se abrió sin problemas. No estaba protegida con ninguna contraseña. Dentro había seis archivos.
Los nombres de cinco de ellos terminaban con un punto seguido de la extensión «dat». Jan no conocía programas que trabajaran con esa extensión, pero Andreas sí.
– Son archivos Matlab, archivos binarios. Los usan los programadores. Déjame ver si en el ordenador hay alguna aplicación que pueda leerlos.
Andreas buscó frenéticamente durante unos minutos, pero no logró ningún resultado.
– Éstos no podemos abrirlos. Intentémoslo con este otro -y pulsó sobre el sexto y último archivo que contenía la carpeta, con la extensión «doc». El procesador de textos del ordenador se abrió e inmediatamente después apareció el archivo.
En la pantalla había una serie de letras y símbolos incomprensibles. Parecía estar codificado.
– Habría sido demasiado fácil.
– Lograremos descifrarlo -sentenció Andreas-. Mañana miraremos lo que hay dentro.
– Si encuentras la clave, tendrás que esperar a que regrese de China para leer el archivo. En otro caso me llevo el ordenador a la oficina y lo dejo allí. ¿De acuerdo?
– Está bien. Si encuentro el código, esperaré a que vuelvas antes de leer el contenido.
– Gracias, es importante que lo hagamos así -zanjó Jan.
La noche terminó con una botella de vino y un partido de fútbol en la tele.
Al día siguiente Jan no encontró a Kluge en la oficina, así que se fue solo al aeropuerto. Esta vez cogió un taxi: había visto con gran satisfacción que su billete era de clase business , y quien podía viajar en business también podía permitirse un taxi. Una vez hubo facturado el equipaje, buscó a Kluge en vano. Seguramente estaba en la sala reservada a los supervips. Ahora Lufthansa los denominaba «Hon». Los acompañaban desde la sala hasta el avión en un coche de lujo. Sin duda algunos de los vips habían conseguido esos privilegios a modo de obsequio gracias a la política de marketing del grupo Lufthansa, mientras que otros habían ido ganándoselos con su tesón. Era necesario coleccionar una cantidad de puntos enorme para obtener este «honor»: los desgraciados que viajaban en turista nunca podrían conseguirlo, ni aun pasándose días y noches enteros volando. Para algunos resultaba fascinante, especialmente para los que no llevaban ese tipo de vida. Pero era una vida demoledora para la mayoría de los que se veían obligados a llevarla. Quizá él también llegaría a tener ese estatus dentro de un año, pensó Jan. Si así era, probablemente también significaría que tendría una demanda de divorcio en el juzgado.
Subió al avión sin haber visto todavía a Kluge, que obviamente llegó el último, directamente acompañado en limusina hasta su asiento de primera clase.
Como de costumbre, Jan permaneció despierto durante todo el viaje. Intentó dormir con todas sus fuerzas. El resultado no fue distinto del de otras veces. Se bebió los Jack Daniels con coca-cola de costumbre, que le provocaron el efecto de atontamiento habitual pero que no bastaron para enviarlo al mundo de los sueños.
En una ocasión incluso probó con los somníferos.
Nunca podría olvidar aquella experiencia.
Una doctora amiga suya le dio una caja de somníferos que sólo se podían conseguir bajo prescripción facultativa. Jan recordaba que había leído el prospecto informativo y se había asustado con la advertencia de la potencial dependencia que podían crear con sólo un par de días de administración.
A pesar de ello, se tomó dos píldoras en un vuelo de Chicago a Milán. Su vecino de viaje, un simpático gigante de color que tenía el mismo problema de insomnio que él, aceptó encantado la oferta de Jan de compartir aquella promesa de sueño.
El hombre se quedó dormido antes del despegue y se despertó en Milán. Jan, en cambio, se durmió en el taxi en el aeropuerto de Malpensa, mientras iba de camino a la oficina. El taxista tardó media hora en despertarlo delante de la oficina y luego necesitó diez minutos más para que Jan se decidiera a cambiar la ruta y le dijera que lo llevara a su casa, donde se pasó catorce horas seguidas durmiendo profundamente antes de que desapareciera el efecto del somnífero.
Cuando despertó no sabía qué hora era ni por qué estaba allí.
Desde entonces había abandonado la idea de dejarse ayudar en cuestión de sueño.
El doctor Kluge bajó por la escalerilla interior del 747, la que conducía a primera clase, aparentemente fresco como una rosa, mientras que Jan mostraba su acostumbrado aspecto de viaje intercontinental: estaba gris como una momia. Seguramente también olía mal, mientras que Kluge iba perfumado con colonia. El aeropuerto de Shanghái era nuevo, como por otra parte lo era todo en esa ciudad, y muy funcional. A Jan le habría encantado coger el Transrapid, un tren ultrarrápido que vuela sobre un monorraíl a más de trescientos kilómetros por hora, pero había un chófer aguardándolos a la salida del control de pasaportes.
Читать дальше




![Theresa Cheung - The Dream Dictionary from A to Z [Revised edition]](/books/618735/theresa-cheung-the-dream-dictionary-from-a-to-z-r-thumb.webp)