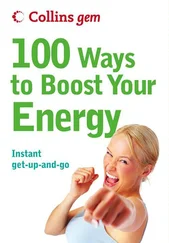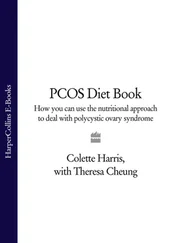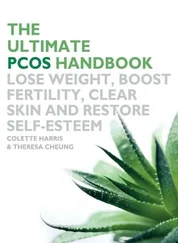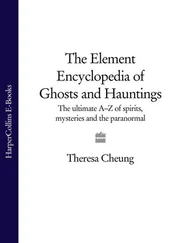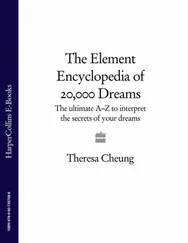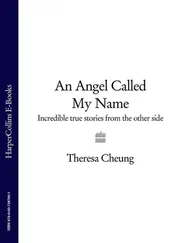Con voz temblorosa, que a él mismo le sorprendió, dijo:
– Por favor, dejen que nos vayamos. Sólo quiero volver al hotel, les daré todo lo que tengo -y empezó a quitarse el reloj.
Los integrantes del grupo comenzaron a mirarse, dirigiendo finalmente sus miradas hacia el cabeza de familia, que probablemente en calidad de persona ofendida podía decidir el justo precio de su venganza. Él no pareció tener dudas sobre la mejor solución y se abalanzó nuevamente sobre su compatriota. El primer puñetazo le alcanzó el rostro con poca fuerza, porque mientras lo lanzaba uno de los participantes más viejos del grupo había gritado algo, cuyo significado Jan obviamente desconocía. El viejo siguió hablando dirigiéndose al agresor solitario, que no parecía en absoluto contento por la interrupción. Pero los argumentos del hombre mayor parecieron funcionar y el indio se alejó del contusionado taxista soltando imprecaciones.
Jan se estaba abrochando el reloj mientras intentaba pasar lo más desapercibido posible.
El viejo se acercó a él.
– Le pido perdón por lo que ha pasado, nos llevaremos a este desgraciado al hospital.
Dicho esto, ordenó a dos chicos que sostuvieran al taxista que gemía, reducido a una máscara de sangre.
Consiguieron apoyarlo en el capó del coche. Mientras tanto, dos hombres habían hecho parar un camión cuyo conductor, a cambio de una propina, aceptó acompañarlos al hospital.
Ayudaron al herido a subir y, después de agradecérselo a aquella alma caritativa con cuarenta dólares, Jan también subió. Fue un viaje infernal. Necesitaron otra media hora para llegar hasta el hospital más cercano, mientras Jan intentaba mantener al imbécil del taxista derecho en el asiento. El hombre ofrecía un aspecto lamentable. Tenía la nariz rota, perdía bastante sangre y se había dejado varios dientes. Se encontraba en un estado de semiinconsciencia, gemía y se quejaba continuamente. En cada bache, la cabeza del herido chocaba contra la camisa de Jan, dejándola manchada de sangre. A mitad de camino, a causa de un bache especialmente traicionero, el desgraciado se dio tal golpe que uno de los pocos dientes que le habían quedado colgando en la boca acabó en la camisa de Jan.
Él no se movió. Con la mirada iba siguiendo el diente mientras resbalaba lentamente desde la altura del ombligo, donde había caído, hasta el cinturón de los pantalones. Estaba a punto de vomitar. El olor de la sangre lo había dejado al límite de su aguante. El aire que entraba por la ventanilla le quemaba los ojos. Miró afuera: contaminación, polvo, matorrales, toldos, algunos árboles, alguna vaca, niños de pie, inmóviles, hogueras con grupos de personas alrededor. ¿Adónde había ido a parar?
Los semáforos empezaron a hacerse más frecuentes. Jan notaba que no iba a resistir mucho tiempo más. El conductor del camión lo miraba de vez en cuando, pero no dijo una palabra durante todo el viaje. Sólo cuando llegaron a lo que a Jan le pareció un gran barrio de la ciudad, se volvió hacia él y dijo: «Okay.» Dio dos curvas más y aparcó delante de un gran edificio de color beis. Se miraron. No hacía falta ser ningún genio para entenderlo. Abrió la cartera y le entregó un billete de veinte dólares. El conductor le pidió veinte más y arrastró al desgraciado hasta la puerta de lo que a Jan le pareció un edificio a punto de derrumbarse en vez del mejor hospital público de Bombay.
Manchado de sangre, Jan se puso a buscar un taxi que lo llevara sano y salvo al hotel. Cerca de la entrada del hospital había un par aparcados. Subió rápidamente al primero. El chófer se volvió y, al verlo, dio un respingo. La camisa blanca del extranjero estaba empapada de sangre. Y también las manos, y la cara.
Jan dijo en inglés: «Accident. I’m okay. Take me to the Sheraton, please.» El taxista estaba de vuelta de todo, pero eso todavía no lo había visto. Lo importante era que no le ensuciara el coche. Jan lo entendió por la manera en que lo escrutaba.
Intentó tranquilizarlo mencionando una propina adecuada cuando llegaran. Cualquier cosa con tal de irse, ésa era su idea fija. Y la promesa de una propina hizo su efecto: el taxista arrancó, dio media vuelta y partió.
Más tranquilo y a salvo en el coche, Jan hizo un examen de la situación. Entrar en el hotel en esas condiciones seguramente lo pondría en una situación comprometida.
Entrar con el torso desnudo tampoco era una buena opción.
Después de echar un rápido vistazo al taxista, Jan le preguntó si podía comprarle la camisa. El precio inicial de cien dólares fue bajando rápidamente a veinte. Le pagó y el taxista se quitó la camisa sin dejar de conducir, con una maniobra digna de un contorsionista. Se quedó sólo con la clásica camiseta, la misma que Jan había visto llevar a menudo a su padre cuando era pequeño. Él se quitó la camisa y la camiseta, las usó para limpiarse como pudo y se puso la camisa que acababa de comprar. Era evidente que le iba más de una talla pequeña, pero no quedaba demasiado ridículo. Se dobló las mangas y se sintió mucho mejor.
Empezaba a tener la impresión de que se acercaba a la zona del hotel. Con la mirada buscaba afanosamente alguna referencia en la que se hubiera fijado durante el trayecto de la oficina al hotel el día anterior. El tráfico de la mañana empezaba a ser frenético, pero no importaba, ya habían llegado.
Después de un giro a la derecha, se encontró de repente frente al Sheraton. Pocas veces había sentido tanto alivio.
El taxista se detuvo ante la entrada.
Uno de los mozos del hotel le abrió. Jan pagó, incluyendo una espléndida propina, y bajó del coche. Dudó todavía un momento preguntándose si coger la camisa y la camiseta o dejarlas hechas un ovillo sobre el reposapiés de plástico de los asientos posteriores del taxi. La duda quedó resuelta cuando el taxista se volvió y cogió el bulto de algodón blanco y rojo y lo metió debajo de su asiento.
En la entrada nadie pareció fijarse en él. Seguramente se había limpiado bastante bien.
Cruzó el vestíbulo del hotel sin detenerse en ningún momento y se encaminó directamente hacia los ascensores. Una vez en su habitación reparó en un sobre que alguien había pasado por debajo de la puerta. Era un mensaje del conserje que le informaba de que la cita era a las diez en el mostrador de Air India para coger el vuelo a Bangalore, mensaje que había dejado la secretaria de Nigam. El chófer pasaría a recogerlo a las ocho y media porque a esa hora el tráfico de Bombay podía ser espantoso.
Eran las cuatro y media.
Jan se despertó a las ocho. Se dio una larga ducha, primero con agua hirviendo y seguidamente helada, se afeitó, se vistió y preparó la maleta. Luego se echó en la cama mirando al techo. Repasó los acontecimientos de la noche anterior. Se sentía como un imbécil. ¿Qué había ido a hacer a aquella fiesta? ¿En qué cojones estaba pensando cuando se tomó aquella asquerosidad? ¿Estaba loco? Tenía una familia, no podía hacer ese tipo de estupideces.
Cada cinco minutos miraba el reloj, le daba pánico quedarse dormido.
A las ocho y veinticinco salió de la habitación. Pagó la cuenta y se dirigió a la salida a buscar a su chófer. Lo encontró allí, esperándolo. Desde el coche envió un sms a Julia -«Todo bien, te llamo esta tarde»-, le daba demasiada vergüenza llamarla en seguida. Se comió dos plátanos que había cogido de su habitación e intentó dormir un poco. Imaginaba accidentes y peleas en cada cruce.
Una vez en el aeropuerto, Jan le dio las gracias al chófer, cogió su equipaje y se dirigió a la entrada. Una mano le tocó el hombro. Dio un respingo.
Era Nigam, que acababa de bajar de su Audi abollado.
Читать дальше




![Theresa Cheung - The Dream Dictionary from A to Z [Revised edition]](/books/618735/theresa-cheung-the-dream-dictionary-from-a-to-z-r-thumb.webp)