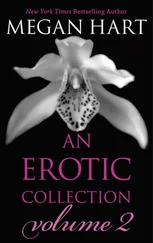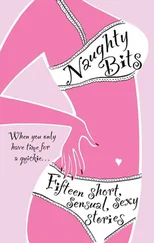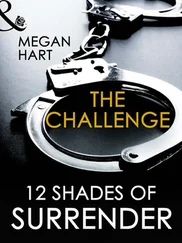Notas en mi libreta:
A la señora del bolso blanco y gafas de sol (unos setenta y nueve años) nunca le da tiempo a cruzar el semáforo.
Se le pone en rojo a mitad de camino. Lo mismo sucede con los dos jubilados que pasan toda la mañana en el banco próximo al quiosco de prensa. Llegan, hablan brevemente y dejan pasar las horas callados, abandonados.
Se aburren como yo. Uno de los dos lía tabaco con dificultad porque le tiemblan las manos levemente y tiene los nudillos torcidos hacia dentro. No deben de tener buen oído, las ambulancias que pasan con (esto es curioso) demasiada frecuencia no les alteran la calma. Les gusta estar mirando sin más, sin contrariedad.
He vuelto a ver a la chica de la bicicleta en bicicleta. Ahora coincido con ella cuando compra un cupón de la Once y se acerca a la papelera a tirar el usado. De momento no le ha tocado nada. Insiste pero no parece tener esperanza, lo hace mecánicamente en su tímida incursión con la fortuna. Su amiga resopla y le insiste en que revise bien cuando tira el boleto a la papelera. Alguno de los días ha vuelto a recogerlo de entre los restos para volver a tirarlo. Esta manera de actuar me recuerda a mí. Todos nos parecemos. Mucha gente decepcionada. La gente no sonríe.
Siempre aparcan los mismos en el parking. A las mismas horas. Ha habido dos colisiones en la rampa de subida porque venían hablando por teléfono. Algunos hacen papeleo y aparcan junto a los contenedores del mercado, bloqueando la descarga del carnicero, otros ni salen del coche y se lo dicen todo desde la ventanilla como si no tuvieran piernas. Podría recordar alguno de los números de teléfono que se han dado. La memoria es mi carga también para cosas absurdas.
La ambulancia que pasa a la misma hora estaciona dos esquinas más abajo. Son enfermos de diálisis que recogen a domicilio, la mayoría ancianos. La ambulancia está veinte minutos parada y vuelve a salir calle abajo.
Sus luces intermitentes giran y giran sin emitir sonido alguno y la calle se tiñe de un naranja ocre, como si cayera la noche.
Nota: me gusta ver la forma en la que la multitud espera el semáforo. Ahí es donde se distinguen las prisas y la timidez de algunos que son educados y ceden el paso. Peatón rojo, peatón verde, peatón rojo, peatón verde, peatón rojo…, verde. Es como el inicio de una carrera cada cinco minutos: preparados, listos, ya. Con cada pasada de pelotón cambia el grupo, diferentes pelos, ropas y diferentes prisas. El niño agarrado de su madre, el agazapado detrás de su abuelo, las mujeres charlando, el garrulo de tirantes, el joven sociable que se aparta, los que discuten como cotorras, los silenciosos ausentes… Siguiente pelotón y siguientes diferencias. Rojo, ¡verde!
Me gusta mirar cómo se disgrega la tropa que espera la señal y se dispersa en racimo por el paso de cebra. Uno a uno. Aún incapaz de contarlos a todos, intento sumar cada montoncito de anónimos antes de que se ponga en rojo otra vez. Me tomo mi tiempo. Soy una mujer que espera. Los peatones se borran cuando pasan la esquina en la que yo me siento a esperar y aparecen otros. Otros. Él no. Un desfile de zombis. De fantasmas con alma. Peces de ciudad.
Alguna de las mañanas que iba al encuentro de Marcos Caballero no esperaba ver mucho más de lo que me había tenido encandilada el día anterior. La libreta de notas era la única persona con la que mantenía una conversación taciturna diariamente. Levantaba la vista a sus ventanas intentando verle en el reflejo del cristal, buscando el faro iluminado otra vez. No es que ambicionara más, pero suspiraba por él. Y él no estaba. Había llegado a pensar que Marcos no se quedaba nunca en casa. Y yo allí, pasando hojas y sumando horas. Su ausencia hacía de esa ventana un cráter en el edificio: un nicho en mi paisaje visual.
A los usuarios del autobús no les gustaba mucho que me quedara sentada todo el rato en la parada, cuando veía con el rabillo del ojo alguna mala cara, volvía a airearme caminando en otra ronda de vigilancia. Llevaba días comiéndome las mismas fachadas y las mismas aceras. Había contado los pasos entre una esquina y la otra, incluso el número de barras del paso de cebra (seis), el número de la expendeduría de tabaco (524), me había fascinado el número de barrotes de los balcones de forja.
Resulta que los del primer piso tienen cuatro de ancho y conforme suben las alturas, son más estrechos y solo tienen uno, o dos. Los domingos eran soporíferos para la espera. Me quedaba pensando más en mis cosas y apenas anotaba nada nuevo. Llegaba a quedarme hipnotizada por el rojo y verde del semáforo cansino sin decir nada, atontada mirando al frente. Pero entonces llegaba el lunes y algunas de las rutinas de la gente me eran familiares. Estaba aprendiendo mucho, el tiempo que pasaba empujándome a mí misma por las calles era sobre todo aburrido, pero veía cómo la gente se relacionaba entre sí. Lo curioso es que los anónimos de la tarde se saludaban más que los anónimos de la mañana.
La señora del bolso blanco solo sonreía al tropezarse con algún conocido, luego seguía seca caminando; los señores de pantalón beis y chaqueta azul (idéntica) se mostraban más habladores si coincidían después de la comida que en horas de trabajo y cartera en mano. Me aburría inmensamente. En las mañanas existían puntos álgidos, y las tardes daban lugar a las cadencias.
Y, un día, me agotaba. Al día siguiente pensaba no volver. Tenía la sensación de estar encerrada en la calle, esperando robotizada. Dando tiempo al tiempo. Me había percatado de que no hay mucha gente enamorada, y los que lo están no lo demuestran. Sea como sea, apenas anotaba «besos» en mi libreta. Si se abrazaban, no tardaban en soltarse. La normalidad no me gustaba. El hombre besa mal, me estaba dando cuenta día a día. Tiene por costumbre mirar a lo lejos o apretar los labios tras el beso. La mujer, en cambio, tuerce la cabeza hacia un lado visiblemente afectada por la acción beso. Lo sé porque yo he sido mal besada tantas veces.
Mi marido era el buenazo del pueblo. Y mi abuela se empeñó en que me casara con él. Era el hijo único de los transportistas de la comarca, que, además, también tenían una tienda de paquetería y armas para la caza. Me iba con él al cine porque allí en la sala era el único sitio en el que daba igual que él no me diera conversación, su mutismo parecía una afonía constante, mal curada. Allí, callados, empezamos a querernos o a habituarnos mirando domingo a domingo en la sala de cine las historias de otros. Yo sentía que lo tenía al lado, pero solo lo sentía, sin más. A la salida le preguntaba.
– ¿Te gustó?
– Mucho.
– ¿Qué te gustó más?
– Los paisajes.
– Dan ganas de ir, ¿verdad?
– Es lejos.
– Claro, es lejos, pero dan ganas de ir.
– Sí.
Así empecé a callar. Él elegía las películas para ver y yo me sentaba a su lado. Los dos mirando la pantalla cogidos de la mano. Me entrelazaba los dedos en las escenas tiernas, y yo no sentía pasión alguna, aunque me parecía como un buenazo amordazado por su destino. Y yo no quería ese destino.
«El agua es insípida, pero es necesaria», me dijo mi abuela cuando intenté explicar que era un desabrido. Yo sabía que el agua era necesaria, pero en misa la mezclaban con vino, ¡por algo sería!…
Fueron así años de dicha, digo, pero la felicidad está hecha también de confeti, y el colorido no aparecía por ningún lado. Algo tan liviano como el confeti podía haber alegrado aquellas tardes de cine, pero-me lo decía mi abuela- únicamente debía acostumbrarme a él. Agua. Agua para quitar la sed. Agua.
Hay hombres que son simplemente agua. Agua. Creo que aquellos días de butacas no numeradas y cine fueron los que me hicieron aprender a caminar mirando al cielo tecnicolor. Esperando otra agua, otra película.
Читать дальше