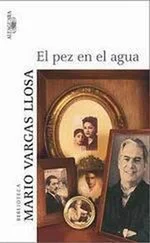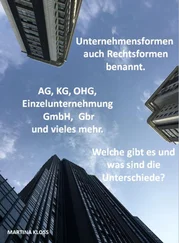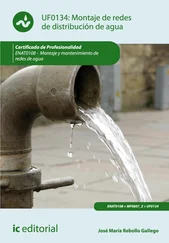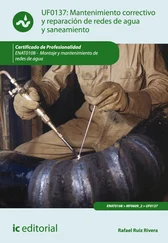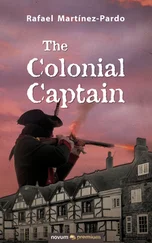Jugábamos a interpretar happenings desmadrados y divertidos, teatro absurdo o autos sacramentales profanos, no sé, gritos y alaridos políticos, saltos sobre el sofá y la cama, derribando libros del pato Donald y arrojándonos como si estuviéramos locos cerillas encendidas. Era, supongo, una terapia para todos. A veces grabábamos en cinta extraños programas de radio, donde nos entrevistábamos unos a otros, recitando sonetos improvisados, cantando canciones a trío. Acabábamos persiguiéndonos por la casa vacía, lanzándonos pinzas de la ropa que hacían daño. Aunque cada uno iba por su lado, siempre terminábamos aliándonos Téllez y yo contra Manolo, que era más noble y no se enteraba de nuestras artimañas hasta que tenía el cuerpo cosido a puñaladas con las espadas que hacíamos con un viejo mecano de metal que, como los cuentos de Walt Disney, un día apareció en el armario y quedó hecho trizas poco después.
Una tarde nos desmadramos más que de costumbre. Manolo acabó refugiándose en el cuarto de baño, perseguido por Téllez, que le lanzaba cerillos ardiendo con la velocidad de un prestidigitador de feria. Antes de que cerrara la puerta del todo, logré introducir el palo de una fregona en el quicio, para que no escapara. Manolo no quiso enterarse. Manolo apretó. Téllez continuó lanzando cerillos desde lo alto. Manolo se cubrió la cabeza con una toalla, para no quemarse, siguió haciendo presión. Yo no retiré el palo: estaba atrapado en el dintel y ya no podía hacerlo aunque quisiera.
La puerta se resquebrajó con un sonido sordo, como la onomatopeya burlona de uno de los tebeos que devorábamos, saltando de sus goznes y derribándonos a los tres en el justo momento en que sonaba el timbre.
– ¡Mi padre!
Corrí pasillo abajo, las piernas temblándome, mientras Téllez y Manolo intentaban levantar la puerta y fingir que todo estaba en su sitio, aunque se notaba que no. Menos mal que no era el padre, sino Juanito Mateos, enfundado en su gabardina encogida, como un detective que llegara a husmear el lugar del crimen en el momento más inoportuno. Pasamos el resto de la tarde colocando tornillos sobre la madera rota.
Estábamos despidiéndonos de la infancia para siempre y lo sabíamos.
ANSIAS DE LIBERTAD Y CACHONDEO
Las paredes del mundo se poblaron de letras y de signos, un preludio a los carteles que forrarían las casas como si fueran cajitas de cartón meses más tarde. Aquella pintada primera de mi adolescencia gris se reprodujo en todas las fachadas, saltando de un muro a otro, cambiando de significante aunque su significado fuera el mismo. AMNISTÍA, LIBERTAD, RUPTURA Y NO REFORMA, VOTA NO, SIN LIBERTAD NO VOTES, las siglas de los partidos, hoces, estrellas y martillos, alguna cruz gamada o un yugo con cinco flechas mal trazadas, como con vergüenza, las aes apresuradas ennmarcadas en un círculo rojo, casi sangrante. Cada noche un enjambre de idealistas se echaba a la calle bote en ristre, para expresar su rechazo, sus demandas. Algunas pintadas no sobrevivían a la mañana, borradas con aguarrás por los inquilinos madrugadores y molestos, diluido su mensaje como una burbuja que estalla sin que la advierta nadie. Otra estaban allí para quedarse, aviso para navegantes, la crónica titanlux de una época que no iba a ser, según nos decían, más que un trámite, un simple tránsito.
Entonces llegó el Zorro Justiciero y lo trastocó todo, como un bofetón en medio de un rezo.
La vena humorística y ácrata del autor de esas nuevas pintadas convirtió la moda en una reflexión audaz sobre lo que nos estaba pasando, un tiro al aire que demostraba que había alguien con lucidez suficiente para poner en duda la valía de la trascendencia de aquella epidemia. Con el Zorro Justiciero el surrealismo llegó (¿volvió?) a las paredes, planteando demandas quizá no más absurdas que las otras, un ejercicio de ingenio, de osadía: QUEREMOS LOS DONUTS SIN AGUJEROS, QUEREMOS LOS PLÁTANOS DERECHOS, QUEREMOS LAS RADIOS EN COLOR (el Zorro era solidario y todo lo exigía en plural). Si las pintadas en serio eran darle la vuelta a lo que se escribía tras la puerta del retrete, los exabruptos del enmascarado anónimo eran como pintar un bigote al cartel de un político, una patada al sistema, un antídoto.
El Zorro Justiciero se convirtió en leyenda en la ciudad, y hasta se le atribuyó una identidad reconocible, la de un antiguo alumno salesiano, trasnochado ya entonces, que había sido capaz de descolgarse desde la ventana de la clase hasta la calle tras una discusión absurda con uno de los curas, al que casi provocó un infarto. Tal vez fuera verdad, pero poco después en Interviú, y hasta en la tele, vimos reportajes sobre el mismo fenómeno que se repetía en otras ciudades, un virus de sensatez anarcoide y descarada que también acogeríamos, de viva voz, cuando nos dio por entonar consignas levemente desviadas de su rima original y pedíamos libertad, amnistía, una tía cada día o augurábamos, sin sospechar de la existencia del sida, que España mañana sería una enorme cama.
En el instituto me hice famoso dibujando en las pizarras y para alguna gemelita guapa al Zorro Justiciero haciendo pintadas, sustituido el florete por un bote de espray. Puede que incluso alguna de las dos, no sé cual de ellas, pensara que yo era el Zorro, aunque lo dudo. La única pintada que he hecho en mi vida todavía me esperaba en el futuro, para mi rubor, a diez meses de distancia.
En Semana Santa, Juanito y Manolo se fueron de camping con un grupo de niñas con las que formaríamos después una pandilla un tanto peculiar. A la vuelta les sorprendieron verdaderos ejércitos de coches, manadas de cuatro ruedas, una algarabía de bocinas y el aleteo de millones de banderas rojas. Parecía que había llegado la revolución, pero no: era sábado de gloria y el gobierno había legalizado el Partido Comunista.
Fue entonces cuando nos creímos que la cosa iba en serio. Yo no sé de dónde habrían salido tanta cantidad de trapos colorados, cuántas banderas podría haber escondidas junto a la sombrilla de playa y el edredón, pero allí estaban, inundando las calles y convirtiendo a España entera en un ruedo inmenso. Era una toma de contacto extraterrestre, la invasión de los ultracuerpos. De la noche al día surgieron carnets apolillados o se plastificaron otros nuevos. Gente conservadora a nuestro alrededor, para nuestro pasmo, se acostaba católica y despertaba con un retrato de Lenin tatuado en las entrañas, los estigmas de una religión que quizá ponía un poquito más de ímpetu a un vocabulario que pedía cotas razonables de un modo muy sencillo o completamente incomprensible (la dialéctica marxista tenía detalles así de pedantes).
Era la hora del vampiro, una plaga irracional y proletaria, una ola que como todas las olas vendría a morir a la orilla, ya sin fuerzas, vencida por la resaca.
EL NACIMIENTO DE UNA NOCIÓN
Téllez estaba ya muy quemado en el coro, y a su oposición de diablo malo le salió la competencia de un barbas gordo, sudoroso y democristiano que se llamaba Jaime o así y pretendía convertirse en el adalid de los pocos incautos que allí iban quedando. Jaime también cantaba, pero en el grupo de la casa, y hablaba pestes de los Sin Nombre, a lo mejor hasta con razón. La revista Chorus era su siguiente paso en la conquista de un título o un trono que iba a acabar disfrutando a sus anchas. Téllez tuvo la elegancia de dejarlo allí plantado, como a una chaqueta vieja, y buscarse el mundo por su cuenta.
En Chorus, antes de la égida, Téllez me colocó un artículo. Sobre cómics, claro. Sobre los cómics de la posguerra, que vestía mucho. Manolo Chulián también quería colaborar en aquel engendro, aunque trabajito le costaba, y fusiló a medias (a tercios, porque yo le eché una mano), un artículo sobre pirámides y extraterrestres, calcado párrafo a párrafo de uno de los libros de Von Däniken de la época (¿dónde se habrán metido?). También Miguelito Martínez tuvo una aparición estelar en aquella revistucha ya condenada, con una historieta de una página que tuvieron que reproducir a cliché electrónico, con lo que eso valía, donde apuntábamos ya las influencias de Metal Hurlant que después hemos odiado tanto. Habíamos descubierto hacía muy poco a Richard Corben, y Miguel dibujó una historia con un par de maniquíes, en pelotas y sin sexo, que jugaban al ajedrez y a cada pieza perdida se amputaban un dedo o se saltaban un ojo, cosas así de agradables. En el mundillo del comic era lo que se llevaba (historias peores se han visto desde entonces). Entre la intelectualidad conservadora y mojigata del coro aquello resultó una herejía que habría acabado con Miguel en la hoguera si le hubieran visto alguna vez el pelo.
Читать дальше