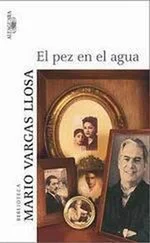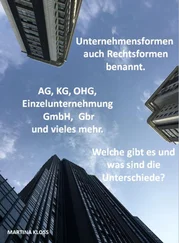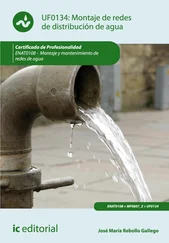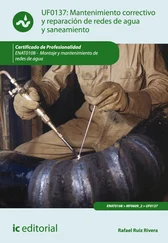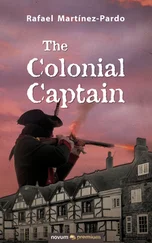Miguel se hinchó de dibujar también en los clichés (portada y comic se hicieron por sistema electrónico, que permitía mejor reproducción gráfica, aunque no demasiada), rayando sobre un cristal, con un bolígrafo sin punta, las ilustraciones que acompañaban a artículos, relatos y poemas. A veces acertaba, a veces metía la pata. Era como pintar un mural egipcio: no se podía corregir, sino seguir adelante y esperar que la tinta no se desbordara luego entre las llagas abiertas del papel de seda.
Cuando todo estuvo ya impreso y ordenado, hicimos la ronda, dando vueltas a la mesa del salón mientras colocábamos el montoncito de hojas verdes y después la portada con la ninfa dormida y la contraportada, donde unos versos de La Bullonera que nos venían al pelo se convertían en la cita que venía a poner punto y final a todo el trabajo. Luego, dos grapas en su sitio y el número uno de nuestro Jaramago quedó terminado. Ahora teníamos que venderlo.
EL POETA Y LOS APRENDICES
Rafael Alberti vino a dar una conferencia-recital a la Facultad de Medicina, en celebración de su regreso del exilio y de su recién conseguida acta de diputado, y allá que fuimos el Colectivo en masa, con nuestras flamantes revistas bajo el brazo, dispuestos a vender alguna al público asistente.
El aula magna estaba a rebosar, gente joven y viejos camaradas por igual, esos que se identificaban por los ojillos de niño y el gesto de sufrimiento asumido como otra bandera, los que se empeñaban en vivir por segunda vez una primavera en sus vidas y se daban cuenta de que no, no del todo. Aquel veintitrés de julio Alberti no tenía todavía la pinta de vieja india que después ha tenido, ni vestía las camisas de flores que lo convertirían en un anciano pop art algo marbellí, sino una sahariana de cazador de leopardos con muchos bolsillos, y el pelo cano bien peinado, sobre la frente de Petrarca o Juan de la Cosa sin nariz larga. Alberti estuvo esa tarde en plan figura, en torero de estilo, recitando fragmentos de su obra y metiéndose al respetable en uno de sus muchos bolsillos con botón. De los tres o cuatro recitales que luego le he visto, ese primero fue sin duda el más activo, el más entrañable, el más emocional y sincero.
Nosotros nos habíamos agazapado a la entrada, tendiendo sin muchas esperanzas el tesoro de nuestra revista a todos los progres que iban pasando. No cabíamos en el cuerpo de la sorpresa. La revista no era gran cosa en cuanto a presentación, y posiblemente tampoco en cuanto a contenidos, pero nos la quitaron de las manos en un santiamén, pagando sin rechistar los tres duros que pedíamos y a veces sin esperar siquiera a que les diéramos el cambio. El acto no había empezado todavía y ya habíamos agotado la tirada completa. Frotándonos los ojos de estupor, nos sentamos a disfrutar de la velada.
Téllez y yo habíamos preparado una entrevista de urgencia con el poeta, y lo abordamos antes de que tuviera tiempo de despejar la mesa de papeles y recuerdos. Alberti nos contestó de forma escueta, amable pero sin exagerar, mientras firmaba autógrafos a diestra y siniestra. Me aparté un poquito para dejarle sitio y mi sorpresa se convirtió ya en estupor absoluto: los autógrafos los firmaba sobre los ejemplares de nuestro Jaramago, sin descanso, uno tras otro. No sé si la gente pensaba que la revista tenía algo que ver con Rafael, o si era el único papel que había a la mano en ese momento, pero lo seguro y fijo era que si nuestro producto tenía algún valor ahora había quedado centuplicado. Espero que alguien conserve todavía esos folios firmados por la mano aún firme de aquel joven de setenta años.
Nuestra entrevista fue muy breve, casi telegráfica. Téllez se encargó de la mayoría de las preguntas y yo, que acababa de leer La Arboleda Perdida quise saber si pretendía continuarla algún día, porque el libro acababa en un cliffhanger que sólo superaría, tres años y medio después, El Imperio Contraataca . Alberti me contestó que sí, que esperaba retomar el libro algún día, cuando no se metiera en tantos fregaos, y recogió los bártulos y se marchó dejando un rastro de plata en el aire. En un gesto de audacia sin límites, Téllez le regaló un ejemplar de nuestro Jaramago, que el poeta aceptó sin muchos aspavientos. Me gustaría saber dónde lo dejaría olvidado.
Después de aquel éxito que ninguno imaginaba, tuvimos que hacer una reimpresión del primer número que agotamos también en otras cuarenta y ocho horas escasas, ya sin la colaboración inapreciable de Rafael Alberti como promotor de ventas. Fue quizá así como aprendimos que la literatura era, iba a ser eso: un montón de horas de trabajo y luego un segundo efímero de vida, un aleteo antes de consumirse en las llamas del tiempo, no sé, mucho más esfuerzo e ilusión de lo que luego se conseguía cuando el producto quedaba terminado, cuando nuestros libros futuros estuvieran en la imprenta, en la librería. Una vez publicado, lo descubrimos ese día, en su cárcel de papel, el poema, el artículo, la novela o el cuento están muertos y son el ratón que ya no se mueve cuando el gato lo empuja para intentar seguir jugando.
EL COLECTIVO Y LA PANDILLA
Los demás miembros del Colectivo, los que habían llenado la casa de Manolo y tomaron las calles con el puñado de revistas oliendo a acetona, los que se mancharon de tinta como nos manchamos nosotros fueron variando de un número a otro, carne de cañón inapreciable sin la que no habríamos sobrevivido. Algunos aguantaron como leones hasta el final. Otros, la mayoría, colaboraron y desaparecieron fugazmente, un viento ilusionado e inconstante que sólo dejaría la presencia de sus escritos en el papel multicopiado, y a veces ni siquiera eso.
Jomán Ales usaba un seudónimo algo ingenuo, el acróstico de sus iniciales no sé si para despistar o darse lustre. Era vecino nuestro, y quizá debiera haber hablado antes de él (apenas lo he mencionado de pasada en los primeros renglones de esta memoria). Nos habíamos pasado la adolescencia entera peleándonos y reconciliándonos, leyendo novelitas de a duro que después plagiábamos con fortuna más o menos adversa, intercambiándonos tebeos que yo le solía robar con descaro poco disimulado y escuchando discos en su habitación mientras comentábamos las andanzas de Flash Gordon. Jomán Ales fue el primero de nosotros que descubrió a Luis Eduardo Aute, un álbum («Rito») que pidió más o menos por casualidad al Círculo de Lectores cuando al filipino no lo conocía ni su padre, y durante semanas y meses lo escuchamos con espíritu reverencial, atraídos por aquella mezcla de canciones de amor y muerte que no habíamos oído nunca antes, sabiéndonos poseedores de un tesoro único.
Jomán Ales estudiaba en Sevilla aparejadores o algo así, y volvía cada cinco o seis meses, con el flequillo largo y cada vez más miope, cargado de tebeos para prestarme. La carrera le iba fatal y acabó estudiando, también en Sevilla, nada menos que magisterio, algo que yo nunca entendí, porque podía haberlo hecho en Cádiz, que le habría salido más barato (cosas de faldas, seguro). El sarampión político que en Manolo y en mí había pasado casi sin contagiarnos le había dado más fuerte que a los demás, y a pesar de su amor desmedido por los comics de superhéroes americanos militaba sin contradicción en algún partido de extrema izquierda, o estaba a punto de hacerlo ya por entonces. Jomán Ales era algo posesivo y desconfiado, y escribía unos poemas sencillos, amables, que sonaban bien y podían ser intimistas o panfletarios, daba igual. Nos gustaban mucho.
José Ángel González (me molestan las tildes de su nombre compuesto, pero no me atrevo a escribir Joseángel de corrido) venía del teatro y la contracultura, del grupo «Cámara» o uno de aquellas compañías alternativas de provincias que, por cuestión de edad, se nos habían escapado a la mayoría de nosotros. José Ángel tenía un habla lenta y parmoniosa, sincronizada con el humo que revoloteaba en su eterno cigarrillo, y vestía de negro, un chaleco estrechito y una corbatina de lazo. Tenía una barbita recortada, como de macedonio o de escritor de Providence, y flotaba en él un aire misterioso, de poeta maldito, como ni siquiera Téllez podría soñar igualar. Era lo más parecido a un Baudelaire de nuestro entorno que se servía por entonces.
Читать дальше