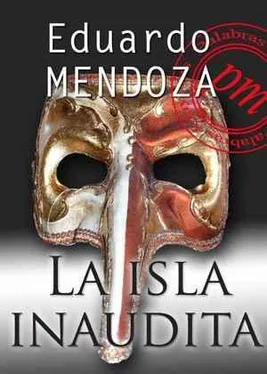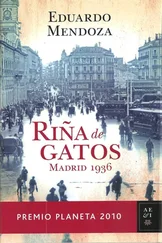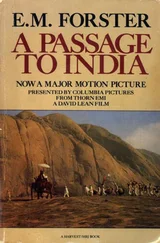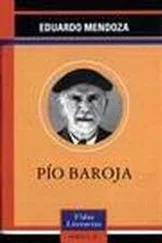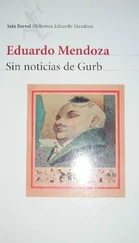Eduardo Mendoza - La Isla Inaudita
Здесь есть возможность читать онлайн «Eduardo Mendoza - La Isla Inaudita» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Isla Inaudita
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Isla Inaudita: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Isla Inaudita»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
En el dédalo veneciano, la soltura narrativa de Mendoza y su siempre admirable desparpajo nos ofrecen, en pintoresca andadura agridulce, a un tiempo poética e irónica, una nueva y sorprendente finta de una de las trayectorias más brillantes de nuestra novelística de hoy.
La Isla Inaudita — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Isla Inaudita», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– No quisiera que pillara un resfrío -dijo él.
– No hay miedo: estas prendas son de mucho abrigo -dijo ella sentándose en uno de los sofás del salón, encogiendo las piernas y cubriéndose los pies con el ruedo del manto que ahora, tras el paseo, aparecía cubierto de cazcarrias. Luego, sin cambiar el tono coloquial con que había pronunciado estas palabras, prosiguió diciendo-: También es posible que lo que acabo de contarle sea pura leyenda, que la costumbre del visiteo y el disfraz la impusieran a mediados del siglo pasado los austríacos, muy devotos de la Santísima Virgen, y que calara fácilmente entre la aristocracia, mucho más dispuesta que el pueblo llano a colaborar con las fuerzas imperiales de ocupación. Como quiera que sea, hoy perdura como un mero nexo de unión de una sociedad que se desintegra sin remedio y cuya única justificación, a sus propios ojos y a los de nadie más, consiste en marcar las diferencias que las separan de unas masas supuestamente groseras e incontroladas. En el fondo, todo es fraude y cambalache.
Suspiró y añadió después de un silencio que Fábregas, intuyendo que era el prólogo a una confidencia, se guardó de romper:
– Sé que mis padres, a quienes no falta tupé, le refirieron la historia apócrifa de nuestra antepasada, la celebrada meretriz. Ignoro si la dio por cierta o no, pero es evidente que extrajo de ella algunas conclusiones poco halagüeñas con respecto a mí. No voy a impugnarlas: es usted muy libre de pensar lo que quiera y yo lo soy también de justificar o no mi conducta, según se me antoje. Una cosa solamente le quiero contar: hace poco más de un año, en Roma, a donde había ido a mi regreso de Londres con la vana intención de encontrar trabajo, conocí a un hombre cuya influencia ha sido y sigue siendo decisiva en mi vida todavía. Le conocí cuando él acababa de llegar a Roma para tomar posesión de un cargo de gran responsabilidad al que había sido electo y cuya naturaleza no revelaré para no poner de manifiesto innecesariamente su identidad. Como la residencia que le correspondía en virtud de su cargo había sido ocupada hasta pocos días antes de su llegada por su predecesor, el cual había fallecido allí tras una enfermedad larga y aparatosa, hubo de alojarse en un hotel mientras aquélla era habilitada para acoger en la forma debida al nuevo ocupante. En aquel hotel le visité en repetidas ocasiones, siempre con el riesgo de atraer la atención de un periodista o de tener un tropiezo con el personal encargado de velar por su seguridad. Por suerte, su misma presencia había convertido el hotel en un hervidero de personas cuyos asuntos no admitían demora. De este modo pude apañármelas para burlar toda sospecha. La importancia de sus funciones, el volumen de papeleo que engendraban y el flujo continuo de visitas que acudían a verle le obligaron a ocupar una suite del hotel a la que, al cabo de muy poco, hubo que ir agregando las habitaciones contiguas. En este habitáculo improvisado estaba a sus anchas: había llevado siempre una vida trashumante y desarrollado una habilidad especial para hacer su casa allí donde las circunstancias lo pusieran. Apenas aposentado colgó de las paredes de la suite los trofeos de caza que había acumulado durante dos largas estancias en África, en la última de las cuales había contraído unas fiebres que no ponían en peligro su vida, pero que le causaban molestias recurrentes. De resultas de estas fiebres había encanecido prematuramente y perdido todo el vello corporal. Cuando la fiebre experimentaba una recidiva, la temperatura podía subirle en pocos segundos a cuarenta y uno o cuarenta y dos grados. En estas ocasiones sus ojos brillaban en la oscuridad, como un fuego fatuo, y deliraba. Fuera de estos trances pasajeros y aunque hacía años que había dejado atrás la juventud, era hombre de energía extraordinaria. Después de una jornada de trabajo de quince horas ininterrumpidas, durante las cuales había tenido que solventar los problemas más graves y asumir responsabilidades abrumadoras, aún tenía ánimos para invitar a cenar a un grupo numeroso y variado dé personas y para enzarzarse en la discusión más acalorada o de animar él solo la sobremesa hasta el alba. Sólo entonces, cuando se quedaba solo y los primeros rayos del sol acariciaban los tejados de Roma, me llamaba a su presencia. Rara vez acudía por mi propio pie a esta llamada: las largas horas de espera en una de las habitaciones contiguas a la suite , donde permanecía oculta, habían consumido mis fuerzas y me había quedado dormida entre pilas de cartapacios y legajos llegados de todos los puntos del globo. Entonces venía él a buscarme, me despertaba con dulzura y me llevaba a la suite en volandas.
«Disponíamos de muy pocas horas. Algún día salíamos a la calle subrepticiamente por una de las puertas de servicio del hotel. Para no ser reconocido él llevaba una peluca, gafas de sol y un traje que yo me había encargado de procurarle a mis expensas. Entonces paseábamos por las calles y plazas casi desiertas, aspirando el aire limpio de la mañana y contemplando el perezoso despertar de la ciudad, un espectáculo que a mí me dejaba indiferente, pero que a él, separado del resto de los mortales y de las minucias de la vida cotidiana por causa de su cargo, le emocionaba hasta las lágrimas. «¡Ah!», exclamaba a la vista de un campesino que disponía sobre los carretones de un mercadillo ambulante los productos de la tierra para su venta, «de modo que esto es lo que come la gente», o, deteniéndose ante el escaparate de una boutique , cuyas puertas aún no habían abierto, «¡Hola, con que esto es lo que se llevará este año!» Disfrutaba como un niño. Si algo se le antojaba hasta el punto de desearlo con verdadero frenesí, era yo quien debía adquirirlo, porque él no disponía de dinero en efectivo ni podía pedirlo sin justificar el destino que pensaba darle. Como no podía mentir a este respecto y todas sus pertenencias estaban minuciosamente inventariadas, nunca me pudo hacer ningún regalo. «De todos los hombres de la tierra, yo estoy obligado a ser el más mezquino», me decía a menudo. Pero estas excursiones callejeras eran la excepción. La mayor parte de los días nos quedábamos en la suite : él hablando y yo escuchando. Al principio me sorprendía que a un hombre que se pasaba tantas horas despachando asuntos de viva voz todavía le quedaran ganas de hablar, hasta que comprendí que de lo que hablaba conmigo no podía hablar con nadie más. Siempre me hablaba de caza. Ésta era su gran pasión y, sin que pudiera decirse que fuese hombre modesto en ningún terreno, lo cierto es que de nada se sentía tan ufano como de sus hazañas cinegéticas. Ya le he dicho que de las paredes de la suite colgaban numerosos trofeos. Algunas piezas estaban disecadas, pero habiendo sido realizada esta operación, por razones obvias de distancia y clima, prácticamente in situ , en lugares donde la técnica de la taxidermia era todavía muy tosca y quienes la practicaban, inexpertos, los animales disecados presentaban un aspecto acartonado, irreal y casi grotesco, por lo que, en vista de estos primeros fracasos, él había optado luego por preservar únicamente las calaveras de las presas que se iba cobrando, para lo cual bastaba, según me explicó, con dejar las cabezas a la intemperie y esperar a que las hienas, los buitres y las hormigas dejasen la osamenta monda y lironda. Ahora colgaban de aquí las fauces de un león, de allí las mandíbulas de un cocodrilo, de más allá la testuz de un búfalo. Todas estas fieras imponentes habían sido abatidas por él desde el suelo, esperando a pie firme la embestida o el salto y sabiendo que errar el tiro era garantía de dentellada, cornada o zarpazo. El recuerdo de aquellos momentos de tensa expectativa, en los que la supervivencia dependía de la entereza y el acierto de un instante, le enardecía de tal forma que en ocasiones perdía literalmente el mundo de vista y, olvidando quién era, sacaba de un armario un viejo rifle, ahora herrumbroso y descargado, y me obligaba a correr a cuatro patas por la suite , a ocultarme detrás de los muebles y a tratar de saltar sobre él de improviso; él, plantado en medio de la pieza, escudriñaba a su alrededor y, cuando creía haber descubierto mi escondite, se echaba el arma a la cara y gritaba a pleno pulmón: ¡paboum!, ¡paboum! No me interprete mal: este juego pueril no me divertía en lo más mínimo. Siempre supe que estaba en presencia de un hombre sumamente necio y vacuo; nunca me hice ilusiones respecto de él y mucho menos respecto de lo que pudiera depararme el futuro a su lado. Simplemente me atraía de un modo irremisible. Si él me miraba yo olvidaba mi vida; se lo habría dado todo sin pedirle nada. Por lo demás, lo nuestro estaba condenado de buen principio al fracaso, porque no ignoraba que una vez concluidas las obras de su residencia oficial e instalado él allí, nuestra relación había de volverse por fuerza dificilísima, si no imposible, como en efecto sucedió. Regresé a Venecia profundamente abatida, pero decidida a echar en olvido aquella aventura insensata. Reanudé viejas amistades y trabé amistades nuevas: éstos fueron los días en que nos conocimos usted y yo. Poco después descubrí haber quedado encinta en Roma. Ponderé la posibilidad de interrumpir la gestación, pero no me atreví a dar un paso así sin el consentimiento de él, sabiendo como sabía lo firme de su posición en la materia. Tenía que verle y poner en su conocimiento lo sucedido. Fui a Roma. No le abrumaré contándole por qué medios intrincados le hice saber de mi presencia en Roma ni de qué insólitos mediadores se valió él para indicarme la hora y el lugar de la entrevista que yo le había pedido y a la que él accedía con evidente renuencia. Por fin, después de varias semanas de maquinación y de mil peripecias, nos vimos a solas por última vez una noche, en el jardín de su residencia. De aquella entrevista recuerdo con viveza el brillo de la luna entre los cipreses, la brisa perfumada por los rosales en flor y el croar de las ranas en un estanque cercano. Él no parecía reparar en estos detalles. El desempeño formal de su cargo, del que ahora, según me dijo, se sentía por fin plenamente investido, le había cambiado. En contra de mis predicciones, lo que había ido a decirle no le produjo inquietud ni sorpresa; antes bien, pareció dejarle indiferente, como si el asunto no fuera con él. Me recordó que, pese al boato en que vivía inmerso, no disponía de medios económicos. Yo le tranquilicé al respecto: siempre había sabido que no podía esperar nada de él, le dije. Mi aparente abnegación despertó sus sospechas y adoptó un aire impaciente y glacial que sin duda debía haberme irritado. Pero mi ánimo estaba tranquilo; nunca había experimentado antes una serenidad como aquélla. Comprendí que había llegado el momento de la separación definitiva. Entre nosotros se hizo un silencio embarazoso. A lo lejos oímos resonar los taconazos y susurros que acompañaban el relevo de la guardia en la caserna situada al fondo del jardín. «Adiós», dijo él tendiéndome la mano a modo de despedida. Yo retuve su mano entre las mías. «Hay algo que necesito saber», le dije. Me miró a los ojos y yo advertí en los suyos la fosforescencia de las tercianas. Aquel acceso súbito de fiebre hizo desaparecer por un instante la frialdad de su porte y comprendí que ahora sus ojos leían mis pensamientos. Si él hubiera hecho el más mínimo gesto yo habría caído de nuevo para siempre en sus brazos, habría aceptado el arreglo que me hubiera propuesto; por él habría soportado cualquier humillación. Él sin brusquedad, pero con firmeza, desprendió su mano de las mías y señaló al cielo. «Sólo tres cosas debes saber ahora y siempre», me dijo: «Que Jesucristo nació en el portal de Belén, que murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó.» «¿Eso es todo?», pregunté yo. «Sí, eso es todo», respondió. «Lo demás sólo sirve para confundir las ideas y extraviar las almas», dijo acto seguido. Regresé a Venecia abrumada por la incertidumbre. Por supuesto, debía dejar a mis padres ignorantes de la situación. Pensé en confiarme a usted, a quien me sorprendió gratamente reencontrar en la ciudad, de la que le hacía ausente, pero también usted había sufrido una transformación inexplicable. Mi estado requería atenciones médicas y me puse en manos del doctor Pimpom, que se mostró más competente que comprensivo. Como amigo de la familia y hombre de honor quería tomar cartas en el asunto a toda costa e insistía en saber la identidad del autor de mi embarazo. Ante mi negativa a revelársela decidió investigar por su cuenta. No le sorprenderá saber que la tarde en que usted y yo vinimos juntos a esta casa él extrajese de las apariencias una conclusión errónea. Viéndole convencido de que usted era la persona a quien buscaba, supuse que intentaría sonsacarle a mis espaldas e intenté ponerle sobre aviso para evitar que se produjera una lamentable confusión, pero esa tarde usted no regresó al hotel, como yo pensé que haría, sino que permaneció aquí, retenido por mi madre, que también debía de abrigar alguna sospecha acerca de mi estado y sin duda pensó inocentemente que usted podía ser, a la corta o a la larga, la solución de muchos problemas. Por eso trató de atraerlo hacia la familia con halagos y mentiras, un método que ella siempre ha juzgado infalible y que es, por no decir otra cosa, contraproducente. Ya ve que estoy poniendo las cartas sobre el tapete. Pero no es esto lo que quería contarle en realidad.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Isla Inaudita»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Isla Inaudita» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Isla Inaudita» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.