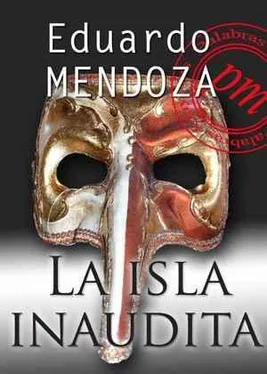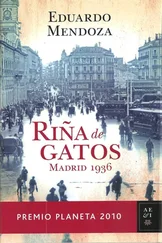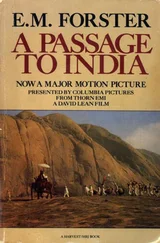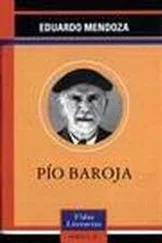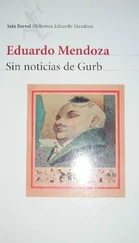Eduardo Mendoza - La Isla Inaudita
Здесь есть возможность читать онлайн «Eduardo Mendoza - La Isla Inaudita» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Isla Inaudita
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Isla Inaudita: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Isla Inaudita»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
En el dédalo veneciano, la soltura narrativa de Mendoza y su siempre admirable desparpajo nos ofrecen, en pintoresca andadura agridulce, a un tiempo poética e irónica, una nueva y sorprendente finta de una de las trayectorias más brillantes de nuestra novelística de hoy.
La Isla Inaudita — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Isla Inaudita», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
»San Hilarión había nacido en Capadocia, en el seno de una familia acomodada. Enviado a la edad de quince años a Alejandría para que terminase allí sus estudios de retórica, conoció a San Cirilo, se convirtió al cristianismo, se retiró al desierto, meditó y oró, regresó a Capadocia, se dedicó a la predicación, fue nombrado obispo, obró milagros. Los sacerdotes de Minerva, divinidad protectora de la ciudad en la que San Hilarión tenía su sede, envidiosos de las conversiones que lograba y humillados por la facilidad con que refutaba sus argumentos el santo, lo denunciaron al prefecto Sulpicio, el cual le hizo detener y conducir a su presencia cargado de cadenas. Me han venido a decir que te andas riendo de nuestra religión, dijo el prefecto al santo cuanto lo tuvo ante sí. Por toda respuesta, San Hilarión sacudió los brazos y las cadenas que lo envolvían se quebraron como el cristal. Hum, dijo el prefecto Sulpicio, veremos si puede más tu fe o mi autoridad. Por orden suya, San Hilarión fue conducido a una mazmorra. Allí lo ataron al potro y le descoyuntaron los huesos, le arrancaron las uñas y los dientes con tenazas, le desgarraron la carne con garfios, le aplicaron tizones a los costados y lo volvieron a someter al potro. Finalmente el prefecto Sulpicio, convencido de que la fe del santo se habría debilitado, le hizo comparecer de nuevo. ¿Todavía te quedan ganas de reír?, le preguntó. San Hilarión prorrumpió en grandes carcajadas. Entonces todos vieron que las uñas y los dientes le habían vuelto a crecer y que no quedaba huella visible en él de los tormentos que le habían sido infligidos. El prefecto dispuso que allí mismo le fueran propinados cien latigazos, pero los látigos se transformaron en serpientes que, enroscándose en las muñecas de los verdugos que los blandían, les mordieron e inocularon su ponzoña, de resultas de lo cual aquéllos fallecieron al instante echando espumarajos y maldiciendo a Minerva por no haberlos sabido proteger de aquel sortilegio letal. Acto seguido el prefecto Sulpicio hizo que trajeran un león hambriento, pero la fiera, al llegar junto a San Hilarión, se irguió sobre las patas traseras, abrió las fauces y entonó con potente voz de barítono el Gloria patris , acabado el cual y habiendo ordenado Sulpicio que lo devolvieran a su jaula, dio zarpazos y dentelladas a los soldados que se disponían a hacerlo, ocasionando entre ellos gran carnicería, hasta que tras larga lucha lograron los legionarios alancear el león. Finalizado el incidente del león, el prefecto Sulpicio ordenó a los arqueros asaetear a San Hilarión, pero las flechas, antes de tocar al santo, describían un semicírculo en el aire e iban a atravesar el cuello de los arqueros que las habían disparado, los cuales, en el momento de fenecer, reconocían ser más poderoso dios Aquel contra el que luchaban que la propia Minerva. A continuación el prefecto Sulpicio hizo que una catapulta arrojara sobre San Hilarión una piedra de gran tamaño y peso, pero la piedra, desviándose de su objetivo, fue a chocar contra las columnas que sostenían el templo de la diosa, que se desplomó sepultando la efigie de aquélla, los sacerdotes que le rendían culto y la multitud que se hallaba congregada allí. Entonces el prefecto Sulpicio, abandonando su sitial, desenvainó la espada y cortó las manos, los brazos, las piernas y finalmente la cabeza del santo, la cual, desde el suelo, se dirigió a Sulpicio y le dijo: Dentro de un instante yo estaré gozando en el Paraíso y tú arderás eternamente en el infierno, mamarracho. Dicho esto, lanzó la última y más estentórea risotada y enmudeció para siempre.
Cuando ella dio por finalizada la historia del prefecto Sulpicio y San Hilarión, Fábregas la abrazó en silencio pero con ternura, porque, a diferencia de lo que le había ocurrido tiempo atrás en situaciones análogas, ahora comprendía lo que significaba para ella la historia que acababa de contarle la mujer que tenía a su lado.
Mientras duró la estancia de madame Gestring en Venecia, nunca la vio dormir más de quince o veinte minutos seguidos. Durante el día, tenía mil ocupaciones que atender. Muy temprano se echaba a la calle. Visitaba exposiciones y galerías de arte o se desplazaba de una punta de la ciudad a la otra para admirar una vez más una pintura, un edificio o un lugar que recordaba haber visto con especial agrado en ocasiones anteriores. También entraba en varios establecimientos selectos. Al mediodía regresaba al hotel cargada de paquetes y acudía directamente a la habitación de Fábregas, que había aprovechado su ausencia para entregarse a un sueño benefactor. Mientras le mostraba lo que había comprado, le contaba lo que había visto. Entre las compras siempre había algún regalo para él. A continuación se hacían servir en la habitación una comida ligera, cuya ingestión simultaneaban, como ella decía haber aprendido de los simios del zoológico de Ba-silea, con actos fornicarios, al término de los cuales volvía a marcharse sin demora, porque conocía a mucha gente en Venecia y tenía que pagar visitas o cumplir con otros compromisos de diversa índole. Al atardecer pasaba de nuevo por el hotel, donde se bañaba y arreglaba para la noche, pues siempre estaba invitada a una cena o un espectáculo, cuando no a ambas cosas.
Al filo de la medianoche Fábregas se apostaba en la barra del bar del hotel para verla entrar. Poco después de la una ella hacía acto de presencia en el bar luminosa, enjoyada, magnética, cimbreante, alegre, coqueta y lozana como si por largo tiempo no hubiera hecho otra cosa sino descansar. La acompañaba su cortejo habitual de petimetres. En aquel local minúsculo las botellas de champaña eran descorchadas con ruido de trabucazo. A la algarabía y los brindis seguían los ruegos, que ella atendía sin entusiasmo, pero de grado. Entonces, quizás en honor de Fábregas, de cuya presencia no daba nunca muestras de haberse percatado, interpretaba aquellas variaciones de Schumann que la primera noche habían propiciado el inicio de su relación. ¡Qué bella es!, ¡qué incitante!, pensaba Fábregas; verdaderamente hay que ser idiota para no perder el juicio por ella. Y esta música arrebatada que invariablemente la enoja y la entristece, ¿por qué se empeñará en tocarla noche tras noche? En una ocasión, a solas en la habitación, se había atrevido a preguntárselo, pero ella no había querido o no había sabido responderle; antes bien, se había enfadado con él. Fábregas, habituado a sus cambios de humor repentinos, no los temía, pero procuraba no provocarlos con su actitud o sus palabras: por nada del mundo quería enturbiar una relación que sabía destinada a finalizar en breve. Prefería admirarla en silencio. Esta admiración, sin embargo, no era ciega: le había bastado poco tiempo para calibrar las limitaciones y debilidades de aquella mujer que parecía no tener ninguna y poseer una vitalidad sin límites. También él, de niño, había creído que su madre disponía de un caudal constante e inagotable de energía que contrastaba notablemente con la apatía de los demás miembros de la familia. Parecía que éstos hubieran puesto sus energías respectivas a contribución y hubieran decidido confiar la suma resultante a su madre, para que ella la administrara del mejor modo posible. En realidad su madre había sido siempre el miembro más débil e indeciso de aquella familia; el que, disponiendo de menos poder, había acaparado un número mayor de atribuciones. A la larga, aquel sistema cimentado en la falsedad y la conveniencia había acabado convirtiéndose en un sistema opresivo; la autoridad había degenerado en tiranía y la sumisión que imponía esta autoridad insensata había ido minando el temple de todos y propiciando la ruina individual de cada uno por separado. Ahora él no quería saber de situaciones análogas. Prefería oírla hablar en los interludios, de pie, frente a la ventana, donde ella se colocaba siempre, protegida del relente por la bata de Fábregas unas veces, y otras, por su propio echarpe de tisú. Ella le agradecía el silencio y él, a su vez, agradecía su presencia, pues, aunque a ratos deseaba recuperar la soledad perdida, sabía en el fondo que la alternativa a la compañía de aquella mujer era el tedio y el insomnio. No creía amarla: en su ausencia olvidaba sus rasgos personales y su fisonomía. Sin embargo, le costaba desprenderse del recuerdo de su voz, su olor propio y su calor natural. En su ausencia se despertaba sintiendo todavía su contacto febril y seco que parecía provenir de la misma combustión lenta e implacable que imprimía un brillo peculiar a las piedras preciosas cuando ella las llevaba sobre la piel. Finalmente un día ella acudió a su habitación a una hora inusual de la tarde. Desde la puerta le comunicó escuetamente que su marido acababa de llegar. Ahora mismo se estaba refrescando en la habitación que a partir de aquel momento iban a compartir ambos, le dijo; y sin agregar nada más se marchó.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Isla Inaudita»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Isla Inaudita» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Isla Inaudita» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.