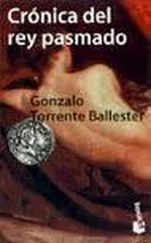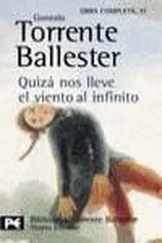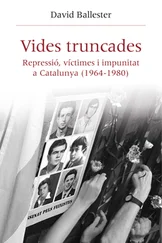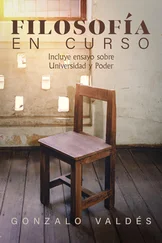Había rechazado mi pitillo. El paquete quedaba encima de la mesa. Cogió uno por su cuenta, se levantó, y lo encendió en una brasa de la chimenea, cuyo fuego no flameaba y cuyos troncos empezaban a oscurecer.
Se volvió hacia mí, echó una bocanada de aire.
«Estoy segura de que en poco tiempo haría de ti otro hombre. Te enseñaría a desear lo verdaderamente deseable, y no esas ilusiones del amor y de la poesía. ¿Sabes lo que son la riqueza, el poder, el ser alguien en el mundo? A mi lado lo aprenderías.» «¿Tú sabes que tu padre desea como yerno a un hombre como él, un hombre capaz de hacerse cargo de su imperio?» «Quizá tenga razón. Pero a ese yerno yo le pondría mis condiciones. Ya ves: pediría lo que me gusta de lo que tienes y de lo que eres.» «¿Una casa como ésta, por ejemplo?» Se encogió de hombros. «¿Por qué no? Un poco mejorada, por supuesto.
Creí descubrir cierta melancolía en la mirada que envió a las paredes de mi sala privada, donde un reloj antiguo en aquel momento dio la hora: era un reloj que sonaba muy delicado y muy leve, un reloj romántico. «¡Qué lástima que nos hayamos defraudado!», dije. Ella se volvió bruscamente. «¿Yo también a ti?» «Sí, claro. Tú no entiendes el amor, yo no entiendo la ambición. Hay mujeres que serían felices con lo que yo puedo ofrecerte. Ursula lo hubiera sido, Clelia también, posiblemente. Y otras habrá, pienso yo, que no le pidan más a la vida, aunque le pidan vivir hasta el fondo esto que pueden compartir conmigo. Yo he conocido parejas que vivían en buhardillas e irradiaban luz.» Se acercó, ya tranquila, con la mirada serena y acaso un poco irónica. Me puso la mano en el hombro. «A eso le llamo yo mediocridad. Y, en cuanto a la felicidad, esa de que me hablas, o a la que aspiras, jamás he pensado en ella. Como te habrás dado cuenta, pico más alto.» «¿Por qué?» Se me quedó mirando, sin respuesta. Repetí la pregunta: «¿Por qué? -Y como siguiera sin responderme, añadí-: Si tú me hicieras esa pregunta, no me quedaría mudo, como tú. Por lo pronto te diría: porque lo siento así, o porque lo necesito. Por debajo de las razones, siempre hay algo más fuerte y más explicable. Ahí es donde tocamos la vida.» «Pero no todos viven igual», dijo entonces, aunque con la voz menos segura. «Es cierto. Es algo a lo que todos tenemos derecho, tú a picar más alto, yo a quedarme donde estoy, quién sabe si solo para siempre. La diferencia está en que tú vives de esperanza y a mí es muy probable que me toque vivir de recuerdos. Pero observa la diferencia: yo no intento convencerte de que renuncies a tus esperanzas. Me basta con que sepas que, en ese viaje, no me creo con ánimos para acompañarte. Exigiría de mí un esfuerzo para el que no estoy preparado, acaso porque nada de lo que puedas ofrecerme me seduzca o simplemente me atraiga. Salvo tú misma.» «Sí. Lo comprendo. Me equivoqué contigo. Pero sé perder, ¿sabes? -añadió con una alegría súbita-. Lo único que te pido es que lo olvides todo, o hagas como que lo has olvidado. Yo haré otro tanto…» Me tendió la mano. No la rechacé. Y mientras la acompañaba hasta la salida, pensé por primera vez que era una lástima que no nos hubiéramos entendido. También lo era que yo no pudiese imaginar el modo de bajarle los humos, de traerla a la realidad humilde de la gente que llamaba mediocre. Ante todo, de enseñarle a amar. ¡Era tan bonita, tenía un cuerpo tan deseable! Y, en el fondo, no creía que fuera mala persona.
Vinieron unos días de lluvia continuada, noche y día lloviendo, el mismo rumor en los tejados y en las ventanas, un color gris que se iba oscureciendo, hasta meterse en la noche como empujado, como obligado, por aquel rumor invariable. La gente, incluida la miss, se calzaba los zuecos y cogía el paraguas sólo para atravesar la plazoleta y entrar en las bodegas. Ausente mi maestro, la miss prefería no aparecer. Y por alguna razón no explicada, tal vez por una de esas adivinaciones de que las mujeres son capaces, parecía tranquila, y es probable que se tranquilizase más al ver que yo no salía de casa y que María de Fátima no se dejaba ver. Ni siquiera llamaba por teléfono. Aunque hacía frío en la biblioteca, yo pasaba allí la mayor parte del día: había mandado traer un brasero que me calentaba las piernas, y el cuerpo lo metía en una zamarra antigua y anticuada, pero confortable y abrigosa. Su corte y ornamentos revelaban cierta intención de elegancia. A lo mejor había pertenecido a mi bisabuelo Ademar, aunque ignoro si en su tiempo existían ya las zamarras. Me había dado por releer mis versos, escritos allí mismo ya mucho tiempo atrás, olvidados hasta que la conversación de María de Fátima me los había hecho recordar. Los leí como si no fueran míos, y me parecieron buenos, aunque no me sintiese con fuerzas para repetir, ni siquiera en la memoria, los sentimientos de que habían nacido. Los leí y releí enteramente como cosa ajena, y como tal los juzgué. Llegué a cambiar alguna palabra, o corregir algún ritmo, pero con esa sensación de impertinencia del que enmienda la plana a otro. Una cosa saqué en limpio de aquella lectura, de aquellas largas meditaciones con el cuaderno de los versos cerrado en mi regazo, y la mirada perdida en la luz gris de la tarde; ya no me apetecía escribir versos, no ya como aquéllos, cualesquiera. Los leía, los contemplaba como el que repasa el álbum de fotografías de una ciudad a la que se sabe que no se volverá jamás. En un principio, cada fotografía sirve de referencia a un conjunto vivido, que renace: el aire, el color, el estado de ánimo, ciertas personas y ciertas emociones. Pero conforme pasa el tiempo, todo se va olvidando, y la fotografía se reduce a la imagen escueta: no induce a recordar, ni siquiera lo que allí aparece, cuya realidad no resurge ni se superpone a la imagen, no la vivifica. Es imagen de algo existente, pero podría serlo de algo que jamás se hubiera visto. Empecé a comprender, no sé si con pena o con indiferencia, que con mis recuerdos, aquellos que había considerado suficientes para seguir tirando, o quién sabe si fundamentales para mi vida, les sucedía lo mismo que a las fotografías y a los versos. La historia de Ursula lo mismo podía ser ya una historia vivida que leída. En cuanto a Clelia, ¿era a ella a quien recordaba, o más bien al conjunto de circunstancias coincidentes una tarde de otoño, en cuyo centro, y por causas o motivos absolutamente desconocidos, habían estado juntos un hombre y una mujer que casi se ignoraban, que no volvieron a verse, que no llegarían a encontrarse otra vez? Si la historia de Ursula podía compararse a cosa leída, la de Clelia parecía más bien una secuencia de cine aislada de la película, sin antes ni después, y el recuerdo que tenía de aquella tarde se iba pareciendo al de algunas películas vistas. De modo que, en realidad, lo que yo creía un buen bagaje instalado en mi corazón, siempre a mano, no era ya casi nada, mero recuerdo gris, y un día llegaría a ser nada. No sé cuál de aquellas tardes concluí (o acaso se me haya ocurrido súbitamente) que mi comportamiento con María de Fátima no había sido inteligente, sino más bien una torpeza de principiante, de alguien que sabe poco de mujeres y de sí mismo, y lo que sabe, mera literatura. Porque no era otra cosa todo cuanto le había dicho, y los fundamentos de lo que le decía, y mis cautelas. Era probable que lo que ella deseaba, aquel «picar más alto», fuese también algo parecido, acaso un sistema de defensas o la respuesta a algún «complejo» adquirido en su infancia de niña rica perdida en una casa inmensa, desprovista de afectos, solitaria y quizá despavorida, la de una niña que no entiende por qué su madre no duerme en casa y que llega a saber, acaso antes de tiempo, que el que cree su padre no lo es: una niña, en fin, para la que el mundo es un enigma o un barullo en el que lo único claro es el porqué en los rincones aparecen culebras, y, al levantar el embozo de la cama, arañas como puños. Esto lo pienso ahora, como pienso que su frigidez se la podía curar un médico, como pienso que un trato cariñoso e inteligente la hubiera bajado de sus alturas imaginarias hasta la realidad que ambos hubiéramos podido compartir. Pero aquella tarde en que reconocí mi error, no se me ocurrieron los remedios, ni pensé que los hubiera. No estaba enamorado de ella, aunque lo hubiera deseado, a veces ardientemente: el mismo ardor con que había apetecido a otras mujeres que también pasaron, que se habían perdido en el olvido. No sé. A lo mejor me equivoco como entonces y como tantas veces; pero puede que, detrás de aquella frialdad ambiciosa que confesaba, se escondiera una criatura accesible al amor, capaz de amar ella misma.
Читать дальше