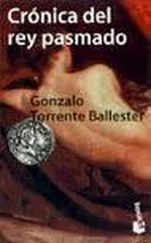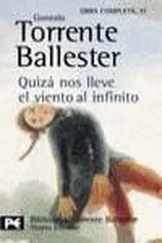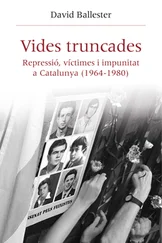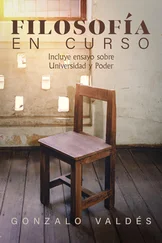Debíamos de andar por abril del treinta y seis cuando, cierta tarde, al pasar entre los grupos de estudiantes en los pasillos de La Sorbona, oí una voz muy conocida que hablaba en un idioma ininteligible. Volví sobre mis pasos, me acerqué: era la voz de Sotero Montes, que hablaba en voz bastante alta con una muchacha hindú, una joven bella, envuelta en un sarong tan hermoso como ella; una chica de tez oscura, de grandes ojos negros, con una gota de sangre en medio de la frente (supuse que era eso, una gota de sangre, aquel círculo de un rojo chocolate, símbolo de algo o seña de identidad). Me acerqué a ellos y escuché: me situé detrás de Sotero, mirando a la muchacha. Fue inevitable que ella me mirase también, con la atención suficiente como para que Sotero volviese la cabeza y me descubriese. Soltó un taco: «¿De dónde sales? ¿Qué haces aquí?» No había cordialidad en el tono de su voz, sino la habitual superioridad mezclada a la sorpresa, y acaso también el desagrado que le causaba mi aparición. Le contesté que perder el tiempo. «Como siempre, como siempre. No has hecho otra cosa en tu vida; pero si sabes hablar francés, hazlo para que esta señorita entienda lo que dices.» Lo hice, aunque simulando torpeza. «Estoy aquí, ya ves. Sigo unos cursos de historia.» «¿Para qué?» «Pues tampoco lo sé. Para hacer algo.» Se echó a reír y dijo unas palabras a la hindú en una lengua que debía de ser la de ella. La muchacha sonrió y me miró con cierta ironía. «Y tú ¿qué haces aquí?», le pregunté y me arrepentí inmediatamente de haberlo hecho. «He terminado mi curso de lenguas indostánicas, y ahora estoy a punto de marchar a Berlín, donde tengo cosas que aprender, a no ser que esos bestias de los nazis hagan innecesario mi viaje.» Sotero andaba vestido de manera casi estrafalaria, pero llamativa. Su gran cabeza inteligente, sus ojos negros, superaban cualquier mal efecto que pudiera causar aquel abrigo raído, aquel sombrero chafado y desvaído de color. Cuando yo miraba su atuendo, él se fijaba en el mío. «Sigues tan pituco como siempre, ¿verdad? Haces bien. Es lo único que te justifica en el mundo.» ¡Curiosa la coincidencia de Sotero con mi abuela Margarida! Mi bisabuelo Ademar no había pasado de aquello, de pituco, si bien es cierto que a él lo saludaban los tejados y a mí no. Por fortuna la muchacha hindú no nos había entendido, porque Sotero volviera al español. Tal vez deliberadamente. Acabó por presentármela. Se llamaba Madanika. Le dije que su nombre era hermoso como sus ojos, se lo dije en francés, y Sotero me respondió por ella: «No seas imbécil.» Madanika no parecía compartir su punto de vista, a juzgar por su mirada.
«Ya que has aparecido como llovido del cielo, como un bólido, ¿por qué no nos invitas a cenar? Solías ser rico.» «No lo soy tanto como crees, pero puedo invitaros, y lo haré con mucho gusto. ¿Adónde queréis ir?» Lo consultó con Madanika. A ella no pareció desagradarle. «Aquí, a la salida, hay tres o cuatro restoranes. Vamos al que prefieras.» Frente a la Sorbona, al salir, vimos a un fotógrafo ambulante sin clientela. Sentí hacia él, abandonado del interés ciudadano, cierta inesperada piedad. «Os invito también a una fotografía, si os parece.» «¿Quieres perpetuar el momento?», preguntó Sotero con cierta guasa. «¿Por qué no?» No lo esperaba, pero aceptó. Nos fotografiamos, la chica en medio, y el ambulante nos dio una prueba a cada uno. Las pagué. Y la comida, celebrada en uno de aquellos restoranes, no tuvo nada de particular. Sotero me informó de sus inmensos saberes, y de lo mucho que le quedaba aún por aprender, no sé si para alcanzar el saber universal. Había presentado en Madrid una tesis doctoral sobre filosofía de la historia, y ya tenía segura una cátedra. Más bien lo instaban, le urgían a que se presentara, pero no tenía prisa. «Sobre todo quiero pasar unos meses en Berlín antes de regresar a España.» «¿Y tú crees que te dará tiempo?», le pregunté. «¿Qué quieres decir?» Me miró hoscamente. «No sé. Las cosas por allá abajo van mal.» «No sucederá nada, ya lo verás. No sé si decirte que por fortuna o por desgracia En España siempre hubo dos bandos, los mismos con distintos nombres, y nunca fue duradero el triunfo de ninguno de ellos. Ahora estamos nosotros, mañana pueden cambiar las cosas, pero con unos o con otros, el saber siempre es el saber. No me preocupa en absoluto lo que suceda.» Hablábamos en francés. Yo, lo mismo que al principio, simulaba torpeza. El que hablaba Sotero era correcto, pero de acento claramente español. «¿Y aquel palacio que tenías en Portugal?» «Lo he vendido.» «¿Vives en Villavieja?» «No vivo en ninguna parte. Es decir, vivo en París, no sé por cuánto tiempo.» Sotero pareció alarmado. «Pero ¿aquella biblioteca…?» «Ya no es mía.» «Nunca has sabido vivir…»
No me atreví a preguntarle por sus relaciones con Madanika. Por el modo de tratarse, sobre todo por el modo de tratarla él, no parecían amantes, pero no era discreto esperar de Sotero una conducta como la de cualquier otro, ni siquiera la de mostrarse amable con la mujer cuyo lecho se comparte. Era evidente que Madanika lo admiraba; quizá también lo admirase en la cama y sintiese el desdén como una cualidad inalienable del genio amado. No sé. Fueron conjeturas mías. Marcharon juntos: eso sí, marcharon a pie, después de una despedida que no implicaba volver a vernos.
Era evidente que Sotero no deseaba relacionarse conmigo. Alguna vez, en los días siguientes, creí verlo, u oírlo, en los pasillos de la universidad. Procuré eludirlo. Tampoco vi a Madanika, aunque me hubiera gustado contemplar sus ojos inolvidables, acariciar la textura de su sarong. ¿Cómo podría ser el amor entre seres tan dispares? Imaginaba a Sotero acostándose con ella como un mero trámite, después de una sesión provechosa de lenguajes indoeuropeos, como un vampiro de la sabiduría que, en cierto modo, acaba por recompensar a su víctima. De paso se libraba de pejigueras sexuales.
Este encuentro con Sotero tuvo que ser, aproximadamente, por los días del triunfo del Front populaire. El recuerdo del encuentro me viene acompañado de cierto barullo callejero. Fueron días en que el señor Magalhaes se refugiaba en un rincón de la oficina, los telegramas agarrados fuertemente y murmurando: «¿Qué va a ser de nosotros?» «Pero, ¡hombre de Dios!, ¿no ve usted que la vida sigue su curso y que la de París apenas ha cambiado?» «¿Llama usted no cambiar a la presencia de Blum al frente del gabinete? ¿Lo encuentra por lo menos aceptable?» «Lo encuentro real, querido Magalhaes, y además previsible. Ya verá usted cómo la sangre no llega al río.» «¿Y el ejemplo? ¿Qué me dice usted del ejemplo? Empezó por España. Ahora ya ve… Mañana será Inglaterra y los países escandinavos, y Bélgica… ¡Bélgica también, Freijomil, un día de éstos!» «¡Pues iremos a celebrarlo a Bruselas!»
Aquella mañana soleada y caliente, las vendedoras de periódicos voceaban los sucesos de España. No creí necesario comprar ninguno, ya que los tenía todos en la oficina y estaba seguro de que el señor Magalhaes se habría tomado el trabajo de subrayar con lápiz rojo lo que me importaba saber. Pero lo hallé alborotado, casi fuera de sí. «¿Se ha enterado, Freijomil? ¿Ha leído la prensa? ¡Mire, mire!» Me mostró un montón de titulares. Con caracteres de tamaño desacostumbrado se daba la noticia de que en España se habían sublevado los militares contra el Frente Popular. «¡Los de África, Freijomil, los militares de África! ¡Y en todas las capitales importantes, también en Madrid! ¡Mire, mire los mapas!» La cosa me había cogido tan de sorpresa que no sabía qué responder. Leí ávidamente las noticias, de cuya confusión sólo podía deducirse como cosa segura que había un levantamiento, no de todo el ejército, pero sí en todas partes. Yo creo que, por primera vez en el tiempo de nuestras relaciones, levanté la mirada hacia el señor Magalhaes, una mirada interrogativa. «¿Y yo qué voy a decirle, Freijomil? Sé lo mismo que usted.» «Si me lo permite, me gustaría darme una vuelta por la embajada. ¿Por qué no me acompaña? Después de todo, no hay nada que hacer. La noticia de la jornada es ésa, y el centro de la información está en Madrid.» «Tendremos, al menos, que contar a los portugueses cómo se ven aquí las cosas.» «Pues más o menos como en Lisboa y en cualquier parte del mundo. Lo que dicen esos periódicos lo puede usted resumir en un periquete, o, si lo prefiere, se lo resumo yo.» «Pero la calle… Habrá que decir algo de la calle.» «Pues lo que pase en la calle no lo podemos averiguar aquí metidos. Vámonos.» Se convenció y vino conmigo. Fuimos directamente a la calle de Jorge V. Había gente apostada delante de la embajada, gente que vitoreaba a la República española, cuya bandera estaba izada en un balcón. Intentamos entrar, pero no nos lo permitieron, ni aun después de haber mostrado nuestra documentación de periodistas. Nos metimos en un café cercano, en los Campos Elíseos, y desde allí pudimos ver grupos de jóvenes, algunos con banderas españolas, que gritaban y cantaban. Cuando salimos, alguien con aspecto de líder, o, al menos, acostumbrado a dirigirse a las masas, se había encaramado a un banco, había congregado gente a su alrededor, y decía a voz en grito que Francia no podía permitir que el fascismo se instalase en los Pirineos. Propuse a Magalhaes que lo escuchásemos. Era un buen demagogo: procedía por afirmaciones y negaciones absolutas, con intervalos apocalípticos. «¿Qué va a ser de Francia y de la libertad, acosados por tres países fascistas?» «Ya que no pudimos entrar en la embajada, vamos al consulado.» Lo hicimos en taxi; pagué yo. En el consulado era más fácil entrar. La gente no estaba fuera, sino dentro. No vociferaba fuera, sino dentro; no gritaba en francés, sino en español. No hablaba un solo orador, sino todos al mismo tiempo, cada cual auditor de sí mismo, si bien es cierto que todos coincidían en que la república estaba en peligro y que había que defenderla. Yo no conocía a nadie en el consulado que pudiera darme alguna información, de modo que regresamos a la oficina, a redactar unas cuartillas. El señor Magalhaes declinó en mí el honor, ya que el mayor interés era el mío. Me limité a describir lo que había visto.
Читать дальше