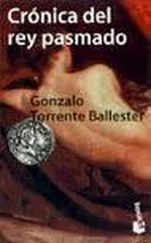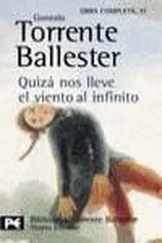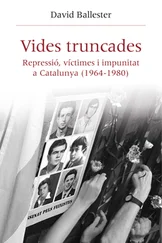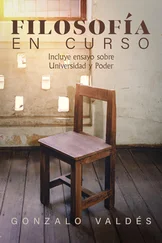Temí que comenzase en París una etapa de soledad semejante a la de Londres: trabajo por la mañana, callejeo, o cine, o teatro por las tardes, y nadie con quien hablar. Podía, eso sí, matricularme en algún curso de la Sorbona, y lo hice: uno de literatura francesa y otro de arte renacentista. Me ocupaban cuatro tardes semanales, y no quedé defraudado. Había chicas bonitas entre las compañeras, pero no me sentía con ganas de enredarme con ninguna de ellas, esperanzado como estaba de que Ursula acabaría apareciendo. Hice, sin embargo, algunas amistades superficiales, gente con la que cenar en algún restaurante cercano o con la que ir a ver a un clásico a la Comedia Francesa. Logré pasar los días entretenido, pero, a las noches, me entraba la melancolía, más lejos cada día la esperanza de que Ursula volviera.
Una de aquellas mañanas, fría como todos los infiernos, al salir a la calle y caminar un poco, me encontré con los bulevares llenos de gente y de gritos, la policía enfrente, pegando fuerte, fugas por las calles laterales huyendo de la represión, pero para reagruparse un poco más abajo y continuar los gritos y canciones. Yo había asistido, en Londres, a manifestaciones callejeras, pero ordenadas, casi procesionales. Los policías parecían estar allí para que no se descompusieran, para que siguieran siendo ejemplares e incluso respetables. Lo que veía ahora era otra cosa, obediente a otra estética y seguramente a otra política. Logré llegar a la oficina, aunque con mucho retraso. El señor Magalhaes estaba fuera de sí entre la indignación y el temor. «¿Lo ve usted? ¡Ya está aquí el comunismo, en Francia, el país más estable de Europa! ¿Qué va a ser de nosotros si el comunismo se apodera de Francia?» «Supongo -le respondí- que no habrá dificultades para regresar a Lisboa.» «¡Sí, pero, ya ve usted, las cosas se precipitan y los nazis aún no han tenido tiempo de organizarse! Recuerde la Revolución francesa. ¿De qué valió entonces la intervención alemana?» Yo no sabía tanta historia como para responderle, de modo que le dejé hablar, y quejarse, y trazar las líneas generales de un futuro inmediato bastante negro, dominada Francia por la hoz y el martillo. Y mientras le escuchaba, miraba de reojo a través de la ventana. En la calle, la gente seguía corriendo y chillando, pero no me parecían obreros, menos aún populacho: había incluso grupos uniformados cuya filiación yo desconocía. Además de policías, guardias, con sus cascos y no sé si alguna fuerza militar. El señor Magalhaes, cuando se hubo desahogado, se agarró al teléfono y empezó a interesarse por los detalles, y me iba diciendo lo que le decían a él: que si algunos ministros dimitían, que si había que custodiar a los diputados, que la gente no se atrevía a salir a la calle. Pero resultó, al final, que los desórdenes los habían provocado grupos de extrema derecha reunidos en La Concorde para protestar contra el gobierno. «¿Y dónde almorzamos hoy? ¡Han cerrado los restoranes!» «Pues esta tarde pensaba ir a la Ópera Cómica. Cantan El barbero de Sevilla.» «¡No se le ocurra ir allá! Precisamente por esa parte de París es por donde los choques son más violentos. Acaban de decírmelo. Hay muertos.» Quizá haya sido entonces cuando pasamos un buen rato en silencio, él a su crónica política, yo a la reseña de una exposición de pinturas donde media docena de artistas al parecer conocidos presentaban una colección de óleos que no me interesaban nada, pero de los que los periódicos hablaban bien. Me limité a describir la exposición como fiesta social («Estaba todo París menos Picasso») y a transcribir los elogios, sin tomar parte. Ya había terminado la crónica, ya la había corregido, cuando el señor Magalhaes se acercó a mi mesa. «Voy a decirle algo en secreto.» Alcé hacia él la cabeza, expectante. «Mire, ¿oyó usted hablar de Mi lucha?» Debí de poner cara de tonto. «Pues escuche lo que voy a decir, señor Freijomil: es el libro más importante del mundo, después de los Evangelios.» Y empezó a contarme que Mi lucha se había traducido al francés aparentemente sin permiso de su autor y que dentro de muy pocos días estaría en los escaparates, si no lo estaba ya. «¿Y quién es ese autor?», le pregunté ingenuamente. «Pero ¿es que no lo sabe? ¿En qué mundo vive?, ¡hombre de Dios! Mi lucha es el libro de Hitler.» «¡Ah!» No le comenté más. Podría haberle dicho que Hitler era la causa remota de que Ursula me hubiese abandonado, pero ¿qué podría importarle al señor Magalhaes? «Ya le traeré un ejemplar. Un hombre joven como usted no puede prescindir de esa lectura. El futuro del mundo se encierra en sus páginas.» Comprendí que, por el hecho de haber sido los Cruces de Fuego y no los comunistas los autores del alboroto, el señor Magalhaes veía más claro el porvenir del mundo.
Retrasamos, aquella mañana, la salida de la oficina hasta que las calles inmediatas parecieron vacías de gritos. Pude haberle dicho al señor Magalhaes que yo, en mi casa, tenía vituallas para los dos y que podíamos almorzar juntos. No me decidí por miedo a su verborrea política, a sus temores universales, a sus descripciones de los posibles cataclismos. No sé si su oratoria era ineficaz, o si yo carecía de sensibilidad o de la conciencia indispensable para que aquellas profecías me conmoviesen. Recuerdo que, al despedirse, me dijo: «Están representando o van a representar, no sé en qué teatro, una comedia anticomunista, Tovarich se titula. Dígame cuándo está dispuesto a ir, para que le proporcione las entradas. Por cierto, ¿irá usted solo?» «Espero que sí.» Se sonrió paternalmente y me echó la mano al hombro. «No está bien que el hombre esté solo, dijo el Señor en alguna ocasión memorable. Yo se lo transmito. Y más en París, donde es tan fácil encontrar compañía.» No pude dominar la ocurrencia de preguntarle si él también la tenía. En vez de responderme, se rió. Luego dijo: «Ya hablaremos de eso, ya hablaremos.»
Pude llegar a mi casa con bastantes dificultades. Corrí dos o tres veces con los policías detrás. No me alcanzaron los golpes. Al llegar a mi casa, madame Claudine estaba a la puerta, muy sonriente. «¿Viene usted sofocado?» «Pues ya lo ve.» «Me alegro de que también usted haya corrido, porque eso quiere decir que es de los nuestros. Arriba le dejé la compra de esta mañana. A pesar de las manifestaciones fui al mercado.» No me atreví a preguntarle con cuál de los equipos de corredores estaba.
Vinieron días de huelga general y agitación, esta vez proletaria. Poco había que hacer en la calle, y el señor Magalhaes me sujetaba al despacho con su versión personal de lo que estaba pasando: una mezcla de miedo y de alegría que deformaba las informaciones fidedignas (más o menos) que yo podía leer; sus largas conversaciones me sirvieron para ir enterándome de la situación internacional, lo cual, si por una parte me ayudaba a entender el mundo en que vivía, por la otra contribuía a soportar el aburrimiento. Pero las cosas fueron calmándose. El señor Doumergue organizó un ministerio en el que figuraba el mariscal Pétain, con otros generales, y yo pude, por fin, asistir a la representación de Tovarich sin miedo a ser golpeado por la policía. El señor Magalhaes me envió al teatro como si fuera a un mitin: no conocía mis aficiones, despiertas y cultivadas en Londres. Yo estaba acostumbrado a juzgar el teatro como tal, no como un panfleto, y a poco de empezar la comedia me sentí incómodo: era floja y escasamente convincente. Así lo dije en mi crónica, de la manera más inocente posible, pero al señor Magalhaes le disgustó. «Usted no es suficientemente anticomunista -llegó a decirme-. La existencia de un comunista malo no quiere decir que todos lo sean. Como suele decirse, una mosca no hace verano.» «Pero ¿está usted de acuerdo con los horrores de Stalin?» «No, por supuesto.» «Pues eso es el comunismo.» «Los horrores de Stalin no aparecen para nada en la comedia. Lo que yo fui a juzgar fue una pieza dramática. Como tal, Tovarich es una mediocridad.» «Pues podía usted callárselo. Pienso, por lo menos, que no todo el mundo será de su opinión.» «Efectivamente, los espectadores de ayer tarde aplaudieron a rabiar, como siempre que los buenos triunfan sobre los malos, aunque, en este caso, haya influido el recuerdo de los días de huelga.» «¿Y eso no le parece suficiente?» «Me permito recordarle que el éxito de la comedia no se oculta en mi crónica, lo digo expresamente: el público aplaudió a rabiar.» «Pero da a entender que usted no aplaudió.» «Efectivamente, señor Magalhaes, no aplaudí, pero por razones de buen gusto.» El señor Magalhaes quedó refunfuñando, y fue entonces cuando sonó el teléfono. Lo cogió y escuchó. «Alguien pregunta por usted. Una mujer extranjera.» Pegué un salto y cogí el auricular. «Ursula I am.» Al señor Magalhaes le molestó visiblemente que mi conversación con Ursula fuese en inglés. «¿Señorita tenemos, don Filomeno?» «¿No le preocupaba tanto mi soledad?»
Читать дальше