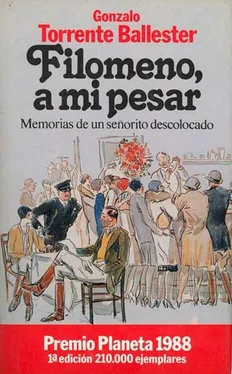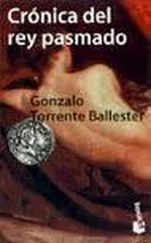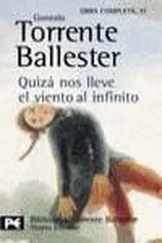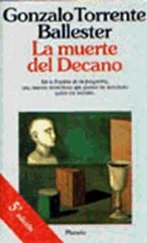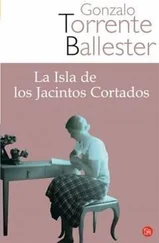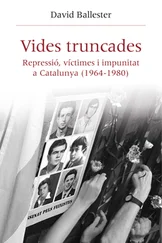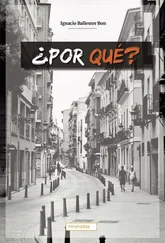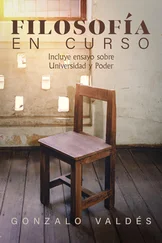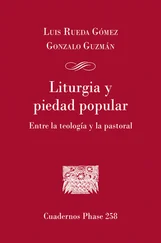Permanecí en París hasta bien entrado el año mil novecientos treinta y siete. Ya contaré las razones de mi marcha y el cómo. Fueron casi tres años inolvidables, pero difícilmente recordables si se quiere imponer un orden en el relato. Las viejecitas que tomaban el sol en el parque de Luxemburgo no parecían enteradas de que Hitler intentase ampliar el territorio alemán, de que Mussolini se apoderase de Abisinia, de que los ingleses se abstenían, y de que sobre Francia y su política recaían las consecuencias más visibles. Había huelgas, algunas de ellas originales, pues consistían en que los empleados de una fábrica, o de unos grandes almacenes, se encerraban en el lugar de trabajo después de haber comprado todas las vituallas de los contornos. Los parisienses aprendieron la desagradable tarea de ir a la panadería en busca de su dorada barra y hallarse con que no había pan, o, lo que era casi tan molesto, que había que hacer cola. Una vez un amigo me dijo que, aquella mañana, unos albañiles habían colocado en lo alto del Ministerio de Asuntos Exteriores una bandera roja, rápidamente retirada, eso sí. ¿Qué iban a decir en el extranjero? Daladier buscaba unas alianzas, Laval otras, y el señor Blum, con sus amigos, preconizaba el Front Populaire, que ya había triunfado en España. Tengo muy claro el catorce de julio de mil novecientos treinta y seis: las izquierdas habían organizado una manifestación en los Campos Elíseos; las derechas, también. Una manifestación iba de arriba abajo; la otra de abajo arriba. Los de la izquierda cantaban La Internacional; los de la derecha, La Marsellesa. ¡Qué solemnes, qué hermosos resultaban ambos himnos cantados por tanta gente!… ¿Cómo recibirían en el cielo solemnidades tan contradictorias? Aunque también es posible que los cielos se limitasen a sonreír. Llegaron a enfrentarse: ni cien metros separaban la cabeza de una manifestación de la cabeza de la otra. Yo andaba por allí, con mi credencial de periodista en el bolsillo, por si acaso. En los aledaños hubo algún que otro sopapo. Pero el grueso de los manifestantes de un bando se limitó a contemplar el grueso de los manifestantes del otro, y a poner más entusiasmo en los himnos respectivos. Por aquellos mismos días, según la prensa, en mi país andaban a palos y, casi con la misma frecuencia, a tiros. Después dicen que no hay Pirineos.
El señor Magalhaes andaba muy atareado. Tenía que informar a los lectores lisboetas de acontecimientos que no entendía. El señor Hitler se apoderó del Sarre. ¿A quién importa lo que es el Sarre, si no a los que viven allí? El señor Hitler rondaba a los sudetes. Pero ¿quién en la rua do Alecrim, sabe quiénes son esos señores? El señor Hitler, con la complicidad de un tal Seys-Inquart, entró en Austria. ¿Quién es ese señor, de dónde sale? Las noticias de cada día traían nombres nuevos, o que al menos lo eran para nosotros. No dábamos abasto en consultar el «¿Quién es quién?». Pero o nuestro ejemplar estaba retrasado, o no había tiempo de meter en sus páginas a los héroes emergentes. Cuando el protagonismo del día recaía en Laval o en Daladier, incluso en Léon Blum, el señor Magalhaes se sentía más tranquilo: eran nombres conocidos, figuras familiares, como quien dice vecinos del mismo patio. Sus caricaturas venían diariamente en los periódicos. Action Fran ç aise llamaba «La camella» al señor Blum, con gran regocijo de Magalhaes: «"La camella", mira que llamarle "La camella". No deja de tener gracia.» Magalhaes envidiaba la pluma de Maurras. Pero pese a su devoción acerca de los personajes nazis, no estaba bien informado. Cada día surgía un caso nuevo. Y cuando llegaron las noticias de la purga de Munich, «la noche de los cuchillos largos», abrió los ojos de una cuarta. «Pero ¿es que había maricones dentro de las SS?» «Maricones, mi querido Magalhaes, los hay en todas partes.» No lo podía creer. En principio se aferró a la tendenciosidad de las informaciones, que sólo habían sido rumores. «¡No puede ser, no puede ser!» El señor Magalhaes estimaba en mucho el ejercicio correcto de la virilidad como parte de su propia estimación, y en sus divagaciones, más o menos utópicas, proponía a los nazis como modelo supremo que ofrecer al mundo: atletas aparatosos aparatosamente dotados. «¡No lo puedo creer, no lo puedo creer, maricones en las SS!» Concluyó por su cuenta y como explicación razonable, cuando las noticias fueron por fin fidedignas, que el nazismo, como todo cuerpo vivo, había engendrado carroña y se libraba de ella. En cuanto a las rivalidades internas, a las luchas por el poder, lo achacaba a los periodistas pagados por el oro de Moscú. Según su manera de verlo, el nazismo era un bloque en el que no cabían fisuras.
Con un texto de historia contemporánea delante sería fácil dar a estos acontecimientos un orden, no sólo cronológico, pero eso sería traicionar la espontaneidad de mis recuerdos y su mayor o menor riqueza. Por otra parte, escribo muchos años después, cuando ya las cuestiones suscitadas en aquel período se zanjaron con una guerra que aún colea. La guerra fue el nudo de todos los conflictos, y es natural que mi mente, educada en los principios de la estética literaria más exigente, tienda a organizados a la manera de un drama o, en el caso de que tal sublimidad me fuese dada, a la de una epopeya triste. Pero sé que no es legítimo, ni me apetece. En cualquiera de los casos, habría falsificado la realidad. Lo cierto fue que la historia de Europa repercutía no como secuencias orgánicas, sino como sustos, en aquella oficina modesta, donde dos hombres como cualesquiera otros, profesionalmente deformados, examinaban las noticias, las elegían y las redactaban, habida cuenta del modo de pensar y de sentir de los previsibles lectores; pero a las doce y media de la mañana, con el sombrero y el abrigo, cada uno de nosotros recobraba su vida privada, y se metía en la cotidianeidad de París hasta el día siguiente. Y, en París, las viejecitas del Luxemburgo seguían indiferentes a los grandes trompetazos y a los nombres que llenaban el universo, y sacaban de sus bolsitas puñados de maíz para alimentar a las palomas. También, en los atardeceres, terminados el trabajo, y el tedio, se juntaban los amantes, recorrían enlazados las veredas oscuras, cenaban en restaurantes pequeñitos e íntimos, y después se iban a la cama, si la tenían, en busca de una compensación, que unas veces consistía en encontrarse a sí mismos, y otras en perderse. Antes, no hace mucho, mencioné los cantores populares: fueron una de mis grandes aficiones. Los escuchaba y me divertían sus sátiras versificadas y musicales contra casi todo, aunque a veces, en su repertorio, apareciese alguna canción de amor que el público coreaba, y yo también.
Se me ocurrió, no sé cuándo, que ya sabía bastante de literatura. O quizá fuera que me diese cuenta de que no andaba bien de historia. Con frecuencia, a Magalhaes y a mí nos faltaban datos de difícil hallazgo para quienes no tenían ideas claras de lo que estaba pasando en función de lo que había pasado. Me matriculé en cursos, cambié de lecturas, y fue como un descubrimiento o una revelación. Lo que más me entusiasmó fue el empeño puesto por gentes inteligentes y enteradas en dar un orden y un sentido a todo lo que los hombres habían hecho y deshecho desde el comienzo de los tiempos. Por entonces todavía se leía y se discutía a Spengler. Uno de mis maestros dijo una vez que era una lástima que síntesis tan brillante fuera radicalmente falsa, sobre todo al profetizar el porvenir del prusianismo; pero el mismo maestro había dicho otro tanto de Hegel y de Marx, por cuanto cada uno de ellos, a su modo, preconizaba el Estado absoluto. Aprendí mucha historia durante aquel tiempo, pero nunca supe a qué carta quedarme, ni lo sé todavía. De todos modos, aquellos estudios me fueron útiles. Llegué a entender más sólidamente lo que acontecía delante de mis narices, y llegó un momento en que el señor Magalhaes me confesó las ignorancias que yo ya conocía, y me rogó que de vez en cuando le redactase una síntesis de lo que debía contar en sus crónicas, y, sobre todo, cómo debía contarlo. Aquel «de vez en cuando» se convirtió en cada día. Llegaba a la oficina, leía la prensa francesa y también la inglesa. Esto me llevaba tiempo. Escribía una cuartilla, se la entregaba a mi jefe y me iba a almorzar. Supongo que estos servicios me valieron los dos o tres aumentos de sueldo que percibí durante mi estancia en París. Esto quiere decir que mis relaciones con Magalhaes, que era en el fondo un buen hombre, sin más miedo que el normal, y con la dosis de estupidez corriente, acabaran siendo de amistad. «Desengáñese, amigo. Si hay guerra, la ganarán las escuadras, como siempre.» Nuestros puntos de vista, sin embargo, volvieron a chocar, aunque sólo incidentalmente, cuando un escritor no demasiado glorioso, sino más bien de los repudiados, publicó una novela que metió mucho ruido. Voyage au bout de la nuit. La elogié en mi crónica. Magalhaes se puso furioso, pero cuando le informé de que el autor tenía fama de fascista, o que al menos eso se aseguraba por los cafés de París, le buscó una explicación a la crudeza del texto. «Claro, la podredumbre de la sociedad puede verse lo mismo desde la izquierda que desde la derecha. En el fondo ese señor tiene razón.» Se quedó muy sorprendido cuando le descubrí su coincidencia con ciertas opiniones de Carlos Marx; se sorprendió y se asustó: «Sí, hombre, pero no se espante. A Carlos Marx le gustaban las novelas de Balzac, aunque éste fuera reaccionario. Pero, como usted dice, la podredumbre de la sociedad se puede ver desde cualquier parte. Lo malo es que siempre es la misma, en tiempos de Balzac y en los nuestros.» La salida de Magalhaes fue decir que el nazismo impondría al mundo una moral incorruptible.
Читать дальше