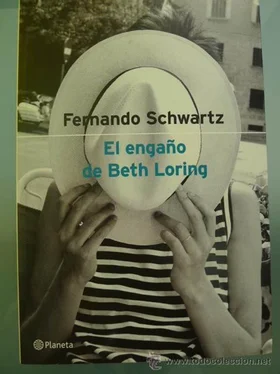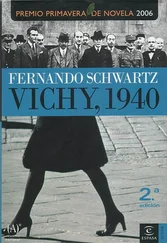– Venga, Guillem -dijo Francisca, que llevaba un buen rato en silencio-, que Lav no podía hacer nada mal, anda: según tú, escupía oro.
– No es eso. Para nada. Es que sólo le veis maquinaciones y complots.
Y era bien cierto que Lavinia había cambiado durante aquel verano del 75. Había estirado y al mismo tiempo todo el físico se le había moldeado, perdiendo las aristas patosas de la infancia, la estructura incómoda de la niñez malencajada en la preadolescencia. Se hubiera dicho que la habían esculpido nuevamente haciéndole un molde de cera caliente para así darle la armonía y suavidad de un cisne. De cera caliente blanca, claro, porque lo único que no había perdido ni perdería nunca Lavinia era la calidad casi transparente de la piel, esa manera traslúcida de moverse y de no tostarse al sol y de vagar como un espíritu de sonrisa melancólica.
Su regreso al colegio en el otoño fue casi incongruente, una delicada señorita de la aristocracia rodeada de paletos. De pronto, Lavinia parecía mayor que lo que correspondía a su edad. Puede que Beth la hubiera enviado al colegio inglés antes de tiempo, como había opinado Augustus. Pero es que la madre tenía prisa respecto de la hija, prisa por formarla, prisa por prepararla, prisa porque estuviera lista para orientar su vida cuanto antes. Y no parecía que hubiera salido demasiado mal la experiencia.
Lavinia no había hecho comentarios sobre el verano. Su estancia en el Sacred Heart había satisfecho a las monjas (y así lo habían manifestado en una encendida carta de aprobación) y, sin duda alguna a juzgar por los resultados externos, a Beth. Pero Lavinia seguía siendo un misterio: no parecía padecer ni sentir. Sólo su trasformación física explicaba los efectos del paso del tiempo, y los de la disciplina de la elegancia y el barniz de una culturilla superficial aunque hábil se reflejaban en su cambio de apariencia y porte.
Un día, al poco de regresar de Inglaterra, Beth sorprendió a Lavinia leyendo los papeles del príncipe que habían quedado en el baúl de la casa de El Mirador. Estaba rodeada de libros y tratados de historia centro-europea y escudriñaba las páginas de una enciclopedia histórica. Tenía delante un bloc en el que apuntaba datos a lápiz.
– ¿Qué haces? -le preguntó Beth.
– Nada -contestó ella.
– ¡Cuántos papelotes! A ver, ¿qué es? Ah, ¿historia?
– Sí. La historia de nuestra familia -dijo, mirando a su madre a los ojos-. Es muy romántica. ¡Tan bonita!
Sabes, mamá, me habría gustado muchísimo vivir en la época aquella y haber conocido a Sissí y haber ido a los bailes de los palacios, pasear en carroza, hacer los veraneos en los balnearios y luego en Venecia… ¡Qué vida tan bonita!… -Hizo una pausa y frunció el ceño-. ¿Por qué nos fuimos a Australia, mamá?
– Es una larga historia y, aunque el que te la puede contar bien bien es el tío Augustus…
– ¿Lórgus? ¿Por qué?
– Bueno, porque él sabe muchas cosas de aquí y a mí me han interesado menos.
– Está bien… -dijo Lavinia con tono dubitativo.
– … Pero da igual. Sí. Aunque él te la puede contar mejor que yo… ya sabes que estas cosas me interesan menos… en fin, que el que se fue a Australia fue un hermano del príncipe Carolo, de este que compró El Mirador. Se llamaba príncipe Guillermo von Meckelburg, pero se cambió el nombre para que no lo reconocieran. La vida era muy peligrosa entonces, había revoluciones y guerras, ya sabes, y mucha gente se habría aprovechado de que era un hombre rico y noble para secuestrarlo o matarlo… Los Meckelburgo tenían muchos enemigos en Europa. Por eso Guillermo se fue a Australia, a Adelaida…
– ¿Y qué nombre se puso?
– Willi Glock… Se fue con su amor de siempre, una condesa polaca que se llamaba Ludmilla Pomerova y que se había tenido que dedicar al ballet porque su padre, un rico terrateniente de Polonia, se había arruinado por culpa de Napoleón.
Lavinia se mordió los labios, pensativa.
– Ya -dijo al fin-. Willi Glock… Por eso nos hemos vuelto a cambiar el nombre…
– Por eso. Verás: es un poco complicado pero te lo voy a explicar. Nos hemos cambiado el nombre, pero no del todo. En vez de ponernos Meckelburg, nos hemos puesto Meckel, que de todos modos es el apellido que hemos venido usando todos en Australia, para que nadie en Europa pueda creer que queremos quitarles nada. No queremos quitar nada a nadie. Sólo queremos lo que es nuestro…
– ¿Y qué es?
– El Mirador, nuestra casa, pero sobre todo, el respeto de los demás, Lav. Así son las cosas. No hay carrozas, amor mío, ni las habrá, pero tú serás la gran dama de Europa. Te lo prometo.
Lavinia se encogió de hombros como si la promesa de su madre le resultara indiferente.
– Pero El Mirador ya es nuestro…
– Vivimos en él, pero todavía no es nuestro…
– ¿Vendrá papá a comprarlo?
– No. Papá está muy malo desde hace muchos años, en una clínica en Viena, y no nos va a poder ayudar… pero no te preocupes. -Miró pensativa hacia la ventana, desde la que se divisaba el mar muy azul, allá abajo-. No te preocupes.
– Y qué más.
– ¿Eh?
– Qué más.
– ¡Ah! ¿De los Meckel? -Lav asintió-. Bueno, una parte de la familia se instaló en Adelaida y le fue muy bien: se dedicaron a construir barcos y hoy son riquísimos. Mi primo Michael, por ejemplo, es un personaje muy importante en Australia. Es el presidente del Real Club de Yates. Lo que pasa es que no me gustaba mucho la vida de allá abajo. Y un buen día, preferí irme a Estados Unidos a terminar la universidad antes que vegetar en la finca de mi padre y luego me vine a Europa. En Berkeley hice el doctorado en Geografía, mientras tu padre acababa el de relaciones internacionales. Después lo destinaron a una embajada en África y como el clima era muy malo y el sitio muy poco civilizado y tú eras muy pequeñita, nos vinimos tú y yo aquí. Eso es todo…
Beth acababa de cumplir los cuarenta años, una edad que la irritaba simplemente porque le parecía que su cuerpo empezaba a ralentizarse y, más importante aún (aunque ella no notara de manera particularmente angustiosa que el ardor del sexo se le iba pasando), tenía el convencimiento de que las batallas del amor, que tantas satisfacciones le habían deparado desde veintiséis años atrás, habían iniciado un imparable declive.
Dan el sueco no pudo reprimir un estrepitoso ataque de risa cuando ella le contó sus temores y frustraciones.
– Vamos a ver -dijo, secándose las lágrimas-, el único test de envejecimiento que me parece científicamente aceptable es el del lápiz… y aun así, creo que demuestra poco…
– ¿El lápiz? ¿Qué lápiz?
Dan le acarició los pechos desnudos, por una vez sin su rudeza tan hábil y tan habitual.
– Siéntate -le dijo, y Beth se incorporó mirándolo con sorpresa. Entonces Dan se dio la vuelta hacia la mesilla y cogió un lapicero. Lo consideró durante un momento-. Me preocupa: no sé si va a salir el experimento -añadió con seriedad.
– ¿De qué me hablas? -preguntó Beth.
– Mira. Fíjate bien. -Puso el lapicero horizontal y lo acercó al pecho izquierdo de Beth, que para entonces estaba ya en franco estado de erección. Arrimando el lápiz a la piel intentó que la curva inferior del pecho lo sujetara en un pliegue sobre la costilla. Fue en vano, claro, puesto que, pese a su edad, los pechos de Beth seguían firmemente enhiestos como si fueran los de una jovencita-. ¿Lo ves? -preguntó, riendo-. Mientras no se caigan… -y estampó un sonoro y goloso beso en el pezón.
– ¡Idiota! -dijo ella.
Más tarde, cuando descansaban entrelazados, Dan murmuró:
– Claro que si estuviéramos en Cuba, te haríamos la prueba del puro.
Читать дальше