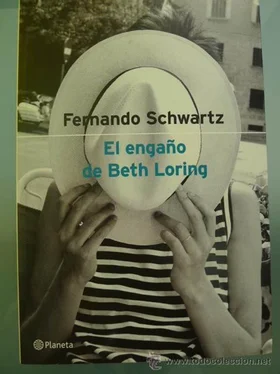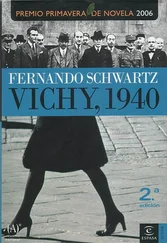– Quieres decir que no le hacía falta estar desnuda.
Tono enarcó las cejas.
– Claro. ¿Qué he dicho?
– Nada, déjalo.
A Augustus la actitud descarada de Beth lo sedujo por completo e inmediatamente. Se sintió arrebatado, pronto a perder la cabeza si fuere preciso. Aquel pensamiento le pareció divertidísimo y más que provocativo. Enrojeció violentamente, lo que por cierto no era característico en él. Beth no tenía modo de saber que el rubor se debía más al placer anticipado que a la confusión. Augustus carraspeó.
Beth rió, una risa bronca que le salió del fondo del estómago.
– No te irás todavía -preguntó Augustus.
– No. Me quedaré hasta el final de la fiesta. Ya verás: seré la última en marcharme y me tendréis que echar.
– Nadie te va a echar. Además… soy el huésped de honor y tengo derecho a exigir que se queden los que yo quiero que se queden.
– ¿Lo prometes?
– Lo prometo. Además, sólo pediré que te quedes tú. -Sonrió.
– Ven, te voy a hacer bailar -dijo Beth.
– ¡Pero si no sé bailar!
– Tú sigue el ritmo y no te equivocarás… no te dejaré.
– Te voy a pisotear sin misericordia.
– Ya me quitaré de debajo… de tus pies. Salieron a la improvisada pista de baile y en seguida Beth pegó su vientre al de él y le rodeó el cuello con los brazos. Lo hizo así, en ese orden, primero el vientre y después los brazos, para que no cupiera duda. Augustus dio un respingo. Después, rió con suavidad cómplice y se dejó ir.
Beth contuvo el aliento mientras experimentaba la más poderosa sensación erótica que había sentido en su vida, vaya, de las muchas que había sentido en su vida, al notar que la gota de semen pegajoso y cristalizado sobre su muslo había quedado apresada entre su pierna y la de Augustus. La imaginó como una perla perfumada de sexo, redonda, más fuerte que cualquier brillante y en aquel momento no le hubiera importado desmayarse.
Hicieron dos o tres piruetas más o menos armoniosas y, por encima del hombro de Augustus, Beth miró hacia donde estaba Dan, por buscar nuevamente su complicidad maliciosa. Pero él le daba la espalda y hablaba con grandes gestos, aspavientos y risotadas con dos chicas francesas, residentes de toda la vida, con las que se rumoreaba que fornicaba con frecuencia y de forma simultánea en la gran cama de hierro que tenía en la comuna.
Hubiera sido demasiado, pensó Beth.
Con gran paciencia Augustus empezó a desmenuzar para Beth la historia del pueblo, procurando encontrarle un hilo conductor que lo resumiera y ordenara todo. Un asunto nada sencillo: sus elementos eran tan dispares y estaban tan diseminados en el tiempo y en el espacio, por diminuto que el de este villorrio fuera, que no resultaba tarea fácil unirlos todos enhebrando sus capítulos como las cuentas de un collar. Se trataba de analizar un microcosmos con la ayuda de un microscopio y, por tanto, con un ojo guiñado en permanencia.
Beth le había pedido el recuento porque le fascinaban las razones y los antecedentes históricos que habían impulsado al príncipe a instalarse en esta costa, le admiraban las peripecias vitales de Hawthorne, su gente y su círculo y le divertía la peregrinación a esta tierra santa de los expatriados anglosajones, entre los que se reconocía. Con una salvedad: para consolidar su personalidad, incluso su autoestima tan maltrecha por años de vagabundeo ignorante, le era imprescindible sentirse más de allí que nadie, considerarse más integrada que los demás en aquella sociedad, como si hubiera llegado allá al principio de los tiempos. Eso requería saberlo todo para luego aparentar. Y es curioso cómo funcionan estas cosas en los pueblos pequeños; se reciben con apatía e indiferencia. Si eso es lo que le apetece aparentar, que lo aparente: nosotros que somos de aquí conocemos la verdad; a nosotros no nos va a engañar. Que haga lo que quiera. No nos engañará, no. Lo que opinen los demás nos trae sin cuidado. Allá cada cual con sus penas.
– Beth tenía un formidable instinto para la colocación -dijo Juan Carlos.
– Claro. Se daba aires de llevar mucho tiempo en el pueblo, de ser uno de los padres fundadores, bueno, de las madres fundadoras -se corrigió Tono, riendo-, y para eso tenía que conocer la historia y las gentes muy a fondo. La Beth era muy pundonorosa, tenía mucho amor propio. Y why not, por qué no.
– Ya. Lo que tenía era un esnobismo como una catedral de grande -interrumpió la Pepi-. A ella lo que la fascinaba de veras era la historia del príncipe.
– Le fascinaba -murmuró Juan Carlos.
De hecho, Beth pidió insistentemente a Augustus detalles de todo lo que hacía referencia a El Mirador, a la vida allí, a los dichos del príncipe, a sus aventuras, no porque Bertil (el poeta de cuello duro y bombín cuyo relato había despertado su interés) conociera todo aquello peor que su nuevo amante y a ella le pareciera necesario rellenar las lagunas, sino porque consideraba, con razón, que Augustus tenía más instinto teatral para el chisme y la tensión dramática del sucedido. Y además hay pocas cosas mejores para las confidencias y las bromas irreverentes que un compañero de cama.
Y se mirase por donde se mirara, Bertil nunca podría ser compañero de cama de Beth.
Todo había empezado porque Beth de pronto había confiado a Augustus que ella era austríaca como el príncipe…
– Australiana -corrigió Augustus-. Y además Carolo era prusiano… por más que pudiera considerarse, después de toda una vida en Viena y Karlsbad, que era austríaco…
– Bueno, como sea… -Levantó un hombro con indiferencia, lo que confería un aire muy seductor, muy voluptuoso, al movimiento de sus pechos, sobre todo cuando estaba desnuda-. Se lo decía el otro día a Bertil. No todos somos igual de creyentes o religiosos, pero sí tenemos conciencia cierta de nuestra nobleza…
– Bueno, no todos los austríacos son nobles…
– Bien. Como sea. Nosotros sí.
Augustus sonrió mientras acariciaba lentamente con la palma de la mano abierta un pecho de Beth.
– Bueno, eso está bien. Distinguiría la nobleza de este seno a una milla.
– No bromees, que hablo en serio.
– Yo también.
– De acuerdo -continuó sin hacerle caso-. Toda mi familia es austríaca…
– … australiana.
– ¡Da igual! Porque lo importante no es eso. Hay otra cosa más importante, Augustus. Austríaca o australiana, como se diga, lo fundamental es que mi apellido es Loring. Me llamo Elisabeth Loring. -Quedó callada, esperando una reacción de asombro-. Loring -repitió.
– Ya te he oído -sonrió Augustus-. Pero no veo la conexión.
– ¿Cómo se llamaba el príncipe?
– Carolo.
– ¿Qué más?
– Carolo de Meckelbufg-Premnitz Lorena… -Dq pronto Augustus se dio una palmada en la frente- ¡Santo cielo! No había caído. -Se incorporó en la cama y miró a Beth de hito en hito-. Lorena, Loring.
Beth sonrió, triunfante.
– ¿Lo comprendes ahora? ¿Comprendes por qué he venido al pueblo, por qué he acabado viniendo aquí?
Completamente anonadado, Augustus se había quedado sin habla. Aquella mujer tenía una capacidad infinita de sorprenderlo con sus recursos.
– ¿No comprendes que he venido a encontrar las raíces de mi familia? -insistió ella.
– Sí, sí, claro que lo comprendo. Caramba, ésta sí que es buena. -Dijo caramba en castellano. Y luego, con gran seriedad, añadió-: O sea, que has venido en busca de tus orígenes…
– Claro.
– Ya veo.
Le pareció encantador el engaño y más aún viendo con cuánta seriedad lo manifestaba Beth. Pensativo, se mordió el labio inferior.
Читать дальше