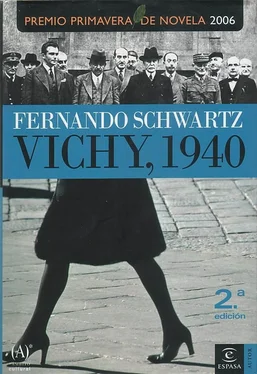– ¡Mil francos! -murmuró Marie-. Geppetto -añadió con gran seriedad-, j’adore ta queue, mais mille bailes!, c’est vraiment trop, adoro tu sexo, la verdad, pero ¡mil francos! -se le escapó una risa traviesa.
– Y más que tuviera que pagar. Bueno, tengo suficiente dinero… ¿En qué me lo voy a gastar si no? -y mientras nos cambiábamos, dije-: ¿Sabes? Cuando volvamos a Vichy, iremos a visitar a Rapaport.
– ¿Rapaport?
– Rapaport. Me habló de él Armand. Es un modisto que tiene su sastrería en la calle Beauparlant y que empieza a vestir a todo el gobierno y, sobre todo, a las mujeres de ministros y secretarios generales. Te veo bien, vestida de brocados y sedas.
Marie se encogió de hombros.
– ¿Ah sí? Ahora me dirás que con los pechos al aire. ¿Me tomas por una mantenida o qué?
– No, te va a encantar, ya verás. Venga, va, no me mires así, que estoy de broma. De todos modos, para quien lo quiera, parece que tiene un corte excelente. Pero eso no es lo divertido. Lo divertido es que es judío y que consiguió un certificado de trabajo gracias a los buenos oficios de la esposa de uno de los peces gordos…
– ¿Qué me quieres decir con eso?
Reí.
– Que la señora que le solucionó el problema resultó ser la mujer de un alto cargo del comisariado de cuestiones judías a quien una buena amiga había recomendado al sastre…
– ¿Y? No me hace gracia.
– Déjame que te explique: midiendo y cortando y haciendo pruebas, poniendo alfilercitos por aquí y dobladillos por allá, parece que Rapaport y esta señora acabaron… en fin… desnudándose en lugar de vestirse. De modo que el israelita Rapaport acabó llevándose a la cama a la esposa del antisemita que lo quiere deportar.
– ¿Lo dices en serio? -A Marie se le arrugaron los ojos. Siempre que algo le parecía gracioso o ridículo, arrugaba los ojos con incredulidad, antes de echarse a reír.
– Lo digo en serio… ¿Estás nerviosa?
– Un poco… Pero, bah. No creo que pase nada. De todos modos, si nos pillan ¿qué nos pueden hacer? ¿Nos van a comer?
La cena de cien francos consistió en un corrusco de pan que llevaba al menos tres días enmoheciéndose en algún cajón maloliente, un poco de queso y un pequeño trozo de carne hervida. Todo ello servido con una jarra de un cuarto de litro de vino tinto de la región que me hizo desear ardientemente el pronto final de la guerra y el regreso de los controles de calidad del vinagre.
Después de tanta preparación, de las horas de espera y del viaje que las había precedido, el cruce de la línea de demarcación, a bordo de una barcaza de las usadas para transitar por los canales, nuestro acceso clandestino a la estación de Chalón y, por fin, al tren con destino a París, fue un verdadero anticlímax. El sector del andén por el que pasamos tenía fundida la bombilla que lo maliluminaba; Marie llevaba uno de los martillos de mango largo con los que se comprueba el estado de las ruedas de los vagones y yo, otro. No fue siquiera precisa la patosa escenificación de nuestro improvisado oficio. El tren llevaba media hora detenido en la estación de Chalón, resoplando vapor por los cuatro costados del mal llamado vagón-restaurante y atronando el ambiente con el traqueteo de la recarga de los acumuladores de la locomotora. Los gendarmes estaban lejos de nosotros, junto a una patrulla alemana, cerca de la pecera del jefe de estación.
– Acaban de inspeccionar el convoy -dijo Le Saunier, encogiéndose de hombros-, y además, no se preocupen, el sargento es un cerdo, pero es cuñado mío.
Nos hizo pasar entre dos vagones para que subiéramos al tren por el lado de la vía sin ser vistos. En el andén de enfrente había un gran cartel de madera en el que alguna autoridad nazi había pintado en letras negras:
Demarkationslinie
Ligne de démarcation
Ueberschreiten verboten
Détense de traverser
Wer auf anzuss nicht hält
Qui ne s’arrête pas a l’appel
Wird erschossen
Sera fusillé *
– ¿Qué hacemos para volver desde París?
– Vayan a la oficina de los cheminots en la Gare de Lyon. Díganles que van de mi parte. No habrá problema. Les costará dinero.
– Hemos decidido dejar nuestras maletas aquí -añadí-. Madame llevará lo poco que necesitemos en su bolsón… Es menos engorroso.
– Muy bien.
– ¿Qué hacemos si nos interpelan los alemanes en el tren? -preguntó Marie a Le Saunier.
– Nada, no les va a pasar. Los revisores de esta línea esta noche son amigos. No son muchos los viajeros que ahora pretenden ir a zona ocupada. De todos modos, si vieran que se produce una inspección por sorpresa, les avisarían con tiempo de esconderlos.
– ¿Escondernos? ¿En un tren?
Por primera vez Le Saunier sonrió.
– Les sorprendería descubrir cuántos escondrijos hay en un tren.
PHILIPPA VON HALLEN
Ah, París!
Sucia, vencida, invadida, no había perdido un ápice de su fuerza ni de su atractivo. Parecía estarnos recordando que, en sus veinte siglos de existencia, había visto de todo sin cambiar el pulso, había sido derrotada y victoriosa, ensangrentada y sangrienta, ocupada por muchedumbres repulsivas y gritonas o por ejércitos propios y extraños. Se le habían construido catedrales y palacios, levantado estatuas y guillotinas y, después de todo, seguía igual a como la habían dejado generaciones de artesanos y visionarios, con el mismo río circulando por debajo de los puentes, el mismo obelisco plantado en su misma plaza Vendôme , el mismo jardín de las Tullerías, el mismo Louvre, el Jeu de Paume… Lo único que había cambiado, parecía decirnos, era el grupo de inquilinos del hotel Meurice. Y eso era apenas transitorio.
Claro que los alemanes, transitorios o no, estaban por todos lados, no sólo durmiendo en el Meurice: patrullaban las calles, se movían en camiones Campos Elíseos arriba, Campos Elíseos abajo, se detenían en l’Étoile para mirar como paletos el Arco de Triunfo, se apostaban en los puentes para vigilar lo innecesario, visto que nadie les había hecho frente desde su victorioso desfile por estas mismas avenidas apenas cuatro meses antes. (Y visto que eran los franceses los que controlaban a los franceses sin la ayuda de nadie.)
Por supuesto, también había patrullas en la estación. Sus soldados, vestidos con el horroroso uniforme verdegris que era el suyo, vigilaban con amabilidad e indolencia el orden establecido, dando la impresión de estar más ocupados en mirar a las parisinas y sonreírles que en buscar adversarios y traidores. Parecían no estarse enterando de la frialdad con que eran contemplados: por supuesto, no había indiferencia en la gente, nadie podía ser indiferente a esta invasión. Sin embargo, se hubiera dicho que, en aquellos primeros meses, a alemanes y parisinos los separaba una invisible pared de cristal que impedía el contacto hasta de los alientos, salvo, claro está, el de quienes, seducidos por los nazis, buscaban deliberadamente diluirse en ellos.
En esos días del principio de la ocupación, París fue un zoológico mutuo.
Todos los viajeros recién bajados del tasen procedente de Lyon y de Chalón pasamos por delante de los soldados intentando ignorarlos o, cuando menos, no hacerles caso ni provocarlos. Sólo Marie devolvió las miradas con descaro pero ninguno de los alemanes pareció tomárselo como desafío. Fraulein!, exclamó uno sonriendo. Guten Tag, dijo otro. Oh, die Parisier!, entonó un tercero alzando la vista al cielo. Y no hubo más. Eran jóvenes, bien parecidos, con los ojos azules, rubios en su mayoría y con sonrisas ilusionadas. El enemigo.
Читать дальше