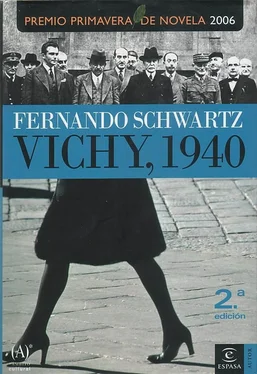Al salir del Parc, donde apenas una hora antes había habido una multitudinaria concentración de estudiantes y colegiales homenajeando a la enseña nacional, topamos con un vocinglero desfile de la Legión de los Combatientes, creada menos de dos meses antes para englobar a todos los franceses de bien (los de la «francesidad», para entendernos). Tocados con las enormes boinas que los harían tristemente famosos (sobre todo cuando, más adelante, despojándose de la careta y de cualquier pretensión de civilidad, crearan servicios de orden y siniestras bandas de vigilancia, e incluso acabaran deteniendo al propio Laval), se habían concentrado frente al hotel y, en ese momento, coreaban consignas patrióticas que podían oírse por encima de la música de una banda enrolada al efecto. Curiosa mezcla de civiles uniformados por la cabeza y vestidos de calle, que pretendían combinar la disciplina militar de la obediencia debida al jefe con el encuadramiento civil de un mero partido fascista. Una mezcla en verdad torpe, tan parecida a las tonterías del movimiento nacional español que no era preciso ser muy avezado para comprender hacia dónde evolucionaría la sociedad civil europea en cuanto Hitler, Mussolini y Pétain ganaran la guerra. Llena de banderas de victorias militares y gloriosos regimientos del pasado, la parada de la Legión inauguraba una pomposa y patriotera manía de desfilar sacando pecho por cualquier sitio de la zona nono, como si Francia estuviera en disposición de vanagloriarse por haber vencido en recientes batallas. Muchos de losjque desfilaban, combatientes y héroes de la Gran Guerra, lucían en sus solapas condecoraciones ganadas en el campo de batalla. Al verlos pavoneándose por las avenidas de Vichy, me vino a la mente la historia contada por Armand del pequeño judío que habiendo escrito a Pétain mostrándole medallas y una pierna menos, había recibido la callada por respuesta. «Francesidad», sí.
Nos vimos forzados a permanecer un rato subidos en la acera, apretados por una entusiasta muchedumbre contra las paredes del propio Pare. Tuve ocasión de ver muchas de estas manifestaciones en Vichy, siempre fervorosas; cuando, además, en ellas participaba el mariscal para recibir la pleitesía de todos, el ambiente cambiaba de forma sutil: entonces, las mujeres que las presenciaban tenían con frecuencia los ojos arrasados en lágrimas, los hombres miraban con las facciones crispadas de pasión, todos rugían jaculatorias patrióticas pro Pétain y, en momentos extraordinarios, se hubiera dicho que nos encontrábamos en el interior de una catedral, tal era el silencio místico en el que se sumían los asistentes. En medio de una de aquellas adoraciones nocturnas, Armand me sopló al oído: «un día de estos, Pétain, para ir al hipódromo, cruza el río andando sobre las aguas». Desde luego ni a mí ni a Marie nos pillarían en Francia ni en Europa cuando todo esto hubiera acabado.
Tantos meses de guerra y todavía los que estábamos allí de espectadores reticentes, yo en especial, no habíamos entrado en contacto con los perdedores (ni con los vencedores, la verdad sea dicha), sólo con la histeria; no habíamos visto sangre en realidad, sólo desfiles cuyo entusiasmo victorioso frente a la derrota no llegábamos a comprender. Restaurantes, hipódromos, alguna vaga noticia de las dificultades que padecían los refugiados, las colas que menudeaban ya frente a las tiendas y mercados de alimentación, cenas, amor en Provenza, pequeños (patéticos) periódicos llamando a la rebelión. ¿Persecuciones? Aún no las habíamos notado. ¿Trincheras? No habíamos topado con ellas. ¿Carros de combate y bombardeos? Sólo sus efectos en las carreteras y canales que habíamos utilizado para viajar al sur y lo que nos contaban del pánico burgués en las calles de Burdeos en los días anteriores a la rendición. ¿Hambre? Más incomodidad que otra cosa, puesto que los ricos podíamos comprar casi todo lo que quisiéramos…
Ni siquiera en los periódicos se reseñaba noticia alguna de los avatares del combate. Las cuatro páginas del Petit Provençal, como las del Fígaro o las del Paris-Soir, venían llenas de noticias de decidido interés social, como el próximo viaje del mariscal a alguna ciudad, la aparición en la cartilla de racionamiento del jabón de afeitar, el castigo por escuchar la BBC, un folletín por entregas, anuncios de fórmulas para hacer jabón «contra un franco en sellos de correo», anuncios de venta contra reembolso de carteles artísticamente realizados con la mención «Empresa judía»… De la guerra, nada. En realidad, las noticias de la guerra nos llegaban a través de la BBC; sólo así nos enteramos de la batalla de Inglaterra en los aires o de los terribles meses de los ataques de los submarinos alemanes contra los convoyes provenientes de América.
Bien pensado, esta guerra me parecía más un ejercicio militar dieciochesco en el que, tras despachar a la carne de cañón, los generales enemigos se sentaban a una mesa a cenar y preparar tratados merced a los que repartirse provincias, ríos, ciudades, montañas y lagos a los que no tenían derecho. Esta guerra de Francia no tenía nada que ver con lo que había sido la guerra de España, con sus salvajadas, sus purgas, sus inviernos de hielo, sus escaramuzas en alpargatas, la destrucción de Madrid, sangre y fuego en la ciudad universitaria…
Vaya, así eran las cosas.
Lux es un pueblo del Auvergnat situado enfrente de la pequeña ciudad de Chalon, al otro lado del río, jen la orilla meridional de el Saóne, en donde ésta, dando una gran revuelta, gira hacia el norte. Justo a la salida de Chalón, un nudo ferroviario de relativa importancia, arranca el gran Canal del Centro -le Canal du Centre - que, a lo largo de casi un centenar de kilómetros en dirección al oeste viaja por la campiña hasta unir el Saóne con el Loira. Lux está en la zona libre y Chalón en la ocupada; un puente une a ambas pasando por encima de la línea de demarcación, que después acaba siguiendo el curso del canal hacia Moulins.
Marie y yo habíamos viajado hasta Lux casi en total silencio, cada uno encerrado en sus propios pensamientos y presagios. ¡Qué diferencia, sin embargo, el ensimismamiento de este viaje del de apenas un par de semanas antes hasta Les Baux! íbamos nerviosos, asustados, es cierto, angustiados por lo que nos esperaba en esta huida hacia adelante, pero al menos, el contacto de nuestras manos sobre la palanca de cambio del automóvil ya no era precavido sino posesivo, íntimo. Con una impertinencia que me llenó de lujuria, puse mi mano sobre un pecho de Marie, desnudo y libre bajo la blusa, y ella cerró los ojos; después suspiró, quitó mi mano, la colocó sobre el volante y murmuró: conduce que nos vamos a matar; me derrito entre las piernas.
Grupos de gente andaban por la carretera en dirección al sur. También circulaban carros tirados por percherones y cargados con enseres más domésticos que agrícolas, alguna camioneta alimentada por gasógeno, unas decenas de ciclistas, la mayoría pedaleando hacia la línea de demarcación. Los viajeros se fueron haciendo más numerosos a medida que nos acercábamos a la línea. Nos miraban pasar, suponiendo, imagino, que éramos refugiados (ricos, a juzgar por el auto) de los huidos del avance alemán en mayo y junio que regresábamos a la zona norte. Luego nos contaron que en estos días los alemanes iban haciendo más difícil el paso entre las dos zonas aun cuando la permeabilidad entre ellas resultaba imposible de taponar y empezaban a florecer los transportes clandestinos y el mercado negro.
Llegamos a Lux a media tarde. Fuimos directamente al hotel Métropole. Detuve el coche en un costado del establecimiento y nos apeamos intentando aparentar relativa indiferencia, como si nuestra presencia allí pudiera obedecer a cualquier otra causa inocente que nada tuviera que ver con el cruce clandestino a la zona del norte. Dos enamorados dando un paseo. Vaya ridiculez.
Читать дальше