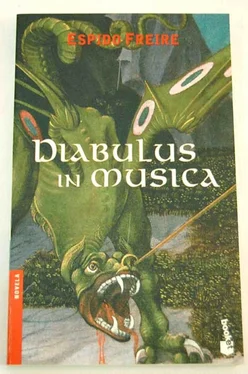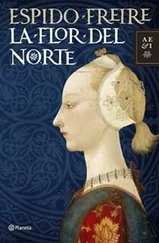Quise cantar. Aún no era tiempo, aún podría detenerme un momento más, aún…
Y aquellos momentos de luz, que no fueron muchos tras la infancia. Mikel…
Neron y Popea, “Pur ti miro, pur ti godo. O, mia vita. O, mio tesoro. Liberame domine. A subitanea et improvisa morte, libera. Ab insidiis diaboli, libera. Dies illa, dies irae”… La voz, el piano, mi voz, era mi voz.
Los barcos que pasaban bajo el puente de Deusto, cuando aún se abría. El sol en el césped. La azucarera, aquella azucarera de Chris, Chris recorriendo con su lengua mi columna vertebral, yo no tomo azúcar, yo tampoco. Aitormena . Los buenos tiempos no son para siempre. Al fin y cabo, no somos más que simples seres humanos. Barearen ostean dator ekaitza. Udaberri berririk ez gurentzat .- Una vaga melodía de violonchelo. Mi madre. Mi madre. Algunas bellas frases de bellas películas.
Y luego, Balder.
El primer sol del verano. Gasolina en el agua. Prismas rotos en el suelo. Mis ojos en el espejo. El esmalte rojo de uñas. Sangre. La clave de do en primera, al fin descifrada. El concierto en el aula Paulo Vi del Vaticano, Balder, el gran Cristo de brazos como ramas bendiciendo…
Oh, la angustia.
Oh, la angustia.
La angustia es tan grande que mi vida y mi sangre fluyen a través de ella, envenenándome. Ansío encontrar a alguien que cruce por mí este puente, y que tome por mí la decisión que se me hace tan difícil. Este es el comienzo del camino, y me tortura el miedo. Estoy sola, tengo frío. Estoy tan sola.
Hace tanto frío. Soy tan pequeña, hay algo enorme que me rodea, y que me engulle, y no puedo moverme, ni siquiera parpadear. La cabeza pesa, pesan las manos, antes tan livianas. Ojalá pudiera despertar. Vagamente comprendo que en un momento inmensamente lejano, incomprensiblemente cercano, elegí dormir. Intento recordar las palabras esenciales, las que alejarían las sombras, las que me devolverían al mundo. Socorro. No quise hacerlo.
Ayuda. Tengo frío. Tengo miedo.
Mamá. Mamá. Mamá…
Chris llegó a casa horas más tarde, furioso, y arrojó nuevamente la chaqueta de cuero sobre el sofá.
Traía una botella de vino tinto, un chileno aceptable que acababan de regalarle los abogados, y sirvió dos copas. Me llamó. Entonces, mientras pensaba en dónde ir a cenar, y me llamaba de nuevo, reparó en los vasos rotos de la cocina.
– ¿Qué…?
Subió las escaleras, abrió la puerta de la habitación. Más cristales rotos. De pronto, se llevó la mano a la frente, y se tambaleó.
La copa se volcó.
– ¿Estás…? ¿Estás aquí?
Llamó de nuevo.
– ¡Nena!
Escuchó el goteo insistente de los grifos, que se derramaban sobre el suelo. Muy despacio, luego con la prisa de una sospecha urgente, se dirigió al cuarto de baño y abrió la puerta. Levanté la cabeza y sonreí débilmente, pero él no me vio. Sólo reparó en la sangre, que manchaba las baldosas y las paredes, y en mi pelo, pegajoso, un manchón enmarañado en mi nuca.
Gritó, se abalanzó sobre mí. No supo qué hacer.
– No pasa nada -murmuré-. Estoy bien. Estoy viva.
Tendió la mano hacia mi pelo, pero la retiró antes de tocarme.
Se arrodilló junto a la bañera.
– Dios mío -dijo-. Dios mío.
Se limpió las manos en los pantalones, y marcó un número en el teléfono.
– Por favor -le oí decir-. Manden a alguien cuanto antes. Mi mujer se ha suicidado. Se ha cortado las venas. A quien sea, cuanto antes.
Luego regresó a mi lado, y se arrodilló de nuevo. Era viernes.
Sin duda, los hospitales se colapsaron, desde una hora muy temprana, con llamadas de auxilio de padres desesperados con hijas borrachas, de personas destrozadas en accidentes, de niños que pugnaban por nacer antes de lo que les correspondía. Pasaron dos, tres horas, y nadie apareció.
Chris llamó de nuevo, suplicó, en la misma voz serena y extraña, tan lejana, que enviaran a alguien.
Marcó el número de Stephen.
– Llama tú, por favor. No, no vengas. No me atrevo a moverla. Sólo llama. Insiste. Dales la dirección. Que vengan cuanto antes.
Antes de que amaneciera me sacó de la bañera. Mi pelo, pesado y ocre, ondeó pesadamente, como una bandera llena de lluvia, y luego se enroscó en mi espalda. Christopher buscó dos sábanas y me envolvió en ellas. Me colocó sobre la cama, y se sentó en ella, en la parte derecha, la más próxima a la puerta.
Poco a poco el agua calaba las sábanas y se filtraba por el colchón hasta su parte, la parte viva, pero estaba demasiado cansado para reparar en ello. Sólo me miraba.
Había una hilera de medias lunas sangrientas en las palmas de mis manos. Nadie llegó. Se quedó dormido antes del amanecer.
Yo le observé. Cuando Balder apareció, arropado entre sombras, en aquel hueco extraño que era la ventana, yo aún aguardaba, despierta, en el sudario de mis sábanas.
Cerré los ojos, con la esperanza de encontrar aún un poco más de tiempo, de mantenerle alejado un momento más, pero cuando los abrí de nuevo él ya había entrado en la habitación, y flotaba recortándose contra el cielo nocturno del jardín.
– Cuidado -quise decir, porque había copas rotas en el suelo, estrellas caídas. Pero él flotaba, únicamente flotaba y me observaba.
Christopher continuaba dormido, a un brazo de distancia de mí, rubio y vivo y perfecto. Entonces, las manos gélidas de Balder buscaron mi corazón y me atravesaron el pecho. Con una sonrisa, con la expresión satisfecha de quien cobra una deuda, lo destrozó, y con el polvo rojizo que cayó sobre la alfombra se escaparon mis recuerdos, mi hombre, mi familia, Clara, los años de búsqueda, la felicidad con sabor a malvavisco, la levedad de la mañana, el anhelo de otro lugar, de otro tiempo. Los deseos imposibles.
Supe que estaba muerta. Aunque la vida transcurría ante mis ojos, entre mis manos ansiosas, ya no era mía, ya no pesaba, no poseía más consistencia que el sueño, o que el recuerdo, o que la propia presencia de Balder.
– Tengo miedo -dije.
– Llegarás a olvidarte de él -contestó él, con una expresión de desdén petrificada en su rostro-. Como del frío. Como de tantas otras cosas. Ahora sólo hay tiempo. Todo el tiempo del mundo.
– ¿Ya no me quieres? -pregunté, y no sonó como una pregunta.
– Me das miedo -replicó-. Ahora, vete. No puedes estar conmigo.
Me dejó atrás, sola. Vi amanecer, escuché las sirenas de la ambulancia que venía a por mí, y las explicaciones de Chris, Chris deshecho, con los brazos caídos y las manos inútiles.
– No podía dejarla allí, flotando en la bañera -dijo-. Sus ojos… su pelo.
Asintieron. Habían visto demasiadas ahogadas.
– No importa -dijeron, y me encerraron en un saco, y me destrozaron de la pelvis al esternón para descubrir qué me había matado.
Chris no lloró hasta mucho más tarde, intoxicado de alcohol y de nervios, anulado el ensayo y desconectado el teléfono, que no dejaba de sonar. Yo, reclinada sobre su hombro, le acariciaba el pelo, y las dos canas que habían escapado de su diario escrutinio en el espejo me dolían más que mis muñecas abiertas. Luego me marché.
Ése fue el último día.
A veces Balder me visita.
Abandona la casa de Belgravia, que ha perdido parte de su interés desde que Christopher regresó a vivir a San Diego, y se acerca a mí. A menudo los fantasmas intercambiamos visitas, breves aparicio nes, una sonrisa, estoy bien, te recuerdo, la muerte no ha logrado separarnos. Así sé que Clara sigue viva, que nadie de los míos ha abandonado aún el sendero correcto, que si mueren, serán enterrados con dignidad y honra, y reposarán bajo una losa de calma. Nosotros, los suicidas, los malditos, los que se mataron en un coche sin tiempo a reflexionar sobre la muerte, los niños perdidos, las madres que los dejaron marchar, habitamos en nuestro espacio y nuestro tiempo propio, las casas vacías, las calles oscuras, los parques con voces extrañas, los desvanes con baúles misteriosos y pasos audibles.
Читать дальше