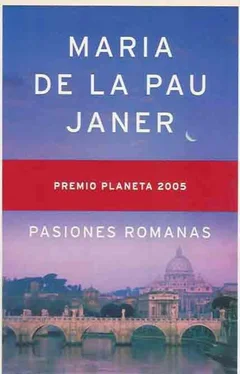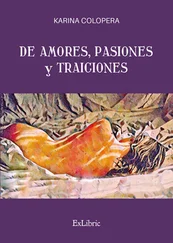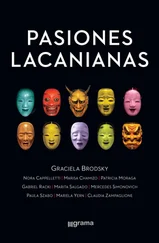Fueron al teatro dell'Opera. Gabriele llevaba un traje oscuro y una corbata con un dibujo de unicornios. Representaban I Capuleti e i Montecchi de Bellini. Era la historia de los amores de Romeo y Giulietta. Por obra y gracia de unas voces, el universo se trasladaba a Verona. Se detenía en el siglo XIII, en dos familias enfrentadas. Cuando empieza la historia, los dos jóvenes son amantes. No pueden decirlo, porque pertenecen a universos hostiles: «Guerra a morte, guerra atroce!», gritan los representantes de ambos bandos. «¿Cómo puede haber una guerra, cuando hay dos personas que se aman?» No pudo evitar pensarlo, estremecida por la pasión de los amantes, cómplice de su desdicha.
La ciudad vibra con los preparativos de la boda de Giulietta y Tebaldo, el esposo que la familia le ha elegido. Ella sólo puede escaparse si acepta beber el filtro mágico, un brebaje maldito que le hará vivir una muerte aparente. Romeo está en el exilio e ignora la triste suerte de su amada. Las voces se elevan en llantos profundos. A Dana le temblaban algo las manos. Gabriele se las apretó entre las suyas, y el tacto fue grato. Era una piel que tenía que aprender a descubrir. La acarició. Miró al escenario, mientras recorría la forma de aquellas cálidas manos. En la tumba de los Capuleti, Giulietta está dormida. Es un sueño largo y profundo. Aparece Romeo. Ante el cuerpo inerte, se desespera. Todo el dolor concentrado en la música y las voces: «Deserto in terra, abbandonato io sono.» «¿Abandonado?», murmuró. Ella conocía muy bien la sensación de pérdida, de infinita tristeza. «Se desespera porque se siente abandonado -pensó-. La muerte es irse sin quererlo. Significa dejar al otro porque el destino lo impone. La despedida es cruel: no sirven las voluntades, no hay palabras para convencer, ni esfuerzos que hacer. Cuando el otro te abandona, te invade una sensación de impotencia. Él podría evitar tu dolor, pero es quien lo causa. No hay nada que lo justifique. Sólo la voluntad de quien ha sido tu amigo, transformado en el más terrible enemigo.»
Cuando bajó el telón, aplaudió con entusiasmo. Había vivido cada una de las notas que tocaba la orquesta, todos los episodios de la trágica fortuna de los amantes. Se había implicado en la historia. Había visto los cuerpos enlazados en el último abrazo, mientras los dedos de Gabriele formaban un nudo con sus dedos. Se miraron con una sonrisa cómplice. Salieron del teatro. Mientras andaban por la calle, él le preguntó:
– ¿Te ha gustado?
– Claro que sí. Te agradezco la invitación. No recuerdo la última vez que asistí a un espectáculo. He vuelto por ti.
– Tarde o temprano, lo habrías hecho.
– Has propiciado que llegara el momento. No sé cómo decírtelo: me había exiliado de la vida. Estaba recluida en mí misma, como si habitara entre cuatro paredes sin ventanas. Tú has abierto las persianas para que entre la luz.
– No. Te invité a ir a la ópera. Quien ha vivido la emoción has sido tú. No te he salvado de nada. No sé de qué exilio me hablas, pero puedes estar segura: el regreso es mérito tuyo.
– No lo creas. Yo también había bebido un extraño elixir. Como Giulietta, parecía muerta, aunque estuviera viva. Estaba, pero como si no estuviera. ¿Lo puedes entender?
– Estás aquí, a mi lado. Te siento real. Eres la presencia más cierta que nunca he vivido.
Se pasearon por las calles que había recorrido sola. Recuperarlas con Gabriele era como volver de un largo viaje. Tenía los ojos abiertos a la vida, pese a que perduraba un punto de oscuridad. Se preguntó qué destino los esperaba. Habría querido contarle la historia que había vivido, saber si él también se convertiría en un amor que no queremos recordar porque la memoria de lo que fue bello, cuando lo hemos perdido, se vuelve dolorosa. Quizá aquella noche sería sólo una anécdota. Ignoraba si quería verle otra vez, si no era mejor olvidarse. El miedo a la pérdida se imponía, incluso antes de empezar a vivir el encuentro. Prefería dejar pasar las historias de largo; retenerlas un momento entre los dedos y hacer que volaran, lejos. Llegaron a la calle de los anticuarios. Le llevó frente al escaparate y le enseñó cada una de las estaciones: la mujer de la primavera, la del verano, la del otoño. Amarillo, blanco, rojo. Él se rió, mientras la abrazaba. A Dana nunca le había parecido tan lejano el invierno.
Situada entre la via dei Cestari y la via del Gesú, donde los turistas que van a ver el Panteón ya no entran, está la piazza della Pigna. Tiene la forma de un abanico. La iglesia de San Giovanni della Pigna, con su fachada rosa, está junto a un edificio que tiene ventanas con balcones, de piedra color arena tostada por el sol. En el número cincuenta y tres hay una placa que indica a quién pertenece: a los hermanos F. y N. Massimini. Eran los antiguos propietarios del piso de Dana. En las casas que dan a la plaza, predominan los ocres, una mezcla de colores otoñales que le dan un aire cálido. Es un lugar vivo: aparcan coches y pasa gente. Hay un restaurante donde hacen risotto con sabor a flores, un ambulatorio veterinario, una tienda que vende productos alimenticios de Cerdeña; también se puede encontrar jamón de Irgoli, quesos, turrones de Tornara; se venden también vinos sardos, el moscatel de Cagliari o la malvasía de Bosa.
Se enamoró de la plaza casi al mismo tiempo que de Gabriele. Fueron procesos que tuvieron comienzos simultáneos, pero ritmos distintos. El impacto inicial fue muy parecido. Era la sorpresa del descubrimiento, la actitud ante cada uno de aquellos hallazgos. Es una cuestión de saber con qué facilidad nos dejamos llevar por la vida, cuántas reservas nos imponemos. Con el piso, no hubo dudas. Hacía meses que pensaba en ello. Cuando vio el edificio, le gustó. Era amplio, acogedor. Tenía los techos altos y grandes ventanas. La luz entraba a raudales. Le hacía falta una capa de pintura y algunos muebles bien elegidos. No necesitaba demasiados: una cama, una mesa, un sofá. Quién sabe si un velador, o una rinconera antigua. Tenía ganas de hacer suyo aquel espacio. Aunque se encontraba cómoda en la pensión, cuando descubrió el piso sintió la urgencia de vivir allí. Aquel mundo provisional, que le había servido de cobijo, se volvía insuficiente. Necesitaba instalarse en un lugar, después de recorrer tantos. Había llegado la hora de dejar de dar vueltas inútiles.
La historia con Gabriele siguió caminos más dudosos. Tras la noche en la ópera, se vieron a menudo. Se encontraban para ir a cenar o al cine, o paseaban por los jardines de la ciudad. Él comprendió que debía actuar con cautela. Si se precipitaba, ella desaparecería de su vida. Lo entendió antes de que le hablara de Ignacio. Se dio cuenta de que era una mujer llena de miedos. A la vez, en una contradicción que le fascinaba, no había conocido nunca a nadie con su fuerza. Tenía la impresión de que había encontrado un hilo de oro: si tiraba de él demasiado, podía romperlo. Tenía que ir desovillándolo con cuidado. Vivían una relación de avances y retrocesos. Había días de sol, semanas lluviosas. Él aprendió a ser paciente, a no manifestar prisa. Se iba ganando su confianza despacio, con una perseverancia que la conmovía.
Las reservas que condicionaban su relación con Gabriele desaparecían cuando hablaba de la plaza. Antiguamente, había una fuente de bronce en forma de piña. Ocupaba un espacio central en un templo dedicado a Isis, la diosa triste. El lugar donde iba a vivir la sedujo. Isis era la esposa abandonada por Osiris, al que buscó largamente por las rutas de levante. La fuente ya no estaba. Hacía tiempo que había sido trasladada al museo del Vaticano. Estaba convencida de que perduraba el rastro de la mujer-diosa. Podía captar la magia en la luminosidad, en la piedra. Estaba contenta de haber sabido escoger. La mudanza fue sencilla, porque colaboraron Matilde y Gabriele. Cuando se trasladó, el piso estaba casi vacío. Apenas acababan de pintar las paredes de un blanco luminoso. Disponía de los pocos muebles que había comprado. No quería escogerlos apresuradamente. Habría tiempo para elegir el resto cuando viviera allí. Cada nuevo objeto tenía que formar parte de la vida que estrenaba.
Читать дальше