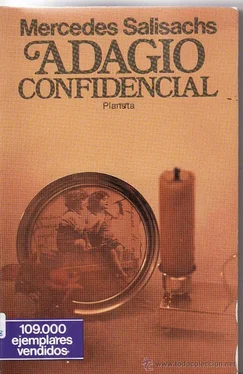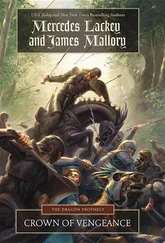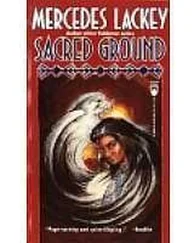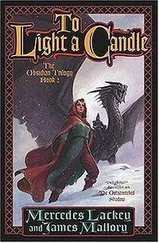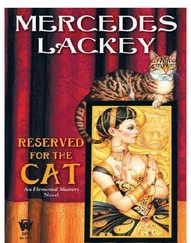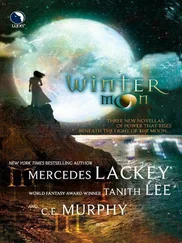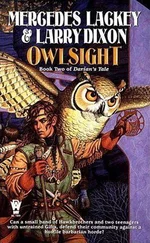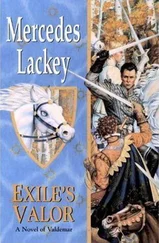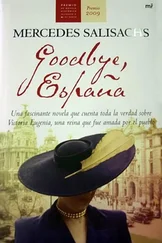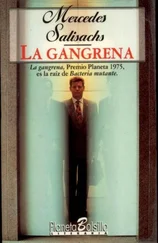Y Marina vuelve a recordar la carta. La ve en sus manos, las letras del sobre inconfun-dibles, el sello ligeramente ladeado, como pegado con prisa. Y se observa a sí misma guar-dándola en un cajón.
– Esperé varios meses: fueron meses eternos…
Marina conoce bien ese tipo de espera. Más que esperanza, entraña derrota.
– Me sentía herido en mi amor propio: no entendía lo que estaba ocurriendo. Eso era tal vez lo peor: «no entender». Surgían nimiedades que adquirían dimensiones enormes. Y razo-nes de peso que sé volvían insignificantes. Quería persuadirme de que todo estaba dentro de una lógica, pero la lógica sé me iba de las manos, se burlaba de mí, como habías hecho tú.
– Yo no me burlé, Germán.
– Toda tu actitud era una enorme burla -insiste él.
– Nunca creí que supondrías eso.
– ¿Qué podía suponer?
– Cualquier cosa menos eso.
Marina se lleva las manos a las mejillas. Las nota ardiendo bajo las palmas. Pero su taza está vacía y no puede echarle la culpa al café.
– En cierta ocasión me dijeron: «Los Cebrián nunca viajan ya solos. Los acompaña siempre Pascual Ordóñez.»
Marina se queda impasible. No rebate lo que Germán apunta. Tras un breve silencio, pregunta él: -¿Era cierto lo que la gente decía?
– Sí, era cierto. Pascual Ordóñez nos acom-pañaba. Y vuelve su rostro hacia el mar. Bajo la aparente quietud de la superficie, se adivina tumultuoso. Se comprende que de un momento a otro puede estallar en oleajes rebeldes.
– Pascual era un buen amigo. Un amigo imprescindible. Pero nunca fue lo que estás imaginando.
– La gente hablaba.
– Lo sé.
– ¿No te importaba?
– Importaban más otras cosas -y el rostro se le contrae, el gesto lo crispa-. No te cul-po: cuando un hombre se ve rechazado, imagina siempre que la causa del rechazo está en otro hombre.
Se miran fijamente. Los dos intuyen que están a punto de penetrar en el recinto vedado. El gesto de Marina vuelve a normalizarse:
– Tranquilízate, Germán. Nunca hubo un «tercer» hombre.
Hubo una tercera mujer. Hubo la mujer sin rostro que va a casarse con Germán.
Marina está a punto de mencionarla. Pero se retrae.
– Durante más de un año viví pendiente de aquel silencio tuyo -sigue explicando él-. Era duro levantarse y pensar: «No hay ecos, no hay sonidos, no hay más que silencio…» Yo no había nacido para vivir con un silencio como aquél, Marina, no podía acostumbrarme.
Germán sorbe café y se enjuga los labios con la servilleta:
– Por aquel tiempo conocí a Vilana.
Marina no pestañea, no interrumpe: parece una estatua.
– ¿Sabes cómo empezó nuestra amistad? Hablando de ti. Le expliqué mi fracaso, mi desgana, mi soledad… Vilana me escuchaba interesada. Fue así como me liberé de tu recuer-do.
Y la estatua palidece, pero no se inmuta.
– Un día descubrí que tú ya no existías.
– Era de prever.
– Después solamente existió Vilana.
Tina le había dado la noticia: «Germán se ha liado con una soltera… Es más joven que tú, Marina, mucho más joven…» Y Marina había fingido la misma impavidez que finge ahora. «Es lo normal», había contestado.
Tina parecía defraudada. No comprendía la tranquilidad de Marina: «De modo que ya no te importa…»
– Dos años después murió Rogelio -sigue diciendo Germán-; para mí fue una sorpre-sa. Ignoraba que estuviera enfermo.
– Poca gente lo sabía -admite ella.
– Te mandé un telegrama de pésame. ¿Lo recibiste?
Marina asiente.
– Aquella vez no esperé respuesta. Se trataba de un telegrama convencional. Un formulismo social como otro cualquiera. Después te perdiste definitivamente. Se hubiera di-cho que, al morir Rogelio, tú también habías muerto. Nadie hablaba de ti.
Marina evoca el telegrama; frío, distante, agudo como un puñal.
– Más tarde me enteré de que habías puesto un negocio. Yo supuse que aquella nueva faceta tuya era un capricho de mujer inquieta.
Marina sonríe. Piensa en los inicios de aquel trabajo suyo. Era evidente que la gente «no sabía». Era evidente que nadie sospechaba lo que se ocultaba tras aquel capricho suyo de «trabajar».
– Después tu nombre fue saltando de año en año. Se hablaba de ti como podía hablarse de una estrella fugaz o de un cometa: algo que se evapora.
– Me retiré -dice ella-. O tal vez me retiraron. No lo sé: Cuando los barcos zozobran, la gente huye de ellos.
Germán la observa en silencio. El rostro de Marina ha vuelto a palidecer. Pide un ciga-rrillo y lo enciende.
– Nunca imaginé que trabajaras por necesidad -murmura él.
– De cualquier forma, no puedo quejarme. Salí adelante.
– ¿Te ayudó alguien?
– Sí; Pascual Ordóñez.
También Germán enciende un cigarrillo. La respuesta de Marina lo desconcierta.
– Era el único amigo que conocía la verdad de mi situación -aclara ella-. Al cabo de cuatro años, pude devolverle todo el dinero que me había prestado.
Germán aspira el humo con fuerza. Dice sin mirarla:
– Debió de ser una época difícil para ti.
– Lo fue. La muerte de Rogelio me pilló agotada. Su enfermedad fue larga.
– ¿Cuánto duró?
También Marina fuma nerviosa; también ella aspira el humo, con avidez. La pregunta de Germán la estorba, pero no la rehuye:
– Tres años.
Germán frunce el entrecejo. Está a punto de comprender.
– ¿Por qué no me dijiste que era eso?, Marina se pasa la mano por el cogote. La nuca le duele. Suele ocurrirle eso cuando se pone en tensión. Súbitamente recobra aquellos tres años de lucha. Los siente clavados en la tensión del cuello.
Germán comprende que sus lagunas se achican. El silencio que media entre ambos, las está achicando.
– Fueron tres años difíciles -dice ella.
Después había venido el reposo. Aquel reposo que la había convertido en fantasma de sí misma y que la obligaba a ocultarse, como se ocultan los leprosos o los criminales.
– Aquella madrugada en Niza, cuando me separé de ti y entré en el hotel -explica ella-, el conserje me salió al paso para entregarme un mensaje urgente. Habían llamado por teléfono desde España.
Había sido lo mismo que recibir un latigazo en pleno rostro. No pensó en Rogelio. Pensó en sus hijos: Rogelio jamás entraba en el cálculo de posibilidades adversas. Rogelio era, para Marina, como una roca invencible.
Pero Rosario insistía: «Tu marido está muy mal, muy mal… Lo han trasladado desde el barco a Barcelona…» Y su voz llegaba hasta Marina en oleadas de rencor. Rosario «quería saber» dónde se había metido durante toda la noche: «El conserje me ha asegurado que no estabas en el hotel…» Y el conserje la miraba con cierto placer morboso en las pupilas, satis-fecho por haber destruido, durante unos instantes, la monotonía de su aburrida guardia noc-turna.
Y Marina se sentía atrapada en aquella felicidad recién estrenada que se le iba marchi-tando sin remedio.
– Tuve que salir de Niza aquella misma mañana -sigue explicando Marina-. Subí a la habitación para hacer las maletas… Tina me esperaba allí. También ella quería saber dónde me había metido…
Fue preciso explicárselo. Fue preciso suplicarle a Tina que la ayudara. Y Tina había fin-gido ayudarla.
– Cuando llegué a España, Rosario hincaba la uña. Tina salió en mi defensa. Dijo que habíamos estado juntas durante toda la noche Y yo le agradecí que se solidarizara conmigo.
Marina aplasta su cigarrillo contra el platillo del café. Las uñas se le quedan blancas. Luego, cuando posa la mano en el mantel, recuperan su color.
Germán fuma con avidez; cuando expele el humo, produce la impresión de que flagela el aire.
Читать дальше