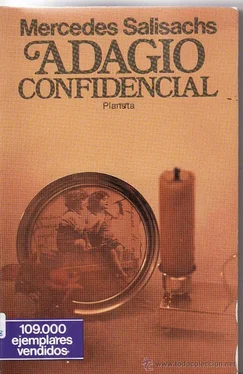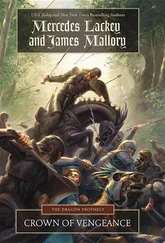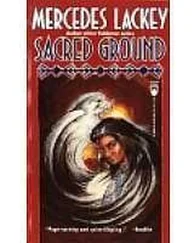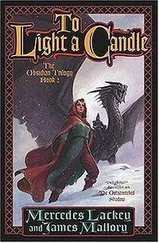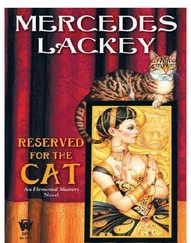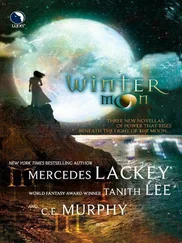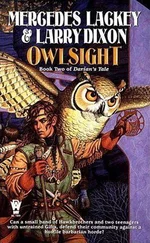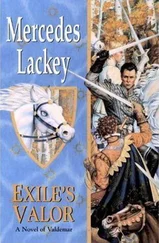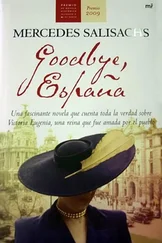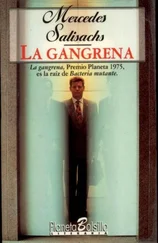– Así era mi religión de entonces, Germán: una cuerda floja que debía estar tensa, un repetirme con demasiada frecuencia: «Dios es misericordioso» para olvidar casi siempre que también era justo. Un hacer o dejar de hacer, por temor: no por amor. Un repetirme: «La vida está llena de atractivos» y un descartar la frase: «Yo soy la Vida.» ¿Sabes por qué, Germán? Porque si aceptaba que Dios era la vida, debía también aceptar que era el Camino y la Verdad… No me gustaba aquel camino: me apartaba del que me atraía. No me gustaba aquella verdad: me señalaba la cruz.
Germán empuja ligeramente su plato. Apoya los codos en la mesa y cruza las manos bajo su mentón.
– No entiendo dónde quieres ir a parar.
– Muy sencillo: estoy intentando explicarte que, aunque yo me creyese religiosa, no lo era. No podía serlo. Mi fe era una falsificación. Una blanqueada fachada de mi propio se-pulcro.
– ¿Cuándo descubriste eso?
– Tardé mucho, Germán, tardé demasiado.
Surge un instante hueco y mudo. Los dos se miran con desconfianza.
El camarero los observa. Le preocupa la inapetencia que demuestran. Se acerca a ellos con sonrisa nerviosa:
– ¿No les apetece el pollo? ¿Desean cambiarlo? ¿Tal vez otro plato…?
Lo dice con desilusión. Cuesta mucho tranquilizarlo. Marina y Germán fingen comer. El camarero escancia más vino en las copas, se cerciora de que todo está correcto y se aleja de nuevo con la sensación de haber cumplido con su deber.
– ¿De qué hablábamos? -pregunta él.
– De mi fe tardía y de aquella noche en Niza -deja el tenedor en el plato y cruza las manos bajo la barbilla-. Al salir de aquel restaurante tú me dijiste: «Lo arreglaré todo para trabajar en Barcelona…» ¿Recuerdas?
Ríe. Hay recuerdos que de puro quiméricos resultan grotescos.
– Yo te pregunté por la mujer que te esperaba en Montecarlo. Tú me dijiste: «Romperé con ella en cuanto regresemos, a España.»
– Y rompí -aclara él-. Aquella misma noche. En cuanto me vio llegar, comprendió que le había mentido.
– ¿Le dijiste la verdad?
– Callé tu nombre, pero le confié todo. Fue valiente. De antemano sabía que lo nuestro debía acabar tarde o temprano.
– Debió de ser duro para ella.
– Quizá. Para mí, en cambio, fue una noche maravillosa.
Y Marina piensa que, para aquella mujer, la noche debió de ser amarga, oscura y tacaña.
– Demasiado maravillosa -responde ella-. Ese tipo de noches jamás se repite.
La recuerda como si estuviera en un cuadro: enmarcada de promesas.
Había sido una noche preámbulo: un compás de espera. Todo era cuestión de aguardar un poco… Un prólogo breve para un texto que, entonces, prometía ser largo.
– Recuerdo que, al salir del restaurante, te propuse bajar al puerto… No sabía cómo pro-longar la noche… ¡Me costaba tanto separarme de ti! Parecía como si estuviera adivinando que, después, todo iba a ser distinto…
– Lo fue -dice ella.
– Era magnífico hacer proyectos y creer que se iban a cumplir…
Allá, en el puerto, olía a mariscos, a salitre, a brea… Era un olor denso que se fundía a la noche y la convertía en su aliada.
De pronto habían escuchado el sonido de un piano. Venía de una calleja oculta.
– ¿Recuerdas aquella taberna? ¿Cómo se llamaba?
Marina lo ha olvidado.
En vano se esfuerzan los dos en recuperar el nombre.
Dice ella:
– Ocurre siempre lo mismo: primero se olvida la persona, luego se olvida el nombre del lugar…
– Pero yo no te olvidé -protesta él-. Durante mucho tiempo seguí recordándote.
– ¿Con odio?
– Al principio con desconcierto. No entendía tu silencio. Luego, con odio.
– Hasta que encontraste a Vilana. Entonces debiste de recordarme con indiferencia. ¿Me equivoco?
– No, no te equivocas.
El sonido del piano tiraba de ellos. Era un sonido metálico, pero afinado. Marina mueve la cabeza sonriendo:
– Parecíamos dos niños corriendo tras un espectáculo imprevisto. Tú me arrastrabas de la mano. Decías: «Apresúrate, Marina, hay que encontrar ese piano…»
Y lo encontraron. Estaba en un local pequeño: un típico recinto para turistas.
– Había marineros americanos, pescadores franceses y parejas de cualquier país…
Y había animación. Una tranquila animación llena de alcohol.
– El dueño del local era gordo y llevaba un bigote a lo Bismarck…
Germán asiente, ríe, recuerda mil detalles que ya no recordaba.
– Cuando el bigotudo vio la propina que yo le daba» me dijo: «El piano es suyo, Mon-sieur. Puede usted hacer lo que quiera con él.» -Vuelve a reír. Se atraganta. Tose y cambia la voz-: Tú mirabas al auditorio con cierto recelo… La verdad es que no era demasiado atrac-tivo…
– Sin embargo, fue respetuoso. Yo diría que nunca tuve un auditorio tan atento.
Germán cambia de expresión. Guarda silencio. Comenta:
– Fue la última vez que te oí interpretar a Chaikovski.
Ahora no hay piano. Ahora sólo se escucha el tintineo de los vasos, los pasos de los ca-mareros y las voces asordinadas de los comensales. El Adagio lamentoso ha quedado atrás: su melodía desesperada fundida con el silencio.
Un silencio que de pronto ha tomado cuerpo, que casi puede palparse.
Marina tarda en romperlo. Dice después con voz sombría:
– Fue la última vez que yo toqué el piano.
Y su frase arrastra las últimas notas del Adagio. Tiene el mismo desaliento. Cada pala-bra ha sido pronunciada a ritmo de la música, de su nostalgia, de su extraña y patética resig-nación.
– ¿Por qué?
Marina alza los ojos. Mira las gafas de Germán. Duda. Dice con voz apagada:
– Yo preguntaría ¿para qué? Germán no contesta. Se diría que mentalmente está escu-chando el leitmotiv del adagio perdido.
– No vas a creerlo, pero mientras te oía tocar, tuve el presentimiento de que algo iba a ocurrir. Algo definitivo.
– Dicen que también Chaikovski presintió su fin cuando compuso esa obra… ¿Sabías que días después de su estreno le sorprendió la muerte?
– No me extraña -responde Germán-. Todo el Adagio es una muerte.
Los dos miran ahora el puerto. No se parece al de Niza. El de estos momentos es un puerto sombrío, opaco, sin sol, sin luna, sin estrellas. Con niebla y un cargamento de nubes moradas amenazando lluvia.
– ¿Qué pudo ocurrir, Marina? ¿Qué pudo ocurrir para que todo se destruyera?
Marina se lleva las manos a la frente. Las deja luego sobre el mantel.
– Creí que lo habías adivinado.
Decididamente el camarero se ha propuesto torturarlos. De nuevo lo tienen ahí: deso-lado, incapaz de comprender por qué los señores desperdician un plato tan bien condimen-tado.
– ¿Qué podría servirles para satisfacerlos?
Germán lo tranquiliza otra vez:
– La comida está exquisita. Se lo aseguro. El problema está en nosotros: no tenemos apetito -confiesa abiertamente.
El camarero claudica. Se resigna. Pregunta:
– ¿Postre? Tenemos tarta de manzana, pelados, compota…
– Café: dos cafés bien cargados.
El camarero los mira con recelo. Tal vez se sienta ofendido. No se atreve a insistir, pero tampoco se va.
– ¿Copa? ¿Coñac?
– No, gracias: sólo dos cafés.
El camarero los abandona. Con ceño. Probablemente no entiende la inapetencia de ese par de viejos. No debe de concebir que a esas edades se pueda perder el apetito de un modo tan ostensible. El camarero tiene una edad híbrida: una de esas edades en que nada ni nadie puede interferir en el jugo gástrico de su estómago, ni evitar que si le ponen delante un pollo bien asado, acabe por roer los huesos como todo cliente normal.
Читать дальше