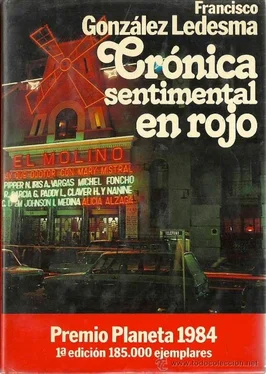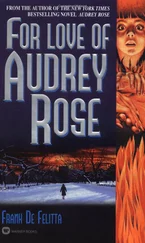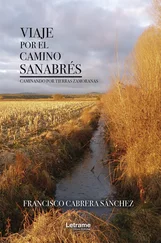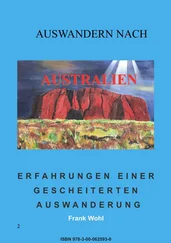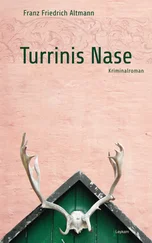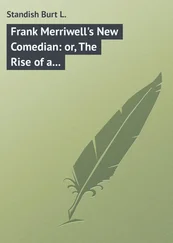– ¿Qué te importa, Richard?
– Tú. Ya estaba dicho. Se mordió el labio inferior en el momento de pronunciar esa simple palabra, una de las más cortas del mundo. Sabía que no hubiera debido pronunciarla jamás. Por eso volvió a dirigirse de nuevo hacia la puerta mientras susurraba:
– Perdona, Blanca. Salió. Atravesó la sala llena de cuadros que había aprendido a valorar. Oyó en el equipo de hi-fi,, el, más caro Thoinsow del mercado, la música que acompaña la soledad de los hombres. Distinguió a través de las ventanas la ciudad que dormía a sus pies, Tras la puerta abierta de la gran biblioteca (un tresillo chester de piel roja, un solo cono de luz que formaba un rincón íntimo y valía mil veces más que las grandes luces colectivas hechas para gentes sin rostro, unos tres mil libros esperando su mano, su pensamiento). Escuchó el tic-tac del reloj de carillón que marcaba las horas exclusivas. Vio los retratos de Blanca Bassegoda, que para él parecían flotar en el aire: Blanca en su niñez, Blanca dando la mano a una monja, Blanca montando un poney, Blanca riendo junto a Óscar Bassegoda, que tenía en una mano un vaso de whisky y en la otra un ejemplar del Financial Times.
Puso una mano en el pomo de la puerta que daba al recibidor. Nada de esa riqueza, considerada en si misma, valía para él el esfuerzo de mover un dedo. Pero era el mundo de Blanca Bassegoda, y allí estaban su verdad y su soledad. Cada uno de aquellos objetos tenía un valor porque pertenecía a Blanca, y en cada uno de ellos sentía fluir su sangre.
Hizo girar el pomo. Todas las cosas, todas las situaciones tienen un final lógico, y él había alcanzado el suyo. Las estrellas son sólo puntitos que se reflejan en las charcas. Así es y así será siempre, a menos que en nombre de la igualdad alguien las borre de allí. Y entonces perderemos hasta la posibilidad de soñar en ellas.
El perfume flotaba en el aire, a su lado.
– Richard. Se volvió. Blanca estaba allí. Tenía agilidad de gacela, rubor de niña, labios de adoratriz, pechos de puta. Su bata se había entreabierto del todo, pero Blanca no lo notaba, o si lo notaba no le daba la menor importancia. Se había detenido de pronto frente a la puerta, para que Richard no la abriese. Su voz jadeó un momento al susurrar:
– ¿No vas a irte ahora, verdad?
– He dicho algo que no debía.
– Bueno, ¿y qué?
– Vas a reírte de mí, Blanca.
– Richard… Por favor… Parece como si no te hubieras dado cuenta de una cosa muy sencilla.
– ¿De qué?
– De que eres en este momento el mejor amigo que tengo.
– Precisamente por eso.
– ¿Por eso qué?…
– Los amigos deben saber ser amigos y nada más. Blanca suspiró. Se apartó poco a poco de la puerta, mientras de una forma maquinal se ajustaba nuevamente la bata.
– Quizá en el fondo tengas más orgullo del que tú crees, Richard -musitó.
– ¿Qué orgullo?
– El de ser pobre.
– ¿Uno puede estar orgulloso de eso?
– Uno lo está siempre que establece una barrera entre él y la gente. Y eso vale lo mismo para los ricos que para los pobres. El que niega su amistad a los que tienen menos que él, es un fatuo o un déspota, un ser que nunca merecerá cariño. El que la niega a los que tienen más, es un iluso o un fósil, un ser que nunca progresará.
– Tienes palabras para todo, Blanca.
– Quizá lo aprendí de mi padre. Mi padre tenía el sentido de las situaciones exactas y de las palabras exactas, ¿sabes? No creas que se hizo rico por casualidad. Pero yo nunca pasé de ser una humilde aprendiza a su lado, y además eso no importa ahora, Richard. Lo que he querido decirte es que tú no has sido hasta ahora ni un iluso ni un fósil, y que estás progresando. No vuelvas atrás.
– Ya no podré, Blanca. Nunca podré volver atrás. Y quizá sea una lástima.
– ¿Por qué?
– Yo amaba mis calles, mi pequeño grupo de amigos… Esto es lo más fácil y lo más difícil de explicar del mundo. Amaba lo más sencillo, ¿comprendes? Si te digo que amé un pájaro te reirás de mí. Cierta vez recogí un pájaro herido, logré curarlo y conseguí que me acompañara a todas partes. Me pareció que había hecho algo importante. Qué imbécil, ¿verdad? Y logré saber exactamente qué día regresaría cada año una golondrina que anidaba en el balcón interior de la casa donde yo vivía. ¿No vas a reírte de mí? Ya ves: ésas me parecían entonces cosas que un hombre debe hacer. ¿Y el sexo? Bueno, una chica que confía en ti, que conoce tu escalera, que coincide con tus horarios, que un día te besa a escondidas de sus padres y que otro día te dice que ya tiene media docena de vasos para cuando se case y que ha visto un dormitorio a muy buen precio en una casa de muebles de las Rondas. Eso era yo hasta que fui a parar a la cárcel por defender a la brava a una de esas chicas. También me parecía que era exactamente lo que un hombre debe hacer. En mi mundo estaban las cosas tan claras y llegaban tan solas, tan por sus pasos contados, que me sentía seguro.
Los edificios de mi niñez me escoltaban, mis calles me hacían compañía. Quizá tú no lo entiendas, pero es que no sé explicarlo de otro modo.
Blanca susurró:
– ¿Y ahora no te sientes seguro?
– Tuve una vez una maestra que era una mujer de gran sabiduría -contestó él, sin mirarla-. Una maestra de las de entonces, sencilla y mal pagada, puesta en una de esas academias que están en un piso, una de esas academias en las que durante el día no entra el sol y en las que por la noche faltan bombillas. La maestra nos sugería la conformidad con lo que teníamos y una compenetración con los límites de nuestro mundo. Creo que en esa compenetración puede haber una buena dosis de felicidad y que ése es el secreto de la paz de muchos hombres. En fin… ¿pero cómo lo decía?… Sí: nos hablaba de un barquero que siempre navegaba por el río y que llegó a ser muy experto en él, de forma que nunca le había ocurrido ningún percance. Un día quiso escapar de sus límites, quiso saber lo que había río abajo, descubrió el mar, no pudo dominar el oleaje y se ahogó. La maestra era una mujer menuda, insignificante y maravillosa, que se sentía muy a gusto con su cine de los sábados y con su pájaro que la despertaba todas las mañanas. Pero yo un día, cuando ya era un chico mayor de los que están a punto de salir de la academia, le pregunté si no valía la pena correr el riesgo de ahogarse con tal de conocer el mar. Se quedó muy pensativa. Supongo que, como a muchas personas sencillas del barrio, no se le había ocurrido nunca esa otra variante de la historia.
– Tú tienes la sensación de haber descubierto ahora el mar, ¿Verdad, Richard?
– Sí, pero en todo este asunto hay una sola cosa importante: el mar me lo has enseñado tú. Yo solo no lo hubiera descubierto nunca. No hubiese tirado con la barca río abajo. Las cosas tienen importancia porque han venido de tu mano, y si tú desapareces dejarán de tenerla. Aunque a partir de ahora siga leyendo incansablemente y me convierta en uno de aquellos viejos presos políticos que no habían hecho más que usar la pistola y que en los años de cárcel descubrían los libros y era como si hubiesen nacido otra vez. Aunque me convierta en uno de ésos… Aunque vuelva al Palacio de la Música sin ti o visite solo las exposiciones de pintura que he visitado contigo. No será lo mismo. Me avergüenzo de confesártelo, Blanca, pero tú eres lo único que importa. Y a veces pienso que hace años, en una porquería de estudio de la Plaza Real, un hombre que quizá era como yo debió decir más o menos estas mismas palabras a tu tieta Nuria. No lo he conocido nunca y sin embargo es quizá el hombre al que mejor he comprendido en toda mi vida.
Читать дальше