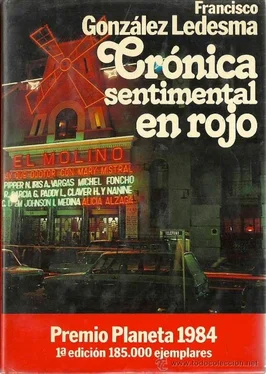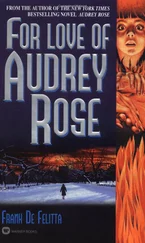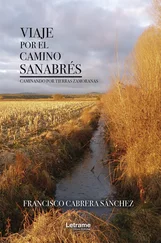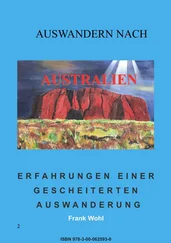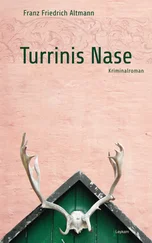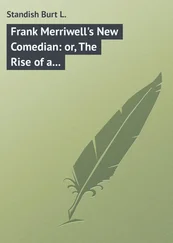– ¿Cuál?
– El de Nuria Bassegoda. Hubo un momento de silencio. El comedor pareció vacío de pronto. Sólo flotaban en el aire unas miradas vagabundas de hombres que a lo mejor estaban pensando en las arenas movedizas.
Olvido susurró al fin:
– ¿El del pecho cortado?
– Sí.
– ¿Qué ve en ese cuadro?
– Yo no. Es la persona que organiza la muestra.
– ¿Y qué dice?
– Muy sencillo: que es un cuadro con una gran sensibilidad, una obra de arte casi perfecta.
– ¿Usted qué piensa, Méndez?
– Bueno, yo sigo pensando lo mismo que la primera vez que lo vi: que una mujer con un solo pecho es un gran descubrimiento. Te da la mitad de trabajo.
Ella hizo un mohín. A veces (al fin y al cabo Olvido se había educado leyendo obras de juristas sin rostro) resultaba imposible saber lo que pensaba de Méndez.
– ¿Quién organiza la muestra? -preguntó.
– Un marchante llamado Clos.
– Sin intención comercial, supongo.
– Por favor… Claro que no. Ninguna intención comercial. No va a haber obras en venta.
– ¿Entonces por qué lo hace?
– Puestos a buscar una razón, es evidente que lo que quiere es prestigiar su sala. Hace poco que la inauguró.
– ¿Y cómo pudo ver ese cuadro si no se ha movido de la casa que los Bassegoda tenían en la calle de Valencia?
– ¿De veras? ¿Es que usted cree que ninguno de los herederos lo llegó a enseñar, antes de que todos los bienes llegaran a estar bajo administración judicial?
Olvido suspiró:
– Claro… Eso es cierto.
– Permítame que le diga que pregunta usted más que nosotros, los policías. Yo sólo pregunto el nombre y los apellidos, el nombre de la madre, el del padre si por un casual lo conocen, último domicilio fijo y si el interrogado en cuestión tiene o no enfermedades venéreas transmisibles por vía oral.
Olvido alzó un momento las manos.
– Dios santo… A veces no sé qué pensar de usted, Méndez -dijo-. Le juro que me desconcierta.
– Quizá es que yo conozco las calles, señorita Olvido. Usted conoce los libros.
– De acuerdo. Estoy dispuesta a admitirlo, pero prefiero no conocer las calles si para eso he de pagar el precio que usted paga. Y ahora concretemos: supongo que lo que usted quiere es que yo autorice la cesión de ese cuadro para la exposición antológica.
– Ha adivinado usted uno a uno mis miserables propósitos -dijo Méndez-. ¿Ve como no es tan difícil?
– ¿Por cuántos días habría de cederlo?
– Dos semanas como máximo. La muestra durará diez días.
– ¿Harán un seguro?
– Todos los cuadros estarán asegurados, naturalmente, aunque eso es cuestión del marchante; él es el que mueve los cuartos.
Olvido pareció pensarlo un instante, mientras miraba al trasluz los restos de vino que quedaban en su copa. Al fin se decidió bruscamente, con un gesto autoritario.
– De acuerdo… Pase el lunes por el juzgado y le extenderé la orden aunque realmente no sé por qué le hago este favor, Méndez. El asunto de los Bassegoda puede complicarse, y conviene que todo esté en orden.
– Seguirá en orden, señorita Olvido -garantizó Méndez. Y ahora permita que me marche. He de tomar el primer tren si quiero llegar a tiempo de visitar en el hospital a una virtuosa dama que durante años fue una gran amiga mía. Una mujer intachable, de las que ya no quedan. Y hasta diría que, excepcionalmente, sabe de leyes más que usted.
– ¿Sí? -preguntó Olvido, con un cierto gesto de interés.
– Claro… Imagine lo que habrá aprendido. Desde 1940 estuvieron pasando por su cama todos los jueces del franquismo.
Se levantó de la mesa y añadió, haciendo una leve inclinación de cabeza:
– Beso a usted los pies y todo lo que sea pertinente, Señoría.
Méndez fue a ver al marchante llamado Clos. Hizo en el despacho una entrada triunfal, llevando en la derecha el gran cuadro mal envuelto y en la izquierda un paquete que contenía revistas porno recién salidas, un anuario de la Escuela Judicial, el último Boletín Oficial de la provincia de Badajoz y un par de órdenes de detención que se había olvidado de cumplimentar. Todo ello lo dejó sobre la mesa de Clos mientras decía:
– Vengo a proponerle un negocio. El marchante calculó de una ojeada el espacio que le separaba de la puerta, trató de reunir fuerzas para dar un salto hasta allí, vio que Méndez le tapaba astutamente el ángulo de tiro y se resignó al fin con un suspiro, al tiempo que musitaba:
– Hace tiempo que ya no ayudo a pasar por la frontera objetos de arte robados, Méndez. Usted lo sabe.
– Precisamente por eso, Clos. Usted es el único hombre absolutamente honrado y fiable que me puede ayudar.
– No me venga con coñas ahora, Méndez. Pero oficialmente soy honrado. Hace un año que tengo esta sala de arte, el negocio marcha pasablemente bien y no me meto en ningún lío.
– Si no supiera eso, no vendría, Clos. El marchante le miró con creciente desconfianza, pero al fin retiró los ojos como avergonzado, los paseó por el despacho vacío y terminó diciendo con un hilo de voz:
– De acuerdo, pero yo no hago tratos con la policía. Ya no lo necesito.
– No es un trato, es un favor personal.
– ¿Qué quiere?
– Sencillo: vender un cuadro. Y depositó bien el envoltorio sobre la mesa, arrancó el papel y luego se alejó con la pintura unos pasos, para que Clos pudiera verla bien y con cierta perspectiva. Cambió el ángulo de observación un par de veces y por último preguntó:
– ¿Qué le parece?
– Es una pintura extraña…
– Desde luego que lo es.
– ¿Quién es el autor? -preguntó Clos- Desde aquí no puedo ver la firma.
– Wenceslao Cortadas. ¿Lo conoce?
– Me suena… Pero hace una porrada de años. Es un tío de la época de Carlomagno. Me parece que tenía un estudio en la Plaza Real e hizo un par de exposiciones. No recuerdo dónde, pero tengo idea de que las hizo.
Méndez sonrió.
– Buena memoria, Clos. Claro que si la tuviese buena de verdad, lo que se dice buena del todo, recordaría que aún hay una orden de busca y captura contra usted en el juzgado número once. Fue por el asunto de las esculturas románicas transportadas hasta Toulouse. Deliciosos tiempos aquellos en que los hombres como usted expandían el arte por el universo todo. Ahora ya no lo hacen.
El marchante palideció. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa mientras pensaba que su instinto le había dicho la verdad: sólo al ver a Méndez ya había tenido el impulso de huir. Allí por donde asomaba aquel tipo brotaba toda la basura de la ciudad, surgían cucarachas que habían vivido a toda pensión en la calle del Cid, saltaban pulgas gigantescas y ratas que entre ellas se hacían el 69. Resucitaban expedientes dormidos en cajones remotísimos. Se abrían carpetas donde las polillas se lo habían comido todo menos las órdenes de detención. Aparecían cartas comprometedoras escritas siglos antes en un papel de water.
– La orden está archivada -dijo Clos con voz insegura.
– Debería estarlo, sí.
– ¿Y no lo está?
– Parece que no lo está, no.
– Méndez…
– ¿Qué? Todos aquellos asuntos han muerto. El hombre que yo era ha muerto. Usted se está riendo de mí.
– ¿Reírme yo?… Dios me libre. La última vez que me reí fue cuando una mujer llena de esperanza me puso la mano en la bragueta. Pero tranquilícese, amigo Clos, yo sólo he venido aquí a buscar su honesta colaboración. Por una serie de circunstancias, este cuadro que usted ve ha caído en mis manos y yo entiendo lo suficiente para saber que vale algún dinero. Yo sobre eso no opino nada, porque doctores tiene la Iglesia, pero hay quien dice que la palabra «dinero» es una palabra mágica.
Читать дальше