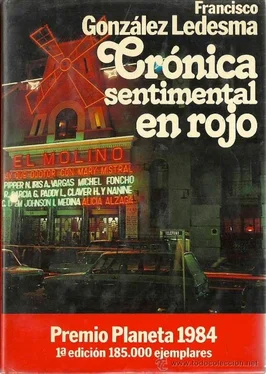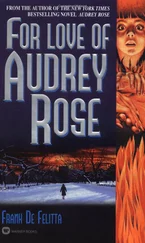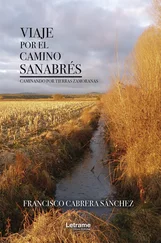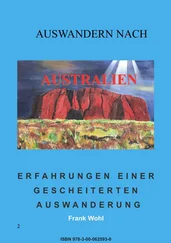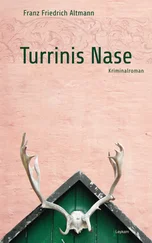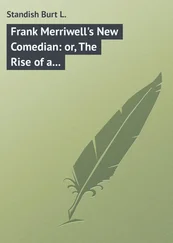La primera persona que vio fue la mujer. En las casas donde no vive nadie se cuelan a veces parejas frenéticas je t'encule que no pueden alquilar un meublé -o que quieren desligar su amor de todas las ceremonias del pronto pago-, pero la mujer que Ponce vio no parecía de esa clase. Iba vestida sencillamente, con mucha discreción, y la ropa le venía ancha. No se había pintado. Tenía la piel blanca, quizá demasiado blanca, pero en ella había matices de porcelana y delicadezas de orfebre que no ha podido terminar su trabajo. Tenía hermosas piernas -o las había tenido antes de su delgadez-, tenía hermosos ojos -o los había tenido antes de condenarlos a mirar siempre la misma ventana- y tenía pujantes pechos -o los había tenido antes de encoger su cuerpo en camas y sillas hechas para la eternidad-. Miraba por uno de los ventanales y necesitaba apoyarse en un bastón, muñeca fin de temporada, pieza bon marché que sólo comprará un experto.
Daniel Ponce preguntó sin estridencias:
– Perdone, ¿quién es usted?
– Me llamo Marta Estradé. No he querido molestar.
– ¿Puedo preguntarle qué hace aquí?
– Ha venido conmigo -explicó Carlos Bey-. Ya sabes que tengo una llave.
Carlos Bey había aparecido en el marco de una de las puertas, pisando una auténtica alfombra persa y dejando a su izquierda un plafón de legítima caoba sobre el que imperaba un pequeño Utrillo y un apunte de Sorolla. Era una temeridad conservar piezas tan valiosas allí, en una casa donde no vivía nadie y en cuyos sistemas de seguridad y de alarma no se podía confiar ya. Pero los edificios en administración judicial tienen esos contrasentidos, y además los herederos no se habían puesto de acuerdo para el traslado de los objetos. Precisamente era Carlos Bey, como albacea, el que más insistía en ello: «No os dais cuenta, pero cualquier día os trincan.» Carlos Bey era la voz de la calle, que nada tiene que ver con el susurro de los jueces.
– Ha venido conmigo -repitió-. Es una de las personas que pueden tener derecho a parte de la herencia. Te presento a Marta Estradé; ahora está enferma en el Clínico, ¿sabes? Pero va mejorando.
Daniel Ponce avanzó y tendió la mano a aquella primera enemiga. De sobra sabía que Bey iba a arrebatar a todos parte de su dinero, a causa del último capricho del patriarca Bassegoda, pero hasta este momento los beneficiarios no habían tenido cara. De pronto se encontraba ante una mujer cuyo mundo llegaba sólo hasta la longitud del bastón y que podía quitarle a él como mínimo una vuelta al mundo y un gran polvo colectivo, acompañado de coros y orquesta, con todas las vicetiples del Molino. De todos modos le tendió la mano y miró el fondo de sus ojos mientras decía:
– Soy Daniel Ponce. Mucho gusto.
– Pertenece a la familia Bassegoda -explicó Carlos Bey-. Es uno de los posibles dueños de esta casa, ¿sabes? Mira, Dani, a esta chica la conozco hace muchos años-dijo, cambiando la dirección de su mirada-. La he acompañado aquí para que se vaya animando. No va a estar siempre metida en la maldita sala del Clínico. Entre su médico, Domingo Albert, no sé si lo conoces, y yo nos repartimos esa tarea.
– Bien hecho, Carlos, bien hecho.
– No te habrá sabido mal que le haya enseñado esto…
– No, hombre. Ni que la casa fuera mía.
– Podría serlo.
– No caerá esa breva. Yo soy el que menos derecho tiene de todos, ya lo sabes. Oye… Yo sólo he venido a echar un vistazo, de modo que como si no estuviera. ¿Se lo has enseñado todo ya?
– No. Ahora estaba empezando a abrir las habitaciones.
– Pues sigue tranquilo, hombre… Ya te he dicho que como si no estuviera.
Dirigió un vistazo pericial a la espalda de la chica mientras ella se alejaba bastón va bastón viene, es decir caminando con la debida ambigüedad. El vistazo pericial le llevó a un dictamen de polvo posiblemente satisfactorio, entre otras razones-dejando aparte los senos muy compactos y la lengua presuntamente ágil- porque las chicas, una vez en la cama, no necesitan andar. La posibilidad de que le atizara con el bastón ya era otra cosa. Se preguntó si Carlos Bey había venido allí con la idea de desvirgarla -única idea honrada y ad hoc en una casa tan tradicional como aquélla-, pero en seguida llegó a la conclusión de que Carlos Bey no tenía la imaginación necesaria para un plan de ataque mínimamente sinuoso. Carlos Bey era capaz de hablarle solamente de la historia de la gran familia, esperando, el muy idiota, que ella se humedeciera con eso.
Miró el enorme salón, las alfombras orientales, los cuadros dignos de un museo, las lámparas de bronce dignas de una corona europea aunque ya fuese una corona extinta. Y si en algún momento había vacilado su decisión de matar a Eduardo Contreras para que todo aquello fuera suyo, ahora supo con certeza que la decisión sería firme para siempre jamás. No renunciaría al pacto con Blanca Bassegoda. Lo que había dentro de la casa valía un fortunón, los restos de la casa derribada -puertas antiguas, plafones de caoba y rejas episcopales- valía un fortunón, y el terreno, una vez eliminada la casa, valía un fortunón Olvido eterno para Contreras, que no valía nada, olvido de archivo judicial, de caca de secretario, para su insignificancia de hombre metido en una piel.
Hizo un primer cálculo de posibilidades, pensando si convendría matarlo allí mismo, puesto que la torre era un sitio ideal para atraerle. A eso había venido realmente, a calcular las posibilidades. Y en seguida llegó a la conclusión de que no: cualquier pista hallada en la torre de la Vía Augusta la relacionarían con él, y además le pareció de locos sepultar un cadáver en una casa que tarde o temprano sería derribada. Pero su cerebro seguía trabajando. Se hizo la pregunta de si convendría matarlo allí y luego sacar el cuerpo en el maletero del coche, pero también hubo de desechar la idea: Eduardo iría a la torre en su propio automóvil, un llamativo Porsche rojo, y siempre habría quien lo viese. Por si ello fuera poco, tendría que deshacerse no sólo de un fiambre, sino también de su cáscara.
La ciencia del crimen no es para aficionados; es una ciencia exacta. Dani Ponce sabía lo suficiente de ella para darse cuenta de que tenía que trazar una serie de coordenadas, muchas coordenadas, hasta que éstas confluyeran en un punto donde nada podía fallar. Aunque el principio de esas coordenadas tal vez debería pasar -y él era consciente de eso- por el crimen elemental, por el trancazo a la brava, por el «ven, que te la corto», tan sencillo y hoy día con tanto prestigio urbano. Toda muerte más o menos científica llevaría las sospechas hacia él, mientras que el golpe anónimo en cualquier callejón oscuro, preferiblemente bien alejado de los ambientes de la familia, se diluiría en la nada.
Sopesó otras combinaciones mientras se sentaba a fumar un cigarrillo en uno de los lujosos divanes Chester, ideando un crimen en familia por primera vez en la historia de la casa. Verbigracia: subcontratar el asesinato, encargándolo a alguno de los tipos de los bajos fondos que él conocía (pero eso era quedar para siempre a merced de otro hombre); buscar el accidente de tráfico (pero ésos no son de resultado seguro, y además la policía no cree en las casualidades angélicas, aunque uno recuerde que el banquero Juan March se mató chocando en una carretera solitaria con el automóvil del presidente de Iberduero, o sea que se embistieron dos de los hombres más ricos de España); cargárselo en el extranjero, lo que desconcertaría a todo el mundo y diluiría las pistas ad nauseam (pero el maldito de Contreras no iba al extranjero últimamente, obsesionado como estaba en torturar a su mujer); otra serie de combinaciones más o menos lógicas y más o menos abyectas se le fueron ocurriendo mientras el cigarrillo se extinguía, mientras iban variando los reflejos de la luz, mientras en la casa se iba consolidando otra vez aquel silencio que venía del gran tiempo. Dani Ponce acabó con los ojos entornados, sin saber qué planear, desgraciado él, pensando en su infancia perdida.
Читать дальше