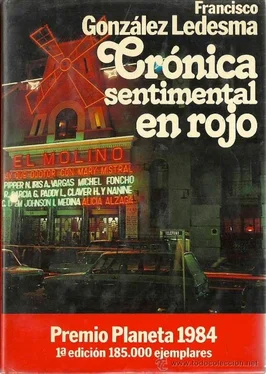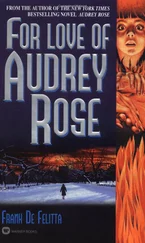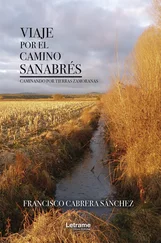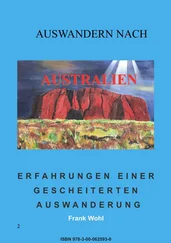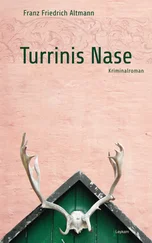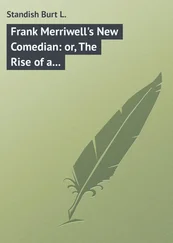Ricardo Arce, el Richard, no empezó a entenderlo hasta su primera tarde de soledad, tarde de domingo antiguo, hasta que se dio cuenta de que algún día lejano, una vez, en un tiempo remoto que había de llegar, él buscaría también allí su propio rastro. Fue al encontrarse con los canales hundidos en la bruma, con las torres perdidas en el silencio y los cafés vacíos, las mesas batidas por una fina lluvia. Venecia era aquella tarde una ciudad de ventanas con visillos, de veladores antiguos, de tiendas con dependientas que iban a morir. El Richard proletario del Pueblo Seco y de los vestuarios del Price se embarcó como una sombra más en el vaporetto que iba al Lido y vio desfilar los viejos palacios que se hundían, sintió el tiempo que se te iba como un fluido entre los dedos cerrados. Ricardo Arce tuvo allí por primera vez contacto con las mil vidas de su interior que él no había vivido y supo que alguna vez, algún día lejano, él volvería también allí para buscarlas una a una.
Lo segundo fue Cascais, el rápido viaje a Lisboa, el estuario del Tajo quemado por el sol, la gente formando corrillos desde los bajos del puerto hasta los altos del Sheraton, los pequeños restaurantes en el barrio viejo, amor mío, vis a vis, el vino púrpura en la copa, los ojos de la mujer colgados en un tiempo que se iba. «Me acompañarás como a Milán. No pensarán mal porque iré con dos socios, y si piensan mal, ¿qué quieres que te diga, hijo? Que les sigan dando. He dicho que eres mi consejero y en realidad puedes serlo. En Lisboa aún hay gente que te hace trabajos de bordado a mitad de precio que en España, y yo necesito comprar para la boutique. El viaje será corto, pero podremos ir a Cascais una mañana de domingo, ya lo verás; el Cascais de las calles estrechas, de los cafés de pueblo y de las tiendas de vinos con años de obispo.» Y ahora Cascais estaba aquí, en esta gran voz colectiva de la gente que va y viene de un tiempo a otro, en este ancho mediodía de la plaza. Ricardo Arce, el Richard hambriento de la calle de Tapiolas y los gimnasios del Paralelo, se sentó en el balconcito del viejo café, sobre la plaza, junto a dos comerciantes que hablaban a gritos de los políticos muertos y de las grandes virtudes que tendrían si volviesen a vivir. Probó el queso que viene de la tierra y el vino que viene del aire, vino verde, un poco picante, vino joven hecho con cuerdas de guitarra. Sintió el calor humano, la gran voz de la plaza, una voz que se iba haciendo suya como si él también perteneciese a aquel pueblo que a lo largo de los siglos había aprendido a esperar. Y supo, como había sabido en Venecia, que un día, algún día, él trataría de volver allí en busca no del silencio y de la bruma, sino de la voz y del vino, pero también con la misma inútil finalidad de recoger los pedazos de sí mismo.
Muchas veces, mientras andaba a lo largo del Paralelo y de las Rondas, que habían visto sus pasos de niño, tuvo que pensar en eso y en Blanca Bassegoda, la mujer que con sólo dos rápidos viajes le había abierto las ventanas de un nuevo mundo y le había mostrado que en el fondo del ser humano palpitan cien vidas que casi nunca llega a conocer y que sólo pueden serle insinuadas así, en forma de chispazos, por mujeres mágicas como ella. Ante este descubrimiento de su nueva dimensión el Richard llegaba a olvidarse de su sufrimiento (no comer hasta que ella coma, para ver qué cubierto usa. No beber hasta que ella beba, para ver cómo prende la copa. No hablar hasta que ella hable, para saber qué tono hay que dar a la conversación. No mirarte hasta que tú me mires a mí, querida profesora a la que sólo amaré en público, a la que insinuaré ante testigos caricias que no han existido y de la que ignoraré todo: tus piernas anchas tendidas en las camas de los hoteles, tu culo misterioso sobre los bidés, bajo la ducha tus pechos de niña). El Richard Arce de las calles olvidaba el sufrimiento de los salones por el solo hecho de que ese sufrimiento se lo daba ella.
– Vas aprendiendo una barbaridad, Richard. En Venecia estuviste muy bien, y en Lisboa parecía como si hubieras hecho lo mismo toda la vida.
– Pues yo tengo la sensación de que lo hago muy mal. Estoy acartonado, ¿verdad? No me muevo hasta que tú me haces una seña indicando que puede empezar la función.
– Tampoco es una función, hombre. O lo es como todas las cosas de esta vida. Todo en la vida es una función, ¿sabes? ¿O es que crees que yo no tengo que fingir y representar en todas partes? ¿Crees que no tengo que fijarme en lo que hacen los demás? Sólo dejo de representar cuando estoy en el cuarto de baño, y a veces ni siquiera eso. Cuando en el cuarto de baño me veo en el espejo y me doy cuenta de que estoy fea, busco inmediatamente mi perfil más favorable y hago la comedia para un Público dispuesto a aplaudir: yo misma. De modo que hasta en eso estoy fingiendo.
– No es lo mismo. Uno puede hacer lo que quiera dentro de su mundo, cuando conoce las reglas del juego. Pero no está bien disfrazarse para entrar en el mundo de los otros.
– ¡Qué tonterías, Richard! Todo el mundo entra disfrazado en todas partes. Hasta para casarte te disfrazas. Te visten de blanco y así entras directamente en el reino de las mujeres justas. Y para morir te disfrazan. Te visten de negro y así entras directamente en el mundo de los hombres que fueron dignos. Todo el mundo engaña a todo el mundo, Ríchard. No sé dónde leí que hasta nuestra madre lo hace.
– ¿Nuestra propia madre? ¿Cuándo?
– Cuando nos da un chupete en lugar de sus tetas. Y se las levantó hasta el máximo ella misma. Las tenía pequeñas, erguidas, presumiblemente duras, es decir, los perfectos pechos de una niña. Ricardo Arce prefirió no mirarlas al darse cuenta de que brillaba en sus ojos el deseo de morderlas. Y eso le pareció indigno, le pareció algo tan bajo -y al mismo tiempo tan innecesario- como un sacrilegio.
– Tú has leído mucho, Blanca. Quizá te has repasado la mitad de la biblioteca de tu padre.
– Y lo que no era la biblioteca de mi padre. Pero tú también debes de haber leído una barbaridad, Richard. Se te nota en la forma de hablar con personas que se han pasado la vida entre libros.
– No sé si te has fijado en que me limito a repetir lo que dices tú, Blanca. Bueno, a veces le añado algunas cosas.
– ¿De dónde las sacas?
– De lo que leía en los libros baratos. El mercado de San Antonio y todo eso. La feria de la mañana del domingo, las revistas y los libros viejos. Montañas de pensamientos que ni siquiera tienen un precio fijo. Si tú tienes una hora y unas miserables pesetas puedes comprar todos los sueños de un hombre que ya está muerto. Y algo se te queda, después de eso.
En voz muy baja añadió:
– Algún día he de llevarte allí.
– ¿Y por qué no? Claro. ¿Y por qué no? Blanca Bassegoda aceptaba con naturalidad integrarse en el mundo de Richard, del mismo modo que Richard había aceptado integrarse en el suyo. Y fueron una mañana al mercado de libros viejos, una mañana otoñal de cielo gris, de ventanas que empezaban a cerrarse y de hombres solitarios que buscaban el último refugio en un libro. Anduvieron juntos bajo la estructura de hierro que no había cambiado en cien años, y fue entonces cuando Ricardo Arce descubrió como en un chispazo que volvía a ser feliz, que su vida tenía sentido y que ya no estaría solo nunca más, porque era ella la que había sabido dar un nuevo significado a su tiempo, la que le había acompañado hasta el fondo del domingo antiguo.
Méndez dijo:
– Seguro que Blanca Bassegoda también es feliz. Estaban los dos en el Missouri, en la parte más baja de las Ramblas, bar estrecho con nombre de río ancho, con unos palmos cuadrados para olvidarte de tu pasado mezquino, para soñar en la gran aventura del puerto, en los grandes viajes, las grandes mujeres y la vida que nunca llegarás a vivir. Unas cuantas putas de plantilla se ocupaban en la acera de la seguridad ciudadana, las últimas moscas iban en busca de Méndez, un chapero hacia precio con un jubilado animoso y todo en aquel lugar entrañable reflejaba la más absoluta normalidad. Todo menos la cara del Richard.
Читать дальше