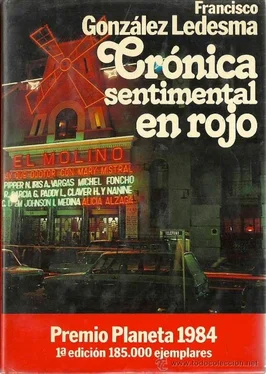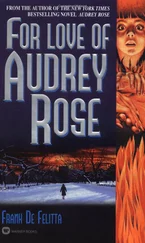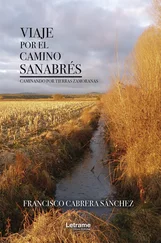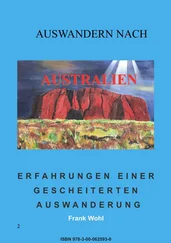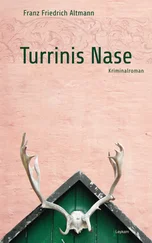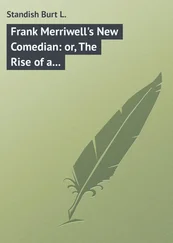– Hola, bonita.
EL JUZGADO en el que oficiaba Olvido no desagradó en absoluto a Méndez. Todo su conjunto tenía el suficiente grado de desorden, suciedad archivada y hasta fetidez a papel amarillo que, al entrar Méndez allí, pensó en seguida que afortunadamente aún quedaban sitios dignos de ser conservados. Luego penetró en el despacho de Olvido, recordó que ella no dejaba de ser la autoridad constituida y se sentó ante la mesa recelosamente.
– Tengo mucho gusto en verla, juez. Qué ambiente tan agradable se respira ahí fuera.
– ¿Ambiente agradable?
– Sí. Yo, en su lugar, no tocaría nada. Antes estos juzgados tan nuevos daban asco, pero ahora empiezan a tener carácter.
– Lo tendrán aún más si vuelven a trasladarnos, como dicen, al viejo Palacio de justicia de ahí enfrente. Hay allí despachos que no deben haber sido barridos en diez años.
Los ojos de Méndez se iluminaron.
– No olvide invitarme al traslado -dijo.
– Sigo sin entenderle, policía. A veces me desconcierta. ¿Pero por qué ha venido a verme? ¿Ha ocurrido algo especial?
Méndez la miró con atención desde su apacible lado de la mesa. Olvido no le recordaba a la mujer de la playa -tetas fuera, nalgas madre abadesa, muslos a la Gran Ziegfleld -donde había estado tan provocativa, pero verdaderamente le gustaba ahora más. Su serio vestido de punto hacía pensar en ligueros tensos en sujetadores modelo danés y en braguitas hechas de papel de fumar. Méndez, que como se sabe era un hombre muy poco imaginativo en cuestiones eróticas, pensó que sólo le faltaba una toga que se abriese por detrás un poco.
Olvido no se dio cuenta de aquella observación -al fin y al cabo lo había aprendido todo en los libros- y musitó:
– Diga, ¿ha pasado algo?
– Estuve en el viejo estudio de Wenceslao Cortadas. Allí hay ahora una pensión. Tendría que verla.
– Mejor que no, Méndez.
– No crea. Fuera de un par de detalles, es bastante confortable y además tiene ambiente. Yo lamento que sitios así no gocen de una mayor protección municipal.
– Prefiero no opinar sobre eso, Méndez. ¿Descubrió allí algo?
– Sí. Que Wenceslao, Cortadas vive. Olvido se estremeció. Por un instante, sus manos siempre tan seguras vacilaron sobre la mesa.
– ¿Qué dice? -balbució.
– Bueno, no debe asombrarse tanto. Después de la muerte de aquella niña en la playa, partimos de la posibilidad muy cierta de que Wences pudiese estar vivo aún.
– ¿Y qué le ha hecho reafirmarse en esa creencia? Méndez le explicó con detalle su visita a la pensión y su arriesgada descubierta hasta el cuarto del terrado, donde podía haberse encontrado con cualquier cosa -, dijo-, incluso con dos moros dispuestos a hacer el amor con él, cuando todo el mundo sabía que Méndez sólo era capaz de hacerlo con uno. Le habló de los cuadros, el primero de los cuales representaba un paisaje y el segundo a Nuria Bassegoda. Le detalló por fin el hecho de que horas después, cuando él obtuvo el mandamiento judicial, sólo quedaba el paisaje.
Las manos de Olvido habían vuelto a vacilar sobre la mesa. Cada vez recordaba menos a la mujer de la playa, la mujer serena y digna que numeraba lunas y seleccionaba caracolas de mar. Ahora había en ella algo de funcionaria que tiene que llenar más papeles de los que puede atender en un día.
– ¿Ha avisado al juez de El Vendrell? -preguntó.
– Bueno, yo no soy el encargado del caso, o sea que oficialmente no puedo hacerlo. A mí me siguen asignando la vigilancia de los bares, el seguimiento de las putas y la disciplina de los urinarios, para que en ellos se hagan al menos las cosas con disimulo y respetando las normas de la buena conducta. Pero puedo informar al que lleva el caso y pedirle que se ocupe de telefonear al juez.
– Hágalo. Y a mí no me importaría llamarle también, puesto que al fin y al cabo me vi envuelta en el asunto. Pero dígame: ¿no estaremos partiendo de un error? ¿Los cuadros eran auténticamente de Wences?
– Mire, ahora hay expertos en Cézanne y en Watteau, y algún día habrá expertos en los dibujos de El Víbora, pero no existe todavía gente que se haya dedicado a estudiar la pintura de Wences. O sea que dictamen oficial sobre la autenticidad del estilo no lo hay, pero yo diría que es el mismo. Y he obtenido, eso sí, un dictamen sobre la antigüedad del cuadro del paisaje. Es de la época en que Nuria vivía, y si un cuadro es de la época, el otro, el retrato de la mujer, debe serlo también:
Olvido vaciló un momento. Luego preguntó con voz lejana:
– ¿Qué piensa de esto, Méndez?
– Debo de estar en baja forma, porque a pesar de haber hecho un triple recorrido por los bares de la calle Nueva, aún no me he decidido a pensar.
– Pues yo sí que saco una primera conclusión -dijo Olvido-. Wences le ha estado siguiendo.
– Eso está fuera de toda duda. Nos ha estado siguiendo, o al menos observando, a los dos.
– ¿A mí también? ¿Por qué a mí?
– No se asuste, Olvido.
– No me asusto. Sólo pregunto.
– Bueno, pues en ese caso le diré que el hecho de depositar en su casa el pecho cortado de la niña no ha obedecido a una casualidad.
– ¿Lo hizo porque aquélla era mi casa?
– Yo diría que sí.
– ¿Y cuál fue la razón? ¿Ha pensado usted en ello, Méndez?
– Sí que lo he pensado, porque últimamente ya no leo tantas revistas pornográficas y tengo algún rato libre. Pero la verdad es que no acierto a dar con el motivo. En apariencia, un asesino, por muy loco que esté, lo que menos quiere es llamar la atención de un juez o provocar la irritación de éste.
– Imagine que quiso desafiarme, Méndez. A algunos les gusta demostrar que se burlan de la ley.
– ¿Por qué había de hacerlo? ¿Usted era la Ley con mayúscula? No. Usted estaba de paso allí. Sólo durante el verano. Y además no iba a ocuparse del asunto, porque éste correspondería al juez de El Vendrell. Esa clase de locos no desafía a todos los policías y a todos los jueces; sólo a los que le están persiguiendo.
– Pero piense en esto, Méndez: yo ya estaba llevando en cierto modo el caso, porque de momento quedan bajo mi responsabilidad los bienes de Óscar Bassegoda, mientras se discute el reparto. Por lo tanto Wences me podía relacionar con la vieja familia.
Méndez hizo lentamente un gesto afirmativo.
– Eso es absolutamente cierto, juez, pero aun así no lo veo claro. Si hay una razón, la razón tiene que ser otra.
Se puso en pie, dio un corto paseo por el despacho, miró a través de la ventana los árboles del paseo, todavía cargados de verde, y se volvió para preguntar:
– ¿Qué es de Blanca Bassegoda, la hija de Óscar? Está separada del marido, ¿no? ¿Ha rehecho su vida?
– He sabido que tiene un novio, un tal Ricardo Arce si no recuerdo mal. No sé si va en serio o no, eso no me lo ha dicho nadie. Pero se deja ver en todas partes acompañada por él.
Méndez sonrió mientras preguntaba desde la puerta:
– Le falta saber lo más importante, juez.
– ¿Lo más importante? ¿Qué es?
– ¿Se la tira? Miró la expresión repentinamente tensa de Olvido, abrió la puerta y añadió:
– Perdone que emplee tantos circunloquios y que no utilice un lenguaje directo, juez. Es que usted me impresiona.
Sólo entonces salió de allí para aspirar con deleite el olor de los papeles viejos. Méndez fue a su casa, situada en la calle de Lancaster, una travesía de la calle Nueva de la Rambla. Era un lugar bien digno de estudio y donde apenas había entrado nadie, quizá porque ya no quedan auténticos aficionados a la egiptología. Meterse allí, en efecto, requería un cierto entrenamiento y unos conocimientos básicos: había que atravesar un bar, descubrir una puerta junto a la del lavabo (con todas las graves implicaciones homosexuales que podía tener un error), ascender unos peldaños de bucanero, recorrer un pasillo donde se alquilaban habitaciones a los clientes y a las esposas de los clientes -por separado- y alcanzar al fin una última puerta, hundida en la pulcritud de las sombras. Por ella se accedía al apartamento de Méndez, con hermosas vistas a un patio vecinal lleno de gatos y en el que imperaban como piezas de respeto una cama y un bidé.
Читать дальше