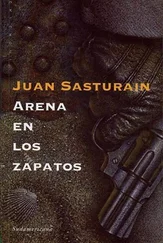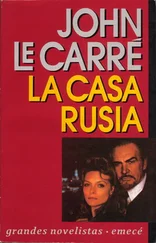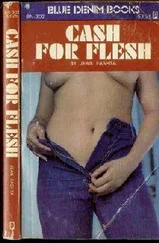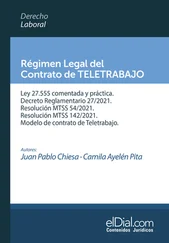Según los informes archivados, durante todo ese período la paciente se mantuvo estable y con un grado de agresividad ínfimo, aunque con ocasionales ataques de paranoia y confusión general. Siempre respondió bien a la medicación y con el tiempo pidió primero material de lectura -consultaba regularmente la biblioteca de la clínica- y después elementos para escribir.
Cuando Sonia Berdiaef cumplió cuarenta y cinco años, la noticia de la muerte de su marido Ivan Dimitrov no la alteró en demasía. En su delirio, lo había dado por muerto tiempo atrás y sólo esperaba, en cambio, el regreso de su amado, al que se refería alternativamente como Santiago o Serguei, aunque sólo en privado y ante muy pocas personas. En esa época empezó a escribir regularmente.
Tras una junta médica que la evaluó hacia mediados de los años setenta, los funcionarios soviéticos decidieron trasladada a una casa de salud menos rigurosa, un geriátrico cautelosamente enrejado de la calle Tronador, donde permanecería hasta su muerte. En ese "geriátrico de Villa Urquiza", que todavía existe, a fines de los ochenta comenzó a visitarla -debidamente autorizada, pese a su disgusto manifiesto- una mujer joven y rubia, "Estela, una amiga de Serguei", según decía ella a sus compañeras de sala. Era la hija de Yotivenko, claro: la que se convertiría para mí en la gorda Castillo. Pero por ese entonces Sonia tenía cerca de setenta años y vivía en un mundo propio, coherente a su manera, en que el tiempo se había detenido y no se aceptaban novedades.
Por lo que llegué a averiguar, Santiago Castillo nunca la fue a ver. Si la primera visita de su hija -más de veinticinco años después- fue una especie de tardío ensayo, una debilidad culposa que se permitió después de enviudar, los resultados lo desmoralizaron de antemano. Acaso se asomó alguna vez, sin contarlo en familia, sin darse a conocer. Pero después no insistió, aunque siguió pidiéndole a Estela que cada tanto fuera.
Nunca pudo resolver ese cruce de lealtades.
Es que la historia del joven Santiago Vladimir Castillo, alias Yuri Andrei Tchorkhivenko, alias Yotivenko es, en aquel primer tramo de los sesenta, por lo menos, patética. Los acontecimientos que sucedieron al tragicómico episodio del Hospital de San Fernando son conocidos. Los servicios médicos soviéticos se encargaron de enmascarar la herida de bala como lesión deportiva con operación de urgencia y en Boca -tras rápido cabildeo- compraron el informe y quedaron más que contentos con su desaparición temporaria, con vistas a definitiva, del plantel de tercera. Quedó el recuerdo y el apodo ingenioso, casi un chiste.
El ulterior destino medianamente saludable del pibe de la rodilla baleada fue responsabilidad de sus camaradas argentinos y sobre todo de los compañeros futboleros de los sábados, porque bien podría haber sido boleta. Así se lo dijo claramente el siniestro Dimitrov en ruso, castellano y lunfardo en su única entrevista a solas, cuando él todavía estaba vendado y al secretario aún le temblaba la pera cada vez que nombraba a Sonia. Pero no lo boletearon. Resultaba carísimo enmascarar su desaparición.
El Pelado Irañeta me contó las laboriosas reuniones que le costó persuadir a los camaradas de la utilidad de reciclar a Santiago o mejor, al compañero Yotivenko, para la vida, la causa y el fútbol. Y fueron los solidarios camaradas de la Fede de Villa Crespo -donde él militaba- quienes lo apoyaron en esa coyuntura.
Así, Yotivenko se mudó a una pensión partidaria de Corrientes y Humboldt y le consiguieron trabajo en un taller gráfico de la zona, donde se imprimían los libros de Editorial Platina y otros sellos afines. Trabajaba, leía y jugaba al fútbol. Hay que tener en cuenta que -como siempre- eran momentos críticos para la Argentina política y espinosos para el comunismo criollo. Primero la escisión producida por la irrupción crítica de Mao y después las consignas insurreccionales del guevarismo habían empezado a conmover una estructura que, monolítica al pedo, había dado reiteradas muestras de ineficiencia a la hora de explicar lo que pasaba o había que hacer en el país. Ése era el clima movido y cambiante que encontró el pibe ruso en las alborotadas calles de Buenos Aires. Y se sumó a la consabida militancia.
Fue precisamente en el picnic que organizó la Fede para el día de la primavera del '62 que Yaya conoció a la compañera Susy Nudelman, renegada estudiante de Odontología, con la que desentonó a coro canciones de la Guerra Civil Española y sones del cubano Carlos Puebla hasta la madrugada. Ella le regaló Gotán , de Gelman, cuando cumplió veintidós y empezaron a salir en la misma época en que él volvió a jugar al fútbol en la tercera de Atlanta.
– Podrías haberte venido a Chacarita, Yaya -le reprochó en el taller el Negro Díaz, que era funebrero.
– Tengo amigos ahí.
– Claro, si Atlanta es el equipo de los rusos -se cruzó Prada, el jefe de turno.
– ¿De los rusos? ¿Qué rusos?
– Acá hay dos tipos de rusos -explicó el otro con la alcuza en la mano-: los rusos de Rusia, como vos, y estos rusos de mierda… – y largó la carcajada.
Terminaron a las piñas, entre los pliegos apilados de una edición del Qué hacer de Editorial Anteo.
Los compañeros Yaya Yotivenko y Susy Nudelman se fueron a vivir juntos al año siguiente. Fueron tiempos de activismo político y frecuentes cambios de domicilio; él trabajaba y jugaba al fútbol, y ella iba a la facultad, pero la militancia era la prioridad y dictaba la forma de vida de la pareja. Sin embargo, aunque compartían cama, ideales, lecturas y asambleas, él todavía no había blanqueado con ella sus complejas cuestiones de identidad ni mucho menos la historia de Sonia Berdiaef, territorio vedado. Se supone que mantener el secreto y el fraude era una de las condiciones que el pibe aceptó a cambio de su vida y la de su amante. Sea como fuere, así vivió por mucho tiempo.
Con Susy nunca se casaron, por principios, e inclusive cuando nació la inesperada Estela en el '65 la anotaron modernamente con el apellido de ella. Eran las condiciones, los usos de la época. En el '69 Susy cayó presa en una manifestación secuela del Cordobazo, y Yaya debió hacerse cargo de la crianza de la nena hasta que ella salió con la amnistía camporista del '73. Es probable que en esa circunstancia límite hayan hablado del tema. Es probable, digo.
Sin embargo, fue recién mucho tiempo después, cuando la hija llegó a la mayoría de edad en la época de Alfonsín, que el Yaya apeló a su viejo y genuino documento soviético para hacer el trámite de reconocimiento, y Estela Nudelman se cambió el apellido. Tengo una fotocopia de esa reliquia -con la que había entrado más de veinte años antes al país- en que aparece su nombre en cirílico:
C a ht И aro B Л a ДИ m И p K a ct ИЛЛ o
Fue la única vez que 10 usó.
Resulta difícil aceptar que mientras tanto y durante décadas, para todos los demás efectos de la vida, siguió siendo el Yaya Yotivenko. Tanto como jugador de Chicago y de El Porvenir como cuando colgó definitivamente los botines, hizo el curso de la AFA y se convirtió en técnico de las inferiores de Atlanta a partir del '76. Fue recién entonces que empezó a vivir real y modestamente del fútbol. Y también cuando yo lo conocí y empecé a tratar, a reconocerlo por esa pinta ensimismada de oso en cautiverio que mantuvo hasta el final.
En cuanto a Susy Nudelman, que desde la salida de la cárcel había dejado la militancia más o menos pesada y vuelto a empezar -como quien retorna un penoso tratamiento de conducto- la carrera que había abandonado, se recibió ya de grande, hacia el fin de la Dictadura. Ejerció unos años sobre todo trabajando para las obras sociales, arreglándoles las muelas a Gráficos y Periodistas hasta que murió tontamente de una infección hospitalaria tras operarse de las amígdalas. Tenía nada más que cuarenta y siete años y, según su hija, el Yaya nunca lo pudo superar.
Читать дальше