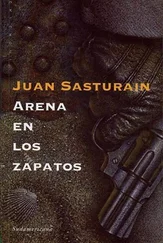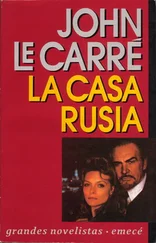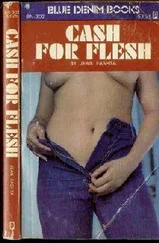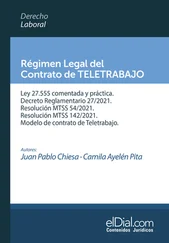– ¿Qué te dijo? -lo interrumpí.
– Me dijo una enormidad, algo así como que era vital para la política exterior de la URSS en el hemisferio la introducción permanente de un hombre de los servicios en las "altas esferas de la gran burguesía argentina" y que consideraba que se daba una oportunidad única con la coyuntura que fortuitamente se había abierto con la huida del traidor Granodin. Una pelotudez, en realidad. Me pidió absolutísima reserva y me adelantó -por lo que creí entender- que un primer contacto ya se había realizado: a Armando, el presidente de Boca, le interesaba el golpe publicitario que significaba "traer un ruso", cualquiera fuera y para cualquier puesto, sobre todo porque llegaba "a prueba" y porque su incorporación no implicaba desembolso alguno, ya que no habría propiamente una transferencia sino un préstamo sin cargo y sin opción.
– ¿Y en algún momento te planteaste si Santiago Castillo estaba de acuerdo?
– No -dijo sin vacilar Irañeta-. No en ese momento. Y tampoco cabía preguntar sin caer bajo sospecha de obstruccionismo. Claro que de lo que opinaba el pobre Castillo nos enteramos igual. Tarde y mal, como siempre. Sobre todo después de lo que pasó con Sonia Berdiaef.
– ¿Qué pasó?
– Se piantó mal.
– ¿Se piantó cómo? ¿Se escapó o se volvió loca?
– Las dos cosas.
Precisamente es por el contenido del descuajeringado cuaderno de Sonia fotocopiado por Invernetti -fragmentos de un novelesco diario que la dama escribió y llevó consigo por casi cuarenta años de gozo, desvarío y desconsuelo- y a través de las tendenciosas versiones en diferido que conseguí recoger en mis sucesivas visitas a City Bell para hablar con la Gorda Castillo, que pude armar una versión aceptable de ese tramo clave de la triste historia.
Está claro que la idea original de Dimitrov era dejarlo a Tchorkhivenko/Castillo varado y engrampado para siempre en Buenos Aires como jugador de Boca y supuesto agente encubierto y llevarse a Sonia Berdiaef consigo, de regreso triunfal a Moscú a recoger honores. Aunque más no fuera para después patearla al mejor estilo cosaco.
Para eso, aunque desconocemos la escena puntual, sabemos que Dimitrov esperó tener todo dispuesto antes de emplazar a su mujer. Fue probablemente a comienzos de diciembre y en privado. Ella en principio negó lo que pudo, trató de explicar inclusive lo de El Guindado y el telo de la Panamericana; hasta que ante la evidencia grabada, capituló. Y a partir de ahí, pasó del silencio a la elocuencia.
Primero argumentó que había sido algo del momento, sin importancia -lo que era mentira- y que ya se había acabado, lo que acaso podía ser verdad. Después, y sobre todo, subrayó que había sido su culpa -un capricho, dijo-, algo enteramente suyo. Estaba claro que en todo momento trataba de salvarlo a él, a Santiago, quitarle responsabilidad al pibe, porque temía lo peor.
Dimitrov se dio cuenta y no le creyó nada. Sin embargo, pareció aceptarlo con relativa magnanimidad y después habló poco y con voz pausada. Sin hacer drama, sin contar todo, más retórica que teatralmente, el resentido estratega persuadió a su mujer de que -dadas las circunstancias- quedarse jugando al fútbol en la Argentina era lo mejor y más barato que podía pasarle a su joven amante o ex amante (al que nunca más vería) y que lo único que ella podía elegir era, o volverse con él a Moscú en un par de meses, o sola a los dos días.
Sonia no hizo preguntas; suspiró y por un momento pareció tomarlo con calma. Hasta que de repente, por una crisis nerviosa o lo que fuera, se desplomó como fulminada por un rayo. No hay precisiones respecto de lo que tardó en recuperarse. La cuestión es que, ya sea a los tres minutos o a los tres días, reaccionó, y entonces dijo con claridad y aplomo, acaso estratégicamente, que optaba por quedarse para volver con Dimitrov a Moscú. Después, y esta vez sin tanto aparato, volvió a caer en el sopor y a decir incoherencias en ruso y castellano. Ahí sí el marido llamó al equipo de emergencias de su KGB de cabotaje. La revisaron bien, le diagnosticaron un brote esquizo por estrés, la sedaron y la metieron en la cama por si acaso.
A partir de acá las versiones varían, más que nada en cuestiones de detalle. Pero ya sea según el novelesco relato de la misma Sonia en su cuaderno o -si se le concede autoridad- de acuerdo con las referencias de primera mano del Pelado Irañeta, lo cierto es que los testimonios coinciden: al tercer día de reposo, cuando la enfermera que la cuidaba día y noche entró al dormitorio del departamento de planta baja de Charcas al 1300, la camarada Sonia Berdiaef había desaparecido, clásicamente, por la ventana y con lo puesto.
Nunca se supo qué pasó pero por un momento el etéreo fantasma de Igor Granodin sobrevoló el edificio de la legación y los escépticos espíritus rojos. Culposos, con la mirada y la pistola de Dimitrov en la nuca, en menos de dos horas los negligentes empleados soviéticos ya habían neutralizado todos los accesos a las principales embajadas y terminales de transporte, y ajustado aun más el tácito cerco físico y telefónico al pibe Castillo, por entonces practicando con Boca en Mar del Plata en vísperas del debut de Andrei Tchorkhivenko. Pero semejante despilfarro de agentes no fue necesario. Tampoco útil.
Ni en esos días -pasó Navidad, pasó Año Nuevo- ni en las semanas siguientes, mientras avanzaba el verano porteño, Sonia Berdiaef se acercó a pedir asilo a embajada alguna ni se propuso viajar al exterior ni trató de comunicarse con Santiago. Ni siquiera intentó hacer algún contacto con la prensa o tirarse del Cavanagh o ahogarse en el Riachuelo. Nada. Literalmente, se la tragó la tierra.
El hermetismo proverbial y la tendencia al secreto de los soviéticos hicieron que el hueco dejado por la mujer del secretario pareciera tan natural como la desaparición de las flores amarillas de plástico del jarrón de la recepción de la embajada. No hubo ninguna comunicación hacia afuera, aunque de puertas adentro tembló la estructura. La onda expansiva llegó a casa: en febrero el camarada Dimitrov debió viajar de urgencia a Moscú a explicar lo inexplicable y cuando volvió, no vino solo. El par de expertos que lo acompañaban -una pareja de falsos turistas checos- se revelaron pronto tan esquemáticos como ineficaces. La crónica de sus infructuosas pesquisas porteñas es una página grotesca, maravillosa (aún inédita) del libro negro del espionaje en el Cono Sur durante la Guerra Fría.
Así pasaron casi cuatro meses sin Sonia ni noticias de Sonia. Hasta los primeros días de abril, justo para Semana Santa. Y ahí finalmente apareció. Y cómo.
Pero antes de contar cómo sigue la novela o el folletín de Sonia Berdiaef en el seno de la pesada telaraña rusa, habría que dar cuenta -en paralelo- de lo que pasaba con el imberbe Santiago Castillo, ocupado de prepo en pasar por otro, ser otro e impresentable. Una tarea que seguramente ocupaba todo el tiempo y gran parte de la inexperta cabeza del pendejo.
Es muy raro todo, pero según el testimonio del Pelado Irañeta, el falso Tchorkhivenko no se habría enterado o no habría podido enterarse nunca -quiere decir: hasta bastante tiempo después, cuando lo de Semana Santa- no sólo del acoso y frustrado confinamiento de Sonia sino inclusive de su huida intempestiva y prolongada desaparición. Y hay quienes suponen -acaso con razón- que el pendejísimo Santiago eligió no saber.
Así, supongamos con buena leche que el pibe compró y vivió todo el episodio de la falsa venta a Boca tal y como le fue presentado por sus superiores: un servicio puntual a la causa, un gesto de importante propaganda política que debería cumplir probablemente por unos pocos meses. Y que en apariencia lo aceptó.
Читать дальше