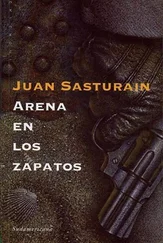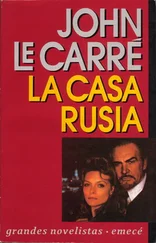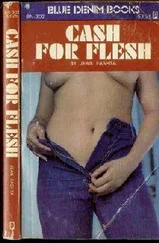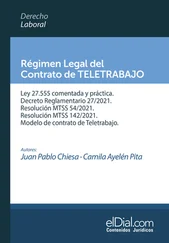Convertido en el plomo más dinámico de la orquesta paterna, oficio con el que sensibilizó su oído pero sobre todo desarrolló los músculos largos, Roberto encontró por un tiempo su lugar. Portando el fueye, cargando el contrabajo y empujando el piano fue consolidando, endureciendo un lomo que le dio seguridad inusual en las antes soslayadas riñas callejeras y en los pendencieros tablones de la cancha de Almagro. Pegar un par de piñas y empujones contundentes pueden consolidar el ego juvenil tanto o más que vencer las dificultades de una escala cromática. Además, devenido en precoz mastodonte, la módica vocación de transpirar y el gusto por poner a prueba los bíceps y sus alrededores lo convirtieron casi naturalmente en la estrella juvenil del despoblado equipo de levantamiento de pesas del club.
Levantar pesas, como deporte, siempre fue, hasta que se popularizaron en los noventa los gimnasios, el fitness y otras formas más o menos estilizadas del curro de la salud, una actividad minoritaria, con pocos y pálidos cultores, disciplina de gente más reservada e introspectiva que abierta y dicharachera. En el caso de Roberto Parmigiani, cierta inseguridad y la lógica tendencia al aislamiento que produce un cuerpo incómodo de manejar lo hacían refractario a las complejidades de los deportes colectivos. Así que, saludablemente, eligió un lugar donde su diferencia era o podía ser una virtud. Tal vez no fuera una vocación, pero era un lugar en el que al grandote lo aplaudían.
Al poco tiempo Parmigiani no tardó en destacarse, primero en torneos menores y más tarde en competencias nacionales. Redundante campeón argentino de sucesivas categorías, representó al país en distintos certámenes hasta que llegó su nominación para los Juegos Panamericanos, la antesala natural a las Olimpíadas. Y es ahí donde y cuando empieza la verdadera historia de Antes. Y es una imprevista historia de amor. Es que muy pocos saben que los que con el tiempo serían una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo no se conocieron precisamente en un escenario. Ni tampoco en las mejores circunstancias: los inescrutables caminos del amor, que les dicen.
Él, Roberto Parmigiani, llegó con la delegación argentina a San Juan de Puerto Rico y a esa edición de los Panamericanos buscando una poco probable medalla entre los forzudos del continente. Ella, la menuda Sonia Chang, integraba el reducido contingente de los gimnastas peruanos, que buscaban la suya con más fe que posibilidades genuinas de alcanzarla. Sin embargo, no llegaron a competir; ninguno de los dos.
El azar y ciertas desprolijidades hicieron que quedaran afuera. Parmigiani -120 kilos muy bien distribuidos por entonces-, llevado por la ansiedad y los malos consejos de un preparador irresponsable, se había tomado todo o al menos algo para poder levantar algunos kilos más que los que podía normalmente. Lo descalificaron en primera ronda. Ella -un pajarito que apenas tocaba el piso- ni siquiera se pudo poner la vistosa malla blanca y roja. Descubrieron en la víspera del debut que se había sacado algunos años y falseado los documentos de identidad coreanos para que le diera la fecha de nacionalización y poder representar a Perú compitiendo en las barras asimétricas.
Sancionados por autoridades inusualmente severas y abandonados a su suerte por las respectivas delegaciones, la gimnasta y el pesista se descubrieron la noche final -solos y compañeros de desgracia- en el desangelado comedor de los atletas. Con la garganta cerrada ante sendos platos de pollo frío que tenían el sabor inconfundible de la última cena de un condenado a muerte, los desgraciados arrimaron sillas y compartieron vagas quejas, melancolía y un par de cervezas clandestinas. Ella era la que hablaba y él la miraba hablar. Ni siquiera la oía.
A la hora de empatar las confidencias el tímido atleta argentino se definió cultor de la halterofilia y eso disparó la equívoca imaginación y el entusiasmo de la diminuta coreoperuana, que quién sabe qué supuso que eso significaba. Cuando el robusto Roberto tradujo su afición simplemente como "levantamiento de pesas" ya el bien estaba hecho, y tras cuatro horas de vertiginosa y tierna aproximación física y sentimental que terminó en la madrugada y el cuarto de ella, los felices parias descubrieron dos cosas: que ya no podrían volver a casa y que no les importaba. Simplemente, se habían enamorado.
La pareja, quemadas las naves, anclada en la bella San Juan y carente de horizonte deportivo favorable, un par de días después se quedó sin hotel ni cobertura y salió a buscar sustento. No conocían a nadie. Buscaron trabajo a tientas pero sus aptitudes y requerimientos profesionales eran muy específicos. Hasta que, ya jugados y de últimas, un aviso a tres columnas en el principal diario portorriqueño los sedujo: la empresa de marketing televisivo Sprayette hacía un casting para la publicidad de una de esas máquinas que permiten adelgazar treinta kilos en una semana.
Cuando llegaron había dos colas: una de figuras estilizadas y musculosos de mentira; otra con ruinas físicas y trozos de carne adobada por la grasa y el colesterol. Roberto se puso en la de los voluminosos, Sonia en la de los menguados elegantes. Y los tomaron a los dos.
Así, durante casi un año él trabajó de Antes y ella de Después para toda Latinoamérica, vendiendo la sucesiva eficacia, primero, de una máquina de abdominales a repetición, después de una funda transpiradora térmica, más tarde de un reductor de grasa pectoral y finalmente de una bicicleta de living con aceleración progresiva. Y no sólo eso: devenido de pesado atlético a obeso fotogénico, Parmigiani fue durante tres años el mejor Antes de Sprayette, el gordo arrepentido al que media docena de productos reductores pudieron -con fotoshop mediante- en vereda y en silueta. Ésa y no otra -duro puede ser para algunos reconocerlo- es la verdad que se cifra en el nombre. Roberto Parmigiani sería desde entonces Antes por razones tan genuinas como ajenas al tango y su tradición.
Cuando el trabajo comenzó a languidecer la dupla decidió volver. Fue en esas circunstancias -durante una fiesta de despedida ante el inminente regreso a Buenos Aires vía Lima- que el destino quiso, una vez más, otra cosa. Inducidos por los amigos salieron a la pista de baile del hotel a improvisar unos pasos de música ciudadana, cumplir con el ritual esperado en una pareja que a esa altura suponían enteramente argentina. Fue muy curioso: mientras Parmigiani optaba por una cautelosa parquedad de movimientos que no lo alejaron más de un par de baldosas del lugar de arranque, la vivísima Chang utilizó los tres minutos largos de Quejas de bandoneón en la versión de Troilo para dibujar múltiples arabescos, treparse y descender sin temor ni pudor del cuerpo de su compañero, girar a su alrededor e ir y venir como si la uniera a él un vínculo elástico mucho más sutil que los brazos.
La demostración dejó a todos mudos y a un coreógrafo argentino, Horacio El Masita Acevedo , que ponía por entonces un espectáculo tanguero for export en diferentes plazas del Caribe, absolutamente impresionado. Acevedo vio en ellos no sólo una pareja despareja más sino una metáfora evolutiva de la danza ciudadana, en la que, a la manera de las disciplinas clásicas, mientras el bailarín tendía cada vez más a la inmovilidad y al gesto funcional de soporte, la mujer echaba vuelo, picaba en él para dibujar el aire.
Así, de esa intuición primera del rápido Acevedo, en pocas semanas nació el espectáculo que los llevó a Miami y desde allí a la fama internacional: El tango de Antes y Después . Con coreografías audaces y extremas, aprovechando el punto de sustentación cada vez más bajo de él y la condición progresivamente etérea de ella, los efectos resultaron llamativos, incluso para públicos tan suspicaces o reacios a las novedades como el uruguayo y el argentino, que los recibió primero en el Astral y después en el Luna Park durante cinco crecientes temporadas.
Читать дальше