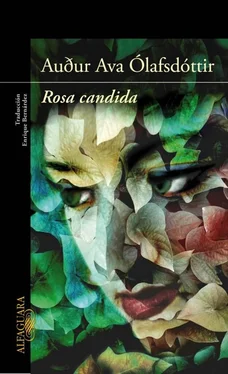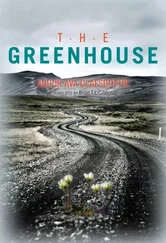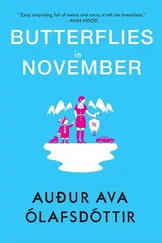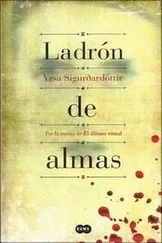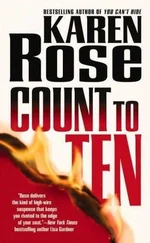– Es sólo algo temporal -digo.
– Eso me dijo el padre Tomás. Habló de seis semanas en principio -dice la señora-, y que estaría usted con un bebé -me examina minuciosamente, quizá piense que no tengo aspecto de padre.
Echo un rápido vistazo al espejo más cercano y me encuentro con un hombre preocupado, pelirrojo, con el cabello recién cortado. Y aunque desde luego puede servir de protección contra la soledad, es raro estar siempre viendo el propio reflejo, estar siempre recordándose a sí mismo.
La señora dice que me prestará la ropa de cama, pero no estoy seguro de haber comprendido bien si volverá enseguida o más tarde; por si acaso, no me atrevo a salir de la casa.
Cuando la mujer se ha ido, me tumbo en la cama; en el techo del dormitorio, seis metros más arriba, se ven aún restos de pintura con ángeles alados en torno a un agujero azul en la bóveda celeste. En medio del cielo azul hay una paloma blanca a la que le falta un ala. Me levanto y doy un paseo de inspección por el piso. En la mesa del comedor hay un jarrón con flores de plástico; para mí una casa no puede ser un hogar a menos que tenga flores reales, de modo que cojo el florero y lo meto en un armario vacío de la cocina.
– ¿Dónde están las flores? -es lo primero que pregunta la señora cuando vuelve con una pila de sábanas planchadas en los brazos.
Voy al armario, lo abro y sin decir una sola palabra le doy el jarrón con las flores de plástico. Ella coge el jarrón y lo pone otra vez en el centro de la mesa, exactamente en el mismo sitio donde estaba antes. Cuando la señora se ha marchado y yo me quedo solo en el umbral de mi primer apartamento, con tres llaves en la mano, vuelvo a colocar aquel horror de flores de plástico en el armario. Luego abro las pesadas cortinas del dormitorio. Son de terciopelo rojo con dibujos entrelazados que parecen azucenas rojas, tengo la sensación de que su lugar de procedencia debió de ser una mansión de mayores pretensiones. Y seguramente es cierto, porque al dar la vuelta al dobladillo se ve que las han acortado y las han vuelto a doblar. Las ventanas llegan prácticamente hasta el suelo y al abrirlas aparece un balconcito con barandilla; calculo que en él pueden caber un taburete y cuatro o cinco macetas con plantas.
El tema de la semana de mi vecino de hospedería es, curiosamente, las películas más antiguas de olvidadas estrellas de Hollywood. Decidí pasar de la película que propulsó a Jane Wyman al estrellato, y dedicarme a fregar mi piso. Creo que es algo que tengo que hacer antes de que lleguen Anna y la niña, de modo que voy a la tienda de la calle y compro friegasuelos con aroma de limón. Es lo primero que compro en el pueblo, aparte de libros y tarjetas postales.
La niña tiene que poder gatear por el suelo con sus leotardos amarillos. Mi hija, que ya tiene nueve meses, habrá empezado a gatear ya, ¿no? Pienso que habría debido preguntarle a Anna si la niña había empezado a gatear. Mientras se calienta el agua en el calentador de gas, recorro el piso y me pregunto a mí mismo si es suficientemente acogedor. ¿Cómo se hace para que un piso resulte acogedor? Lo único que se me ocurre es poner plantas. No me conozco bien las tiendas y tardo un buen rato en encontrar tiestos para plantas. Finalmente vuelvo a casa con claveles, hortensias, azucenas y una rosa que cogí en la rosaleda, así como romero, tomillo, albahaca y menta, y coloco las macetas en el balconcito. Luego tendré que comprar otras cosas imprescindibles para el nuevo hogar. De algunas cosas no tengo ni idea. El tren llega por la tarde, ¿la madre de mi hija me entregará a la niña en la estación y cogerá el primer tren de regreso, o subirá conmigo al pueblo para comprobar las condiciones del piso? ¿Se quedará a cenar, incluso? Y en tal caso, ¿debería ser una cena formal, sentados a la mesa? Yo llevaba casi dos meses en la aldea y no había cocinado ni una sola vez. Decidí prepararme para lo inesperado y tenerlo todo dispuesto para cenar con la madre de mi hija. Pienso también que a lo mejor tiene que quedarse a dormir una noche, en el sofá cama, y coger el tren a la mañana siguiente. Aunque yo presuma de ayudar a papá por teléfono recordándole cómo preparaba mamá los platos, lo cierto es que mis conocimientos de cocina son escasísimos. En casa yo nunca guisaba, aunque a veces acompañaba a mamá en la cocina. Mi bautismo de fuego en las artes culinarias fue en el mar, las pocas veces que no conseguimos levantar de la cama al cocinero. Aunque me sacaran de entre las tripas de pescado y me pusieran en la cocina, el genio de la lengua latina, que era yo, se afanaba en freír para la tripulación albóndigas con cebolla y chuletas de cerdo empanadas con salsa agridulce, de modo que prácticamente no tengo ni idea de cocina. Las chuletas de cerdo venían ya empanadas y la salsa agridulce era también de botella, lo único que había que hacer era echar la salsa en la sartén. Luego freía unos huevos de acompañamiento, era mi única aportación personal, pero entraban bastante bien, de modo que no hubo excesivas quejas. También freía huevos para Jósef cuando tenía hambre, pero a él todo le parece siempre bien y no protesta por nada. Con esto queda todo dicho sobre mis conocimientos culinarios.
¿Qué come un bebé de casi nueve meses? Digamos que mi hija tiene dos dientes en la encía superior y cuatro en la inferior, ¿significa eso que puede comer carne muy molida con salsa, o exclusivamente papilla para bebés? Intento recordar las cosas que podría guisar sin horrorizar a nadie. Se me ocurre que puedo organizarme para hacer albóndigas de carne con salsa, si encuentro las materias primas necesarias.
Sigo trabajando en el jardín hasta después de oscurecer los días que faltan para la llegada de la niña y su madre, pero la última mañana exploro el pueblo con un objetivo distinto: tiendas de alimentación. No se tarda nada en recorrer las calles donde pueden encontrarse las cosas más necesarias. El pan se compra al lado de la carnicería, verduras y frutas, semillas, judías, mermeladas y café en la tienda de enfrente. Salchichas, aceitunas y toda clase de encurtidos están detrás de una pantalla de cristal en la carnicería. En la plaza, delante de la iglesia, venden queso, jamón curado y miel de abejas. Empiezo por la carnicería, pero no veo carne picada por ningún sitio. Así que señalo un trozo de carne de color rosado, expuesto en el mostrador.
– Es ternera -dice el carnicero. Mi mente vuela a papá y por algún motivo me siento aliviado de que no sea cerdo.
– Sí, justo, quiero un kilo -digo sin la menor vacilación.
El carnicero coloca el pedazo de carne encima de la tabla y corta ocho filetes con un cuchillo afiladísimo, lo pasa suavemente por el músculo ensangrentado sin dejar de observarme. Luego me aventuro a señalar un cuenco con alguna clase de exquisitez en escabeche que me despierta la curiosidad.
– Cien gramos -digo en el dialecto sin un solo error, porque la mujer a la que sirvieron antes que a mí había pedido cien gramos.
– ¿Cien gramos? -pregunta el tendero, levantando las cejas; tengo la sensación de que los otros tres clientes también me miran. Así que el tendero pesca tres corazones de alcachofa con un cucharón colador, los pone en un grueso papel encerado, los envuelve rapidísimamente dando vueltas al papel, y los coloca en la báscula.
Cuando estoy camino de casa con la bolsa de comida en los brazos, me encuentro a los hermanos Marcos y Pablo en el descansillo de la escalera, acarreando una cuna con barras, parecen encantados de verme. Los vecinos de los pisos de arriba y abajo han salido a la puerta a observar a los dos transportistas de hábitos blancos.
– Traemos la cuna -dicen-. ¿Dónde quieres que la pongamos?
Читать дальше